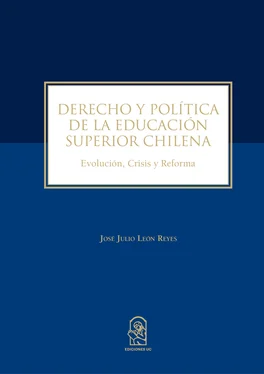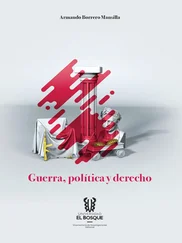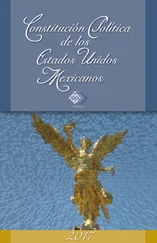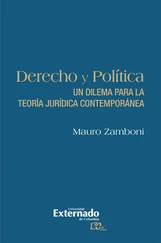La argumentación jurídica (el discurso legal) es la continuación de la política, no por cualquier medio, sino por un medio especial (una “razón técnica”) capaz de movilizar la fuerza socialmente organizada para un propósito dado. Cuando los derechos sociales se consagran en la Constitución se promueve una mayor igualdad y, en circunstancias favorables, sucede una “revolución de los derechos” (Epp, 2013: 33 ss.). Desde la perspectiva argumentativa, esto no implica un activismo ideológico de parte de los jueces. Los jueces deben resolver casos difíciles; hay derechos implícitos y los principios pueden colisionar entre sí. Los principios constitucionales son utilizados por los jueces tanto para justificar un derecho –y los deberes correlativos– como para especificar (el alcance de) las normas establecidas. Los jueces pueden declarar inconstitucional una ley por infringir un derecho en su esencia o imponer limitaciones que no resultan proporcionales. Las reglas, cuando su aplicación resulta justificada, revelan por su parte un adecuado balance de los principios en juego. Todo ello es controlado mediante la doctrina del método jurídico.
La identificación y el peso de los principios al interior de una comunidad legal y política dependen de sus prácticas argumentativas y de su adecuación al esquema coherente de principios reconocidos. Argumentar a favor de un principio es tejer una trama con un conjunto de estándares interrelacionados, en constante evolución a la luz de prácticas institucionales, de criterios interpretativos y de una diversidad de fuentes que se articulan entre sí. La respuesta a la pregunta acerca de si tenemos o no un derecho será, entonces, siempre una cuestión de principios y no una cuestión de políticas públicas. Los derechos son inherentes a la comunidad política; son parte de su nomos (o acuerdo político fundamental). Son también creaturas de la historia y de la moral.
Para ilustrar esta perspectiva del método recordemos un análisis de Dworkin referido a la cláusula de igual protección: en 1945, un estudiante negro de apellido Sweatt no fue admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas; la Corte Suprema declaró que la ley que reservaba la admisión a los blancos violaba la igual protección de las leyes. En 1971 un alumno judío, DeFunis, fue rechazado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, con calificaciones que estaban por sobre las de un filipino, chicano, negro o indígena norteamericano. Solicitó a la Corte Suprema que declarase que la práctica de cuotas, con estándares menos exigentes para grupos minoritarios, violaba su derecho a la igual protección de la ley. Dice Dworkin que existe un acuerdo general de que la segregación, una clasificación que perjudica a un grupo frente a otro que ya es favorecido o privilegiado, es un mal en sí; que toda persona tiene derecho a iguales oportunidades educativas (las diferencias admitidas se basan sobre la capacidad y esfuerzo) y que un fin legítimo que puede perseguir la política estatal es remediar las graves desigualdades de la sociedad. También hay acuerdo en que no es función de los jueces “anular las decisiones de otros funcionarios porque están en desacuerdo respecto de la eficiencia de las prácticas sociales”; solo pueden hacerlo cuando la discriminación es incorrecta, injusta (Dworkin, 2002: 325-329). Nuestro autor agrega que se debe distinguir la igualdad como política de la igualdad como derecho; así como entre el derecho a “igual tratamiento” (distribución igual de oportunidades, recursos o cargas) y el “derecho a ser tratado como igual”, con la misma consideración y respeto que otros, que es el derecho fundamental. DeFunis, aclara Dworkin (2002: 333), en cuanto quiere estudiar Derecho no tiene un derecho del primer tipo; y el segundo solo se vería violado en caso de infracción al principio de proporcionalidad.
En el estatuto constitucional de la educación superior confluyen, como se verá, diversos principios: derecho a la educación, libertad de enseñanza, libertad de asociación, derechos de propiedad y a la libre iniciativa económica, derecho a la igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley (prohibición de la arbitrariedad), derecho a la libertad de trabajo (y al ejercicio de una profesión), contenido esencial de los derechos, etc. Ello implica la necesidad de ponderación:136 el derecho a la educación y la libertad de enseñanza componen un mismo valor (el primero se realiza mediante la otra) de modo que siempre habrá que ponderar el interés privado (el de la libertad) con el público (el derecho social), preservando un núcleo de contenido de cada derecho.137 Prima facie, se puede aventurar la siguiente regla: la libertad es mayor en la enseñanza no formal y menor cuando se pide el reconocimiento oficial. Del mismo modo, es mayor cuando no se requiere el financiamiento estatal y menor cuando se accede a él. Finalmente, es mayor para entidades privadas (grupos intermedios) y menor para las entidades del Estado.
Los derechos constitucionales no están condenados a quedar desfasados a menos que medie una reforma constitucional formal. Es tarea de la teoría constitucional proponer un método para descubrir qué derechos tenemos y adecuarlos a la evolución política de la sociedad. Ese método supone (elaborar y) adoptar una teoría política particular.138 Va más allá de la “retórica política” en cuanto busca precisar qué facultades, poderes, libertades e inmunidades implica un derecho en sentido jurídico; se apoya en el “discurso jurídico tradicional”, pero va de las fuentes formales a las materiales, para analizar y reconstruir el discurso político que explica el surgimiento, el contenido y los objetivos de las normas jurídicas que tratan la materia. Finalmente, opera con los argumentos que permiten armonizar el principio constitucional y democrático, proponiendo una “conversación” y una síntesis intergeneracional de las lecturas históricas de la Constitución (Ackerman, 2011: 89 ss.).139 El argumento de base es que solo se puede justificar la imposición colectiva de un modelo de conducta cuando se basa sobre decisiones previas adoptadas por el pueblo soberano (por sí o por medio de las instituciones que representan esa voluntad); interpretadas adecuada y actualmente conforme a los criterios de integridad y coherencia, en el marco de una concepción del Estado de Derecho centrada en los derechos.
Quienes proponen un cambio de modelo o paradigma en el sistema educativo deben aclarar si ello se justifica por la voluntad actual de la mayoría (lo cual no requeriría una razón conceptual sino un método que permita auscultar la voluntad popular respecto al mejor diseño institucional) o por una cierta concepción de la justicia (y entonces estarán obligados a justificar que se trata de la mejor interpretación posible de nuestra práctica y tradición constitucional). Los intentos de cambiar la fisonomía institucional en educación y rescatar el rol central de la ley en el diseño de las políticas públicas, enervando la eficacia normativa de la Constitución, procuran en realidad estipular nuevos significados para viejos conceptos con miras a producir una mutación constitucional, sin pasar por la reforma.
Desde otra perspectiva, los ataques contra la ponderación y argumentos de principios no nos ayudan a entender mejor ni a orientar la práctica “tal como ella es”.140 Nuestros jueces seguirán, mientras tanto, ponderando principios (de manera más o menos rigurosa), asignando carácter fundamental a los derechos sociales y, de ese modo, dando impulso (con más o menos eficacia) a la “cultura de los derechos”. Son las propias características del derecho contemporáneo –la constitucionalización de los derechos sociales y la “textura abierta” de las disposiciones constitucionales– las que impiden que se pueda seguir operando bajo el paradigma de la “ciencia pura” del Derecho.
Читать дальше