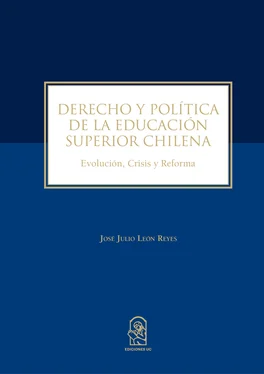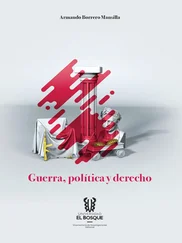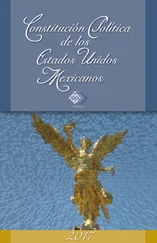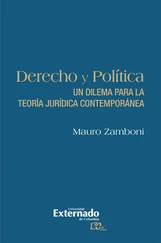Al centrar el concepto de derecho social en la gratuidad se pone el énfasis, inevitablemente, en la dimensión prestacional del derecho. Que se tenga un “derecho a algo” frente al Estado no significa que se pueda exigir la plena disponibilidad de recursos, dado que siempre hay otras necesidades importantes que atender (como el derecho a la salud, que también es un derecho social). No todos los derechos sociales reclaman la misma “urgencia” o tienen el mismo peso moral.106 A la educación superior aplica lo que señala Alexy (2007a, 443), en cuanto los “derechos prestacionales en sentido estricto” son derechos a algo que el individuo –de poseer los medios y encontrar en el mercado oferta suficiente– podría obtener también de los particulares (en tal sentido son subsidiarios). Por lo que toca a su contenido, se distingue un “programa minimalista” que asegura derechos mínimos y un “programa maximalista”, de realización plena.107
Por último, la gratuidad universal conlleva la necesidad de establecer un arancel regulado por el Estado (que atiende a la estructura de costos de las carreras); intervenir el sistema de admisión y regular la oferta de vacantes; limitar la forma de organizar la docencia en relación con otras funciones (ya que el arancel regulado no permitirá financiar investigación), así como diseñar incentivos adecuados para disminuir la duración de las carreras, reducir la deserción, aumentar la titulación y empleabilidad, etc. Todo ello obliga a introducir regulaciones que inevitablemente afectarán el “núcleo” de la libertad de enseñanza y disminuirán la autonomía de las IES.
Con todo, el trabajo de Fernando Atria tiene el mérito de haber resituado el debate acerca de la posibilidad de equiparar los derechos sociales con los derechos civiles y políticos, relevando –en palabras de Arriagada (2014)– la “tensión” entre el concepto y el fundamento de los derechos fundamentales. En el ámbito de la educación, especialmente, contribuyó a poner en el centro de la agenda pública la cuestión relativa a los deberes del Estado y la configuración del sistema educativo de forma coherente con su carácter de derecho social. Como dice Gargarella (2004), Atria apela a dos tradiciones de pensamiento, la socialista y la republicana, más propensas “a discutir sobre los problemas jurídico-políticos sin perder de vista la conexión de los mismos con el marco social y económico” en que se dan. Es decir, en esas tradiciones no se piensa el Derecho, la Historia, la Política y la Economía como áreas escindidas y autónomas unas de otras.
Concuerdo con Gargarella (2004), respecto de “la estrategia del desacople”: muchas reformas jurídicas fracasan –terminan siendo “letra muerta”– porque tendemos a olvidar que la realidad no reproduce “nuestras aproximaciones de laboratorio”; que las decisiones en un área suelen tener impacto sobre otras áreas y viceversa; que las acciones generan resistencia y que las decisiones políticas previas limitan o condicionan las actuales. Eso nos remite, de vuelta, a la conexión entre Derecho y Política, tal como a la necesidad de considerar, en la interpretación constitucional, las posibilidades fácticas y jurídicas de realizar un derecho social. Y a precavernos contra el uso exagerado “de la retórica de los derechos como del abuso de los medios judiciales para exigirlos” (Cruz Parcero, 2004).
1.4. DERECHO Y POLÍTICA: LA LECTURA DEMOCRÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN
La relación entre Derecho y Política suele asociarse a la cuestión acerca de si los jueces toman decisiones políticas y si es conveniente que lo hagan. Desde el punto de vista empírico no hay dos opiniones: se trata, ciertamente, de una tendencia bastante generalizada (Guarnieri y Pederzoli: 1999; Epp: 2013; en Chile, Couso: 2004). En ese contexto, se habla (a menudo críticamente) de “activismo judicial” cuando la jurisprudencia de los tribunales por vía de interpretación de la Constitución crea nuevos derechos fundamentales o expande el sentido de los contenidos en ella, o va más allá de la mera aplicación del Derecho existente, invadiendo la esfera de la formulación de políticas públicas. Esto es especialmente problemático en materia de derechos sociales.108
Este fenómeno empalma con el auge del constitucionalismo y la consiguiente ampliación de las funciones jurisdiccionales (tribunales constitucionales incluidos), en el contexto del tránsito del Estado liberal de Derecho al Estado Social; cuyo efecto es la importancia decisiva del discurso relativo a los derechos fundamentales en la argumentación jurídica y la jurisprudencia. En especial, significa que el sistema de derechos ya no se fundamenta en una sociedad centrada en la economía, que se reproduce espontáneamente por medio de decisiones individuales autónomas, sino que se garantiza mediante operaciones del Estado que controla en términos reflexivos, que previene riesgos, que regula, posibilita y compensa (Habermas; 2005: 312, 320). En otras palabras, los derechos ya no son ni pueden ser definidos meramente en términos negativos, como defensa frente a intervenciones indebidas del poder. Son y deben ser entendidos como principios sobre los cuales se fundan pretensiones de contar con prestaciones y garantías positivas y que cumplen, también, una función redistributiva (de justicia social).109
Las críticas a esta visión de los derechos y del Estado Social provienen, obviamente, desde la derecha política, porque establecerían restricciones injustificadas a la autonomía individual, fomentarían una cultura de la dependencia y serían ineficientes económicamente; pero también desde la izquierda, en cuanto induce en los ciudadanos una actitud no participativa, sino clientelística hacia el Estado, y traduce sus demandas en derechos, acentuando la juridificación –y despolitización– de la vida, o sea, la “colonización de la política por el Derecho” (Peña 2008: 86). A los críticos les preocupa la creciente influencia política que adquieren los jueces, que pasan a ser “árbitros finales” no solo en la satisfacción de necesidades sino también, en el caso de las cortes constitucionales, de lo que dice la Constitución; en desmedro del órgano representativo y “democrático”, el Congreso (Habermas, 2005; Waldron, 2005; Gargarella, 2012).110
La menor “legitimidad democrática” de los jueces frente al poder legislativo puede operar como límite al “activismo judicial” en cuanto deriva en la doctrina de la “deferencia”.111 Otro límite viene dado por el procedimiento y el método jurídico: los tribunales no poseen iniciativa, las peticiones y alegaciones de las partes delimitan su competencia y sus decisiones deben justificarse (en pautas preestablecidas). Además, los jueces suelen ser “reactivos” a lo decidido por las ramas políticas para evitar que se produzca la “politización de la justicia”, mediante la intervención de los otros poderes en el nombramiento y función de los jueces, con su consiguiente pérdida de independencia (Couso, 2004).
Atria (2005; 2016) critica la concepción igualitarista de los derechos sociales (que denomina “progresista”) y el (neo)constitucionalismo en general, en cuanto favorece el activismo judicial y termina sujetando la política al Derecho. En el Derecho, sostiene, los conflictos son resueltos por un juez que aplica a las partes sus propias reglas, que son comunes y públicas. La decisión refleja las reglas, no el desacuerdo; para ello el juez maneja un canon de argumentación jurídica que es distinto de resolver “en justicia”. En el conflicto político, en cambio, las reglas comunes –los derechos fundamentales– son constituyentes (un acuerdo político básico) y no expresan concepciones sino conceptos (son enunciados muy abstractos para evitar que puedan ser controvertidos). El conflicto se da entre concepciones de los derechos y, por tanto, el estándar no sirve para dirimir, sino que reproduce el conflicto político (el juez que aplica la Constitución, según Atria, es siempre “activista”)112. En estos casos, el razonamiento jurídico no se distingue del político.113
Читать дальше