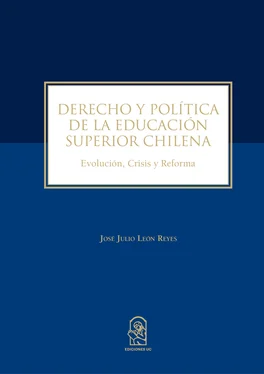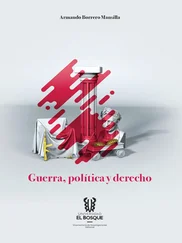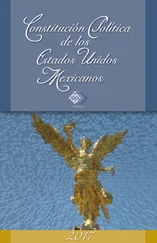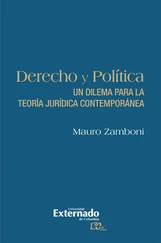Habermas (2005: 188-189) dice que hay derechos fundamentales (1) relativos al mayor grado posible de “iguales libertades subjetivas de acción”; (2) los referidos al status de miembro de la comunidad jurídica, y (3) a la accionabilidad y protección de los derechos. Luego, los sujetos se transforman en autores de su orden jurídico, mediante (4) derechos a participar con igualdad de oportunidades en los procesos de formación de la opinión y voluntad comunes (principio democrático); los que implican (5) derechos a que se garanticen condiciones de vida –sociales, culturales y ecológicas– para un disfrute en términos de igualdad de oportunidades de los derechos mencionados de (1) a (4).
El derecho a la educación corresponde a esta última clase, la de los derechos que hacen posible acceder con igualdad de oportunidades al goce y ejercicio de los demás derechos fundamentales. Por eso es un “derecho social”: sin una educación equivalente (de calidad) para todos, es imposible construir una teoría de la Constitución que respete la igual dignidad de las personas.80 El derecho a la educación, lo mismo que las libertades básicas de que hablaba Rawls, puede (y debe) asegurarse igualitariamente a todos los individuos (De Lora, Pablo, 1998: 69). El derecho a la educación está estrechamente relacionado con las condiciones de bien común –que permiten a todas las personas su mayor realización espiritual y material posible– y con el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (Art. 1º de la Constitución chilena). Por lo tanto, hay razones fundamentales “fuertes” a favor de garantizar legalmente una distribución equitativa de las oportunidades educativas, aunque esto importe imponer ciertas restricciones a la libertad de enseñanza.
¿Puede sostenerse que en Chile la educación superior sea un “derecho social”? De ser tal, ¿cómo pueden compatibilizarse el derecho social a la ES con la libertad de enseñanza y la autonomía de las IES? Cualquier teoría que pretenda justificar estas prácticas educativas (o su reforma), antes que partir de conceptos estipulados a priori, debe tener en cuenta los propósitos y valores de la práctica, tal como se expresan en el debate público, aunque no se trate de conciliar el desacuerdo. En ese sentido, conviene tener presente que las partes en disputa interpretan los discursos desde un cierto “marco” (Lakoff, 2017) y promueven el uso de palabras que evocan (“nos arrastran” hacia) su visión del mundo. Así, podemos distinguir dos concepciones opuestas sobre el derecho a la educación, que corresponden a los dos modelos ideales de la política educativa, una que pone énfasis en la decisión individual o familiar y la otra en el rol del Estado.
1.3.1. La concepción liberal conservadora
Para la concepción “liberal-conservadora”,81 en ES la garantía constitucional del derecho a la educación opera simplemente como una norma programática o de eficacia diferida, que a lo sumo orienta al legislador para una realización o configuración gradual del derecho, mediante programas de política pública o normas ejecutables de acuerdo al nivel de desarrollo del país y en la medida de los recursos previstos en la ley de presupuestos. En Chile, esta postura suele ir acompañada de una férrea defensa de la libertad de enseñanza como verdadero derecho subjetivo de “primera generación”. Este impone al Estado un deber de no interferencia y, por ende, de un esquema de provisión mixta con predominio del mercado (es decir, de prestadores privados, con y sin fines de lucro) y subsidiariedad del Estado, en que las personas pueden libremente contratar el servicio (en la medida que cuenten con los recursos para ello).82 La Constitución marcaría la primacía de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación, según esta mirada, dado que la primera cuenta con una garantía jurisdiccional mediante el recurso de protección, en tanto que el segundo no. Las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (C.E.N.C.) abonarían esta tesis, al servir como prueba de la “intención original” del constituyente.83
Esta es una concepción de la enseñanza y la autonomía de las IES de cuño liberal, basada en la cooperación meramente voluntaria de los miembros de la sociedad y en los mecanismos de mercado (el contrato). Se configura una esfera privada de oferta, elección e influencia familiar que queda inmunizada contra la intervención del Estado, al más puro estilo de Nozick (1991), Hayek (2008) y Spencer (1999). Sin embargo, no niega todo efecto práctico al reconocimiento constitucional del derecho a la ES (una versión tan burda de la concepción liberal sería fácil de refutar). Aunque su efecto principal sea establecer una obligación genérica de hacer para el Estado, no formalizable (ni universalizable), esta concepción admite que este derecho (y los derechos sociales, en general) puede tener alguna “fuerza vinculante” e, incluso, puede ser materia de protección, en la medida en que, operando de forma análoga a los derechos civiles, establece una prohibición de hacer –de lesionar derechos– para el Estado. Así, para quienes han logrado tener acceso a la enseñanza superior, o para los padres que quieren asegurar una determinada educación a sus hijos y, por ende, elegir libremente el establecimiento educacional que mejor encarne sus aspiraciones, el derecho a la educación funcionaría como derecho de defensa frente a la intervención estatal y podría ser protegido sea por la vía de la libertad de enseñanza, del derecho de propiedad, del debido proceso o de la cláusula de no discriminación arbitraria.84
El principal problema de la concepción liberal-conservadora es que pone como nota esencial del derecho a la educación la autonomía, cual garantía del individuo y de las IES. Esto es, lo radica en la esfera privada, al igual que la libertad de enseñanza. El derecho a la educación –e incluso la noción misma de autonomía referida a la enseñanza– se erige, en cambio, desde lo público, ámbito en el cual las libertades cobran sentido en la medida que se articulan con derechos y deberes en un orden social “decente” (que trata a todos con igual consideración y respeto). Por eso, para los liberal-conservadores la universalidad del derecho a la educación superior o la igualdad sustantiva en las condiciones de acceso a ella no pasa de ser una promesa utópica y su incumplimiento no configura ninguna infracción de normas constitucionales. Nada más se podría infringir –por omisión– el deber de fomentar este nivel de enseñanza; pero, se comprende, bastaría un esfuerzo mínimo por parte del Estado para cumplirlo.
El que la concepción liberal-conservadora se aleje tanto del núcleo de significado del concepto (lo que la mayoría de las personas entiende connotar cuando expresa: “la educación es un derecho” y lo que la jurisprudencia ha establecido en materia de derecho a la educación)85 es una buena razón para desconfiar de la utilidad de la misma. La concepción liberal-conservadora, por otro lado, parte de la premisa de que todo lo que haga el Estado podría ser contrario a la libertad, mientras que lo que hagan los individuos o entes privados será un acto eficiente y sinónimo de libertad. Prieto (1990: 50-51) advierte, en cambio, que la alternativa real no se plantea entre la sumisión al Estado versus la plena libertad de decisión económica y social (como pretende la concepción liberal). La disyuntiva es entre la sujeción de la mayoría al poder formalmente privado de quienes controlan el proceso económico versus la posibilidad de someter al control público el “azar y la imprevisibilidad natural” (o sea, la “destrucción creativa” de los agentes de mercado).
El defecto de esta concepción como tesis jurídica (que, como se observa, no comparto), es que torna superfluo el reconocimiento constitucional del derecho a la educación. Los mismos efectos podrían lograrse sin que el derecho estuviese consagrado en la Constitución. Se viola por ende una regla básica de hermenéutica constitucional, a saber, que debe excluirse cualquier interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia a algún precepto de la Constitución. No es propio de la tarea dogmática aceptar una parte del texto (aquella que se avenga a nuestro marco) e ignorar, rechazar o minimizar la otra. El derecho a la educación superior, pues, ha de significar algo más que lo que la teoría liberal-conservadora sugiere.
Читать дальше