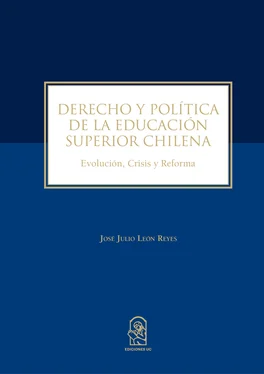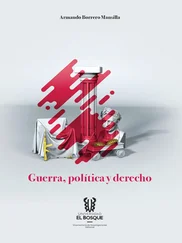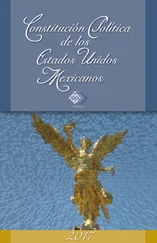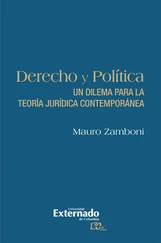El Derecho estatal que reclama supremacía en el orden territorial, reconocerá estas y otras instituciones que existen en su interior, fijándoles requisitos, funciones y formas de control. El legislador debe garantizar la autonomía (León 2011), a partir del núcleo de significado de este concepto, el que en el ámbito de la ES se complementa con la idea de universidad y el valor de la libertad académica (Bernasconi 2015 y 2016). Si el Derecho se concibe como instrumento de una adecuada política pública –v.gr., para mejorar el pluralismo, el debate público racional y la igualdad– se debe evitar caer en el “utopismo” y hacer los arreglos necesarios para que esos objetivos se hagan realidad (Fiss, 2007a: 264). La autonomía universitaria es el diseño institucional adecuado para cumplir con los valores y propósitos de la enseñanza superior: la libre investigación científica, la docencia y difusión del saber, la conformación y desarrollo de comunidades académicas, etc. Para el logro de los valores y propósitos de la ES algún grado de autonomía administrativa y financiera es requerida, pero la dimensión académica es la esencial.72 En ese sentido, la participación de los académicos en el gobierno de las instituciones es condición necesaria aunque no suficiente de la autonomía universitaria.
El límite de la autonomía es la competencia regulativa del Estado, pero el límite de la competencia estatal es la autonomía requerida por la libertad de enseñanza. Gozan de autonomía también las universidades estatales, aunque aquí se admiten más restricciones por su condición de servicio público. En seguida, la ley puede delimitar y asegurar la adecuada autonomía que corresponde a universidades privadas que tienen una orientación pública, libremente adoptada, y que acceden a financiamiento público. Este régimen es más exigente, a su vez, que el que rige para las demás universidades, que pueden perseguir fines particulares en el marco que fije la ley, sin financiamiento estatal. La autonomía universitaria implica las “condiciones de la libertad política y económica, y condiciones de la libertad del espíritu” (Herrera, 2006: 33). La ley, en fin, define los ámbitos de autonomía que corresponden, mutatis mutandi, acorde a su función, a los IP y CFT.
1.3. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL FUNDAMENTAL
Como se vio, la Nueva Mayoría se propuso transitar desde un sistema que trataba a la educación como “bien de consumo”,73 a otro que se funda en la idea de “derecho social”. La noción de derecho social que se ha instalado en la esfera pública es opuesta a “la idea individualista de derechos”, pues aquella se funda en las nociones de cooperación y deberes recíprocos, a las que el derecho liberal sería indiferente. Por eso Atria (2014b: 45, 47) dice que se equivocan los defensores de los derechos sociales “que alegan estentóreamente que no hay diferencias entre derechos sociales y derechos individuales”. Los derechos sociales, según esta concepción, no deben ser entendidos como “derechos a un mínimo” (una protección contra la pobreza) sino que deben dar lugar a servicios públicos universales. En tal sentido, esta nueva teoría del derecho social se basa en el “principio de universalidad” (como criterio de distribución opuesto al mercado) y se opone al principio de subsidiariedad (o de “focalización” de las políticas sociales). Un derecho social es algo a lo que se accede por la mera condición de “ciudadano” (miembro de la comunidad política), en relación asimétrica con el Estado y sin que medie una “negociación” entre las dos partes (Atria, 2007). Un derecho social de educación debería otorgar garantías explícitas a los ciudadanos tanto en el acceso a los distintos niveles de enseñanza, como en la calidad del servicio que se recibe, asegurando, en materia de financiamiento, la gratuidad “en el punto de servicio”, incluida la educación superior (Atria y Sanhueza, 2013).74 La educación pública (estatal) debería fijar los estándares de calidad y tener presencia relevante en la matrícula del sistema en todo el territorio nacional.75
La realización de un derecho social implica, es cierto, un fortalecimiento del rol del Estado, en la provisión directa del servicio educativo, vía financiamiento y una más estricta fiscalización del sistema, o en ambas formas. Solo una adecuada presencia estatal en el sistema educativo permitiría realizar el principio de igualdad y promover la integración e inclusión social en todos sus niveles. Pero, ¿qué significado(s) ha tenido en la práctica jurídica la educación (superior) como derecho fundamental y cómo se relaciona(n) tales significados con la libertad de enseñanza? Cuando se concibe a la educación como un “derecho social”, ¿qué (nuevos) deberes implica para el Estado y en las relaciones entre las personas? De otro lado, ¿es la gratuidad un elemento nuclear de este concepto, una condición necesaria para que se realice el derecho a educarse o, por el contrario, las normas constitucionales admiten el desarrollo de concepciones alternativas o mixtas del mismo?
Para responder estas preguntas habrá de acudirse al texto constitucional (y al de los tratados internacionales vigentes), pero esto solo proporciona el punto de partida y el marco para la interpretación. La perspectiva histórica y social, como se quiere mostrar en este trabajo, es relevante para conocer cómo los distintos actores del sistema educativo han entendido en cada época este conjunto de deberes, libertades y facultades, cómo han percibido el rol del Estado en educación y cuál ha sido, si cabe, la evolución o tendencia al respecto.
Para interpretar una práctica –i.e., asignarle un sentido– hay que situarse al interior de la misma (Dworkin, 2005). La concepción del Derecho como argumentación (Atienza: 2006) –a la que adscribo– busca dar cuenta del fenómeno jurídico en los Estados constitucionales de Derecho,76 como un sistema de normas y como una práctica social compleja dirigida a cumplir ciertas funciones en la sociedad utilizando –entre otros– un discurso y “medios argumentativos” (Atienza 2013: 180). El Derecho en todas sus instancias –legislativa, administrativa, judicial y doctrinal– es concebido “como un entramado muy complejo de decisiones –vinculadas con la resolución de ciertos problemas prácticos– y de argumentos, esto es, de razones a favor o en contra de esas (o de otras) decisiones” (Atienza 2013: 20). Esta teoría nos compromete con el diseño y mejora continua de “la ciudad” que habitamos. El trabajo, en cuanto involucra conceptos interpretativos, es al mismo tiempo descriptivo y prescriptivo (Dworkin, 2005, 2007 y 2014). El análisis jurídico requiere una teoría política (en el sentido de Dworkin)77 que provea la mejor justificación de los derechos fundamentales y la práctica que se desarrolla en torno a ellos; que sirva de base al jurista, al político y a los policy-makers para identificar lagunas y contradicciones normativas, y proponer nuevas técnicas de garantía, así como soluciones eficaces y coherentes.
La estructura básica de una sociedad justa, según Rawls (1985), debe ser compatible con el pluralismo y posibilitar la convivencia y la cooperación entre los ciudadanos, de forma que cada uno de ellos sea libre de ejecutar su plan de vida libremente elegido bajo condiciones iguales para todos. De consecuencia, sostiene Rawls, se deben prevenir las acumulaciones excesivas de propiedades y riquezas, y mantener la igualdad de oportunidades educativas para todos: el sistema escolar –público o privado– debe ser diseñado para destruir las barreras de clase.78 Esto implica que las desigualdades inmerecidas, como las derivadas del nacimiento y de dotes naturales, habrán de ser compensadas de algún modo (Rawls 1985: 123).79 Y no puede ser de otro modo pues, como sugiere Häberle (2003: 188-189), la Constitución opera como deber y como límite de la educación; en tanto que los fines de la educación “constituyen condiciones de base para la Constitución de la libertad”, y esas “condiciones de base” para el pluralismo deben ser transmitidas a cada nueva generación.
Читать дальше