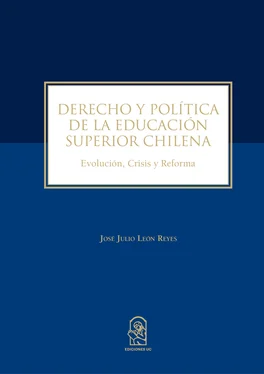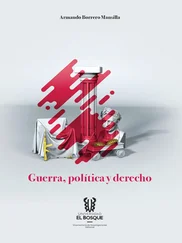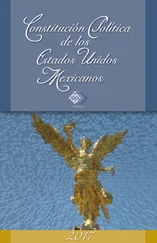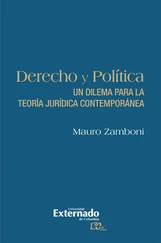En cuanto a las garantías, siguiendo a Abramovich y Courtis (2004: 33-36), cabe distinguir entre mecanismos directos e indirectos: las obligaciones de proveer servicios pueden realizarse por el Estado o sus instituciones, pero también el Estado puede asegurar el goce de un derecho por otros medios, en los que pueden tomar parte activa otros sujetos (que resultan así obligados).94 Entonces surge: a) la obligación del Estado de “establecer algún tipo de regulación”, sin la cual el ejercicio de un derecho no tiene sentido; b) en ciertos supuestos, la regulación establecida por el Estado puede limitar o restringir las facultades de las personas privadas, o imponerles obligaciones de algún tipo;95 y c) cuando el Estado provee servicios a la población, en sistemas de cobertura mixta, debe regular los mecanismos de aporte estatal, incluyendo limitaciones u obligaciones de los entes privados y alguna forma de fiscalización (como es el caso de las subvenciones escolares, becas y créditos fiscales para la educación superior, y la función de superintendencia).
Cada tipo de obligación ofrece un abanico de acciones posibles. Por eso, se puede concluir que la fuerza vinculante del derecho a la educación superior no queda siempre sujeta a la “condicionante económica”.96 Asimismo, se justifican las distintas soluciones que la práctica judicial ha ido dando a los casos en que se ven envueltas situaciones relativas al acceso, permanencia o egreso de las IES; desde el tema de las cláusulas abusivas en los contratos de matrícula (o la negativa de entregar certificados por deuda), hasta el deber de respetar los derechos fundamentales de los alumnos cuando se ejerce la potestad disciplinaria o la de eliminación académica (León, 2014). Así, los derechos sociales en tanto derechos fundamentales tienen una “fuerza de irradiación” que se despliega hacia todos los ámbitos del Derecho y un efecto horizontal, es decir, poseen eficacia no solo frente al Estado, sino también entre privados (Bernal Pulido, 2012).97
1.3.3. La gratuidad y el derecho social
La concepción igualitarista comienza a imponerse en nuestro medio, dado que el TC chileno ha reconocido los derechos sociales como genuinos derechos fundamentales.98 Pero Atria (2004a) plantea un desafío: no se debe adoptar el marco –es decir, la cosmovisión– de la derecha. Los derechos sociales deben justificarse, según Atria, en clave socialista.
En un trabajo referido a la educación básica y media, Atria (2007: 41-64) sostiene que la mejor interpretación posible de los derechos constitucionales relacionados con la educación es una de corte igualitario, que niega la existencia de una libertad para que los padres transfieran privilegios a sus hijos. Frente a la posición liberal –que identifica el núcleo esencial del derecho a la educación con su contenido prestacional (el derecho de todos a acceder a la educación y el deber del Estado de establecer un sistema gratuito de enseñanza básica y media para asegurarlo)–, plantea una socialista, que identifica el núcleo del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza con la “libertad protegida” (un derecho en sentido estricto) de los padres a elegir la que ellos consideren la mejor educación para sus hijos. Una libertad protegida implica un deber correlativo general de no interferencia y el deber del Estado de asegurar el ejercicio de la misma. Luego, el igual goce del derecho a la educación y su ejercicio efectivo prohíbe a los establecimientos educacionales formular exigencias tales que los hagan inelegibles para ciertas familias, como la selección de estudiantes (requisitos de acceso) y el cobro de una suma de dinero. Dicho de otro modo: ni la libertad de enseñanza –que permite crear establecimientos educacionales– ni la libertad de los padres de elegir el establecimiento de enseñanza para sus hijos, incluyen la libertad de crear o de elegir establecimientos excluyentes.
Atria (2009) define luego la educación pública como aquella que asegura al estudiante su ingreso a esta sin discriminación de ningún tipo. Quien quiera ser admitido en un establecimiento público tiene “derecho” a ello (es una relación asimétrica, basada en el principio de ciudadanía, en la cual el Estado no tiene la facultad de excluir al ciudadano).99 Eso no se da en la relación entre postulante y sostenedor del establecimiento privado, aunque este reciba financiamiento público, pues esta relación es simétrica (contractual, basada en el principio de mercado). Aquí el proyecto educativo del establecimiento puede servir para establecer criterios de selección o permanencia e, incluso, estaría permitido el cobro de cuotas (si hay ley de financiamiento compartido). Por consiguiente, es legítimo que el Estado establezca un sistema de educación “pública” (i.e., regimentado por el Estado, a través del Mineduc) no discriminatoria y gratuita. En ese marco, Atria (2012) niega que financiar una educación superior gratuita sea una medida regresiva y critica la idea de focalizar el gasto fiscal en los más pobres. Que los que pueden pagar por educarse deban hacerlo, en vez de favorecer la equidad, permite segregar por capacidad de pago de los padres, consagrando, de facto, un sistema altamente desigual. Atria argumenta que una política es regresiva cuando redistribuye el ingreso hacia los más ricos, aumentando la brecha entre ricos y pobres; en cambio, una política es “progresiva” si logra disminuir esa brecha. La clave es que el Estado cobre (por la vía de impuestos) a cada uno de acuerdo a sus capacidades y provea (educación) a cada uno de acuerdo a sus necesidades.100
El argumento –conceptualmente– parece impecable, pero la conclusión no se sigue de las premisas: que no se deba excluir en abstracto del ejercicio de un derecho, no implica que no se pueda cobrar el valor de producir el bien (por algo existen los aranceles y tasas), sin perjuicio del deber del Estado de establecer subsidios –o de ofrecerlo gratis– a quienes no puedan pagar. El caso de otros derechos fundamentales (y el ejercicio de reducción al absurdo) nos lo ilustra: la libertad de acceder a la información no se suprime (o segrega) por el mero hecho de que los diarios tengan un precio, ni de la vigencia del derecho a defensa se sigue que los abogados no puedan cobrar por su trabajo.101 Por otro lado, al devolverle al rico parte de lo que pagó en impuestos, vía educación gratis, si este aprovecha el servicio más que los pobres, la brecha no solo se mantiene, sino que aumenta.102
Es innegable que puede haber apropiación individual del beneficio de estudiar una carrera profesional, que permite acceder a mejores empleos y generar ingresos asociados al ejercicio profesional; beneficio que es diferenciado por carreras (Mizala y Romaguera, 2004; Informe OCDE-Banco Mundial, 2009: 131 ss.; Meller, 2010).103 El sorteo o la admisión universal no serían alternativas convenientes, considerando el perfil de ciertas carreras y el imperativo de aplicar eficientemente los recursos (obsérvense las bajas tasas de graduación en universidades públicas de ingreso masivo).104
El argumento de Atria también falla porque se basa en una falsa analogía: una razón válida para la educación básica y media (escolar), no necesariamente lo es para la educación superior, pues entre ambas hay diferencias muy relevantes. De partida, en la educación escolar el texto constitucional expresamente consagra la gratuidad, lo que no ocurre en la educación superior (lo que obliga al intérprete a distinguir). Además, en la educación escolar existe un mismo marco curricular común para todos los establecimientos, no así en el nivel superior y, aún más, las IES, por limitación de recursos y diversidad de carreras y programas, a menudo seleccionan a sus estudiantes, lo cual, empíricamente, favorece a las clases privilegiadas.105
Читать дальше