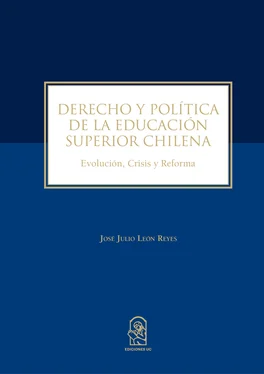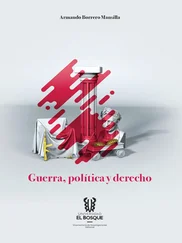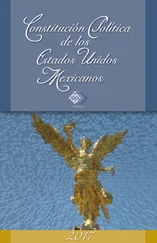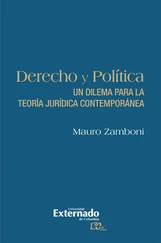1.3.2. La concepción igualitarista
Para la concepción igualitarista (o “progresista”) de los derechos sociales, en cambio, la educación superior tiene un contenido normativo “fuerte”, por oposición al sentido “débil” que le atribuye la otra teoría, e implica el deber del Estado de asegurar a todos los estudiantes el acceso o, al menos, las mismas oportunidades de ingreso a la ES.
Si la concepción liberal-conservadora aplica de modo restrictivo la teoría de Kelsen de los derechos subjetivos,86 la concepción igualitarista del derecho social –a la que adscribo- es propia del constitucionalismo como teoría del Derecho y como fenómeno que requiere una nueva forma de interpretar las normas jurídicas (y de argumentar con ellas). Así, Ferrajoli (2010) concibe el Derecho como un sistema de garantías para los derechos fundamentales reconocidos positivamente. El derecho surge con la norma que lo consagra, en tanto que las garantías pueden estar en el plano del “deber ser” positivo. Si faltan las garantías, el legislador tiene el deber jurídico –y de coherencia– de dictar normas e instrumentos para la satisfacción del derecho. El juez debe sujetarse a la ley si es válida (cuando su significado resulta coherente con las normas constitucionales), reinterpretar las leyes conforme a la Constitución o denunciar la inconstitucionalidad.87 La ciencia jurídica debe jugar también un rol proyectivo e innovador, proponiendo correcciones a las técnicas garantistas, o sugiriendo nuevas garantías. Los derechos fundamentales son universales e indisponibles: se sustraen del mercado y de la decisión política. Son lo que “no debe decidirse” o lo que “debe ser decidido” por la mayoría, es decir, generan para el Estado vínculos negativos (derechos de libertad) y positivos (derechos sociales que no deben quedar sin satisfacción).
La tesis central de esta segunda concepción es que, si los derechos sociales (como el derecho a la educación superior) son verdaderos derechos, el Estado no podría justificar su incumplimiento de las obligaciones fundamentales amparándose en la falta de recursos. En ocasiones existen obligaciones ex lege, explícitas en el mismo texto constitucional (como la de establecer un sistema universal, gratuito y obligatorio de enseñanza básica y media); y en otros, hay obligaciones genéricas, como las relativas al derecho a la educación superior, que requerirían nuevas técnicas de garantía y justiciabilidad (como prestaciones gratuitas, protección jurisdiccional, cuotas para alumnos vulnerables, mínimos de presupuesto, etc.). Para la concepción igualitarista los derechos sociales son “derechos en serio” (Dworkin). Reclaman la intervención legislativa (el legislador no puede desconocerlos o restringirlos) y tienen toda la fuerza normativa que el constitucionalismo reconoce a los principios.
Los principales argumentos a favor de este modelo han sido desarrollados, entre otros, por Abramovich y Courtis (2004: 19-64). Tales son, básicamente, la relación de semejanza con los derechos civiles y políticos, la refutación del supuesto carácter indeterminado o no formalizable de la prestación, y la posibilidad cierta de exigir judicialmente algunas de las obligaciones que conllevan.88
Es tarea del derecho constitucional identificar ciertas obligaciones mínimas de los Estados, ya que esto es condición para la “justiciabilidad” de los derechos sociales; la eventual insuficiencia de acciones idóneas sería –según Ferrajoli– simplemente una laguna susceptible de ser superada. Desde luego, en casos de violación del derecho social o de la cláusula que prohíbe la discriminación arbitraria, procederían muchas de las acciones judiciales tradicionales: acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y la subsecuente de inconstitucionalidad (nulidad) de un precepto legal contrario a la Constitución (Art. 93, Nº 6 y 7); de ilegalidad o nulidad de actos reglamentarios; declarativas de certeza; de protección; de indemnización de daños y perjuicios e, incluso, acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con el Pacto de San José de Costa Rica. Esas posibilidades son más claras cuando el Estado presta directamente un servicio en forma parcial, discriminando a ciertos sectores de la población (Abramovich y Courtis: 2004, 43). Sin embargo, también se pueden ejercer cuando el Estado debe regular una actividad, autorizar el funcionamiento o reconocer oficialmente a instituciones, o fiscalizar el cumplimiento de las normas y, eventualmente, aplicar sanciones. Incluso, podría impugnarse –y controlarse– la discrecionalidad del Estado en materia de disposición presupuestaria cuando se trata de asegurar derechos fundamentales. El incumplimiento del Estado podría presentarse como una violación individualizada o genérica, al establecer condiciones discriminatorias en el acceso a la educación o ciertos beneficios (fue el caso de la glosa de gratuidad), o por la aplicación de sanciones desproporcionadas. La jurisprudencia ha acogido, de otro lado, acciones por incumplimiento de obligaciones genéricas de hacer por parte de órganos estatales.89
Se suele criticar a la posición igualitarista por promover el activismo judicial y porque, dada la índole de los reclamos, el éxito de algunas acciones individuales podría producir un resultado inequitativo, al mantenerse el incumplimiento general. Ahora bien, tal como reconoce Gargarella (2006), no solo existe un espacio para la revisión judicial de los derechos sociales, sino que dicha intervención de los jueces podría en ciertos casos enriquecer los procesos de deliberación pública. De este modo, cuando la violación del derecho afecta a un grupo amplio de personas en situaciones análogas, una serie de decisiones judiciales particulares, aunque no logren generar un cambio coherente del sistema jurídico vía jurisprudencia, al menos pueden servir como señal de alerta hacia los poderes políticos e influir eficazmente en la definición de las políticas públicas.90
La clasificación entre derechos civiles, políticos y sociales responde a razones históricas pero no justifica diferencias estructurales en la índole y defensa de los derechos.91 Las diferencias son solo de grado, pues en todos los casos se incluyen obligaciones negativas y positivas de parte del Estado. Tanto respecto de los derechos sociales como de los civiles y políticos existe prohibición de lesionar los bienes que constituyen su objeto y en ambos casos se requiere un “hacer” concreto: “proveer las condiciones institucionales para permitir su ejercicio y asegurar su tutela”. Tampoco hay derechos gratuitos: todos tienen un costo con cargo a rentas generales (Holmes y Sunstein, 2011), y eventualmente algunos pueden tener un costo específico para las personas destinatarias (tasas, aranceles o impuestos cedulares).
El derecho internacional de los derechos humanos sirve para discernir cuatro niveles de obligaciones del Estado: de respetar (no interferencia); de proteger (impedir que terceros interfieran); de garantizar el acceso al bien (cuando el titular no puede hacerlo por sí), y de promover (desarrollar condiciones para el acceso equitativo). Por consiguiente, el deber de respeto obligaría al Estado a no cerrar establecimientos cuando no exista alternativa equivalente, y a no empeorar o perjudicar la calidad de la educación que se imparte. El deber de protección se observa, por ejemplo, en los casos en que se pide auxilio de la fuerza pública o una orden judicial para desalojar establecimientos “en toma” (ocupados por estudiantes a modo de protesta).92 La obligación de promover forma parte del contenido esencial del derecho a la educación superior (está en el texto de la Constitución), y la de garantizar el acceso al bien educacional se vincula fuertemente con la igualdad de oportunidades. Además, los acuerdos internacionales (Art. 26° de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art. 2°.1 PIDESC) imponen a los Estados el deber de tender progresivamente a la plena realización del Derecho y la prohibición de adoptar medidas de carácter regresivo.93
Читать дальше