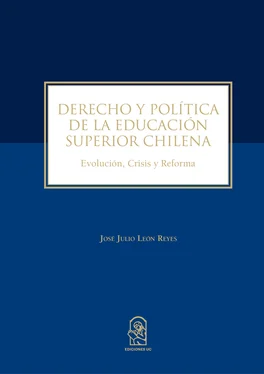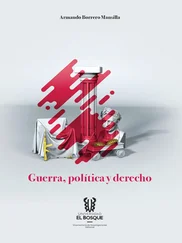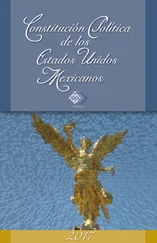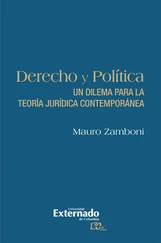1 ...8 9 10 12 13 14 ...32 El Capítulo 3 examina la conformación del sistema mixto, que coincide con la instauración y vigencia de una nueva Constitución, la de 1925. La “segunda ola” de creación de universidades privadas (Levy, 1995) tuvo que ver, en el caso chileno, con las demandas y emprendimientos regionales. Comenzó a partir de 1920 y ya se advierte en la legislación de la época la voluntad de crear un sistema universitario. Pronto se pudo notar un predominio, al menos en número de instituciones, del sector privado.
Las universidades comenzaron a abrirse socialmente, sirviendo de impulso a las clases medias. Masones y cristianos, liberales y conservadores, estatistas e individualistas, se pusieron de acuerdo y establecieron un sistema de financiamiento estatal para todas esas entidades, sin hacer distingos en cuanto a su naturaleza jurídica. Este es uno de los rasgos particulares del caso chileno que despierta mayor interés en los estudios comparados. Es la época del auge de la intervención estatal en la economía, de la lógica política del “compromiso” y del surgimiento de los denominados “derechos sociales”.
Los “locos” años sesentaxli trajeron consigo la “reforma universitaria”; un cambio gestado desde el interior, desde la base, por los propios estudiantes, para poner a las universidades a tono con las expectativas de desarrollo cultural, económico y social. Luego vendrían las fallidas “Revolución en libertad” y la “vía chilena al Socialismo”, que se clausuran con el golpe de Estado de 1973. Siguiendo a Brunner (2009), esta es la etapa de formación de un sistema universitario “moderno”. La razón técnica y las “planificaciones globales” dieron como resultado un primer gran impulso a la educación superior, de tipo “descentralizado”, consolidando el sistema mixto. La ley Nº 11.575, la “reforma universitaria” y la reforma Constitucional de 1970 sirvieron para afirmar el principio de “autonomía universitaria” y el modelo de “Estado benefactor” que financia por igual a universidades públicas y privadas. El análisis de este período también nos muestra que desde antes del golpe militar comienza a gestarse en Chile –lo mismo que en el resto de Latinoamérica (Tedesco, 2012)– un giro en materia de política educativa: desde el foco en la política hacia la economía, y desde la noción de ciudadano a la de capital humano.
La política de educación superior de la dictadura se describe en el Capítulo 4. Claramente, se distinguen dos períodos, que coinciden con el antes y después de la dictación de la Constitución de 1980. El primero se caracteriza por la “contrarreforma” y la intervención autoritaria de las universidades (1973-1980), en tanto que el segundo, por la imposición del mecanismo de mercado por vía de una legislación de facto luego complementada por leyes aprobadas por la junta militar, al amparo de disposiciones transitorias de la Constitución (1981-1990). Culmina con la dictación de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza (LOCE), el último de los “cerrojos institucionales” del régimen militar.
El Capítulo 5 estudia el desarrollo del sistema desde la restauración democrática hasta el presente. La primera fase arroja apenas algunos ajustes al modelo impuesto en dictadura; los dos primeros gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (la alianza conformada para derrotar electoralmente a Pinochet), de los presidentes Aylwin y Frei, pusieron el foco en la recuperación democrática de las universidades estatales y el financiamiento de las universidades del Consejo de Rectores, privilegiando en ayudas estudiantiles el mecanismo de las becas. Los dos últimos gobiernos de la Concertación, de los presidentes Lagos y Bachelet, introdujeron políticas de corte más neo-liberal, incluyendo las leyes 20.027 (de Crédito con Aval del Estado) y 20.129 (Ley de Aseguramiento de la Calidad, en 2006), que impulsaron la expansión de la matrícula en IES privadas, hasta superar el umbral de “universalización”.xlii El foco en programas sociales y el descuido del crecimiento económico llevó, paradojalmente, a que se eligiera después un gobierno de derecha, que puso énfasis en la gestión antes que en las reformas. Es llamativo, en todo caso, que en ES el primer gobierno de Piñera impulsara proyectos de ley de corte más estatista que los formulados previamente por los gobiernos de la Concertación, como lo son las propuestas para establecer una superintendencia de educación superior, una agencia acreditadora fortalecida institucionalmente y un crédito estudiantil administrado por el Estado (con regulación indirecta de aranceles). Paradójicamente otra vez, la Concertación y el Partido Comunista se negaron a aprobar esos proyectos de ley, esperanzados en que el movimiento social empujaría los cambios –bajo el gobierno de la coalición que luego conformaron, con el nombre de “Nueva Mayoría”– todavía más a la izquierda. Bachelet propuso entonces el “cambio de paradigma”, lo que en ES se tradujo en la implementación gradual de la gratuidad, vía ley de presupuesto, la creación de nuevas IES estatales y la aprobación, al concluir su mandato, de la ley de reforma a la ES. La nueva ley (Nº 21.091) debe aún ser interpretada, ahora por un segundo gobierno de Piñera, en el marco de la Constitución y junto con parte de las bases legales del modelo de mercado –las leyes de 1981 y 1990– que aún se mantienen vigentes. Dado que una ley no es suficiente para cambiar la fisonomía de un sistema de ES, es probable que el sistema chileno siga evolucionando, en direcciones que escapen a lo que fue la previsión y designio de los gobiernos y legisladores.
Lo que este libro quiere poner de manifiesto es que no se puede interpretar “internamente” el Derecho, sin una mirada a los factores “externos”,xliii los movimientos sociales y la dinámica de los acontecimientos históricos que explican el surgimiento y el cambio de una determinada realidad normativa. El Derecho va cambiando, es cierto, por vías formales, pero también por vías informales (cambios en la concepción de los derechos) en virtud de esos fenómenos sociales. Hay acuerdos tácitos, hay compromisos, transacciones y actos de poder. Eso ha ocurrido igualmente en el ámbito de la educación superior chilena. De otro lado, el sistema de ES ha jugado siempre un rol relevante en la configuración del Derecho y las políticas educativas. Tal como las élites formadas en las instituciones coloniales debieron asumir la tarea de la independencia y la formación del Estado, los profesionales –de la élite y especialmente de clases medias– formados en las primeras universidades privadas accedieron a posiciones de poder y, así, la universidad nacional fue perdiendo influencia. La idea de “Estado docente”, si existió alguna vez como discurso político, rápidamente se esfumó. El modelo de mercado en la educación, aunque impuesto legalmente por una dictadura, no habría sido posible sin un sector privado ya consolidado en la sociedad chilena.
La relación de precedencia entre los derechos a la educación y libertad de enseñanza es otro de los aspectos que ha ido cambiando. En los inicios de la República la educación era vista como un deber central del Estado y una condición del pacto social. Luego, lenta y gradualmente, la libertad de enseñanza entra al ruedo y va ganando primacía, desde fines del siglo XIX. Con la Constitución de 1980 y hasta los tres primeros gobiernos de la Concertación, se asumió sin cuestionamientos que la Constitución asignaba mayor importancia a la dimensión de libertad (de creación y organización de centros educacionales) que al derecho a la educación en su carácter prestacional; que otorgaba preeminencia a la autonomía de las IES por sobre el derecho de los estudiantes (o de sus padres) para escoger el establecimiento de enseñanza, limitando incluso las posibilidades del legislador, para regular la actividad. Esa relación de precedencia de los valores que ordenan la organización del sistema educativo cambió bajo el gobierno de la Nueva Mayoría –un acotado cambio de paradigma– dado que una serie de políticas gubernamentales, leyes y fallos del Tribunal Constitucional parten ahora de la concepción de la educación como derecho social y subordinan la libertad de enseñanza al cumplimiento de condiciones que aseguren el igual disfrute de ese derecho. Ese cambio en el lenguaje constitucional tiene antecedentes ya en el primer gobierno de la presidenta Bachelet.
Читать дальше