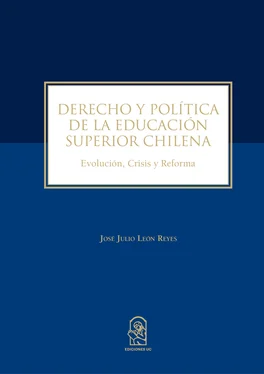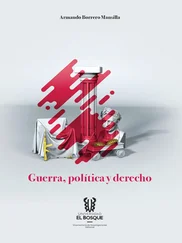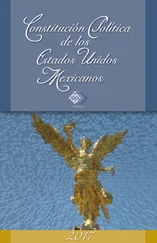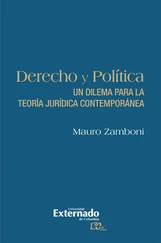xiEn esa línea, con distintos matices, se sitúan los trabajos de Atria et al. (2014); Atria (2014b); Bellei (2015); Ruiz (2010) y Riesco (2007); entre otros.
xiiLa reforma educativa en Uruguay, según cierta literatura “progresista”, sería neoliberal, a pesar de que no descentralizó, no impulsó la privatización del sistema ni introdujo el financiamiento a la demanda; las reformas en Argentina y Chile, implementadas post dictaduras, fueron neoliberales para la izquierda y estatistas para la derecha (Tedesco, 2012).
xiiiNótese la similitud de esta idea con la metáfora de “la novela (escrita) en cadena” que utiliza Dworkin (2005: 166 ss.) para explicar el Derecho como integridad y su relación con la historia.
xivLos trabajos más relevantes no incluyen la historia reciente, o bien están centrados en la historia de una institución o sector específico. Véase el de Serrano (1994), enfocado en la Universidad de Chile (UCh) y el de Krebs et al. (1994), en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); y los de Labarca (1939) o Campos Harriet (1960), limitados, por la época en que fueron escritos, a ciertos períodos históricos.
xvEl trabajo de Faúndez (2011) es un referente en este sentido. Tomando como base el concepto de “democratización”, Faúndez analiza la historia institucional chilena, entre 1831 y 1973, desde la perspectiva de la interdependencia entre el debate y contexto político y el contenido y función de las instituciones legales.
xviPor “dogmática jurídica” se entiende para estos efectos una cierta modalidad de análisis del Derecho centrada en el estudio de normas positivas vigentes en un tiempo y lugar, que se distingue por el tipo de fuentes a que recurre y la tradición o técnicas interpretativas que privilegia. Otras expresiones tampoco se relacionan con el tipo de investigación que aquí se realiza. Como señala Nino (1993: 11), la expresión “ciencia jurídica” prejuzga acerca del carácter científico de la actividad, con implicancias respecto a los rasgos que debe presentar; la de “teoría jurídica” parece aludir a ciertas elaboraciones conceptuales de alcance limitado, más que a la descripción de una práctica en su conjunto, y el término “jurisprudencia”, en nuestra lengua (española) está más bien asociado a las prácticas judiciales.
xviiEn su clásico estudio sobre Historia del Derecho Privado, Wieacker (1957: 4) sostiene que una exposición de conjunto ha de contar “con sus propios recursos”. Si se construyera como historia de las instituciones, “tendría que renunciar a la historia de las concepciones jurídicas”; como historia externa del Derecho, se limitaría a “la historia de las fuentes” y como historia de los juristas, se tornaría “una historia de la literatura jurídica”. Pero, por esas vías, “no parece que se haya captado aún el curso histórico y medular del Derecho, ni preparado apenas una “comprensión” real en el moderno sentido de la Historia”.
xviiiEs el método, guardando las proporciones, que paradigmáticamente utiliza Aristóteles (2005) para estudiar y exponer la Constitución de los atenienses. Frente a la construcción ideal –a priori– de Platón, el filósofo estagirita se centra en el surgimiento y evolución de las instituciones políticas, analiza sus causas y efectos, pros y contras, y su relación con el contexto histórico e ideológico que las anima.
xixLa distinción entre “law in books” y “law in action” pertenece a Pound (1910).
xxSe podría discutir que el período actual comienza con la aprobación de la Constitución de 1980. Sin embargo, sucesos como el plebiscito de octubre de 1988 (derrota electoral de Pinochet), el plebiscito para aprobar un conjunto de reformas a la Constitución en 1989, y las elecciones de nuevas autoridades democráticas a fines de ese año, marcan claramente a mi juicio un nuevo “momento constitucional” en el sentido desarrollado por Ackerman (1999, 2001, 2011). Cristi y Ruiz-Tagle (2006) y Ruiz-Tagle (2016) así lo entienden al periodizar los ciclos constitucionales de la historia republicana chilena.
xxiAsí, Iriarte et al. (2008) se equivocan al analizar “las secuelas del neoliberalismo” en las leyes de educación superior de Argentina (Ley Nº 24521 de 1995); Chile (Ley Nº 18.962 de 1990) y España (Ley Nº 6 de 2001, Orgánica de Universidades), sin tener en cuenta las diferencias contextuales. Las semejanzas que observan son: i) la transferencia de competencias, desde el gobierno y universidades, a consejos o agencias que incluyen representantes del sector empresarial y, al interior de las IES, desde órganos colegiados a autoridades unipersonales; ii) el paso al “Estado evaluador”, con énfasis en la acreditación de la calidad; iii) la diversificación institucional, y iv) la diversificación de fuentes de financiamiento, con mecanismos competitivos y rendición de cuentas. El caso es que en España la dictadura de Franco impulsó un “contra-modelo” respecto de los avances de la Segunda República, de modo que la educación pública “volvió a ser subsidiaria y residual”; en contraste, la nueva democracia –en especial el gobierno del PSOE, socialdemócrata– logró importantes resultados en cobertura e inversión pública (De Puelles, 2014). Asimismo, como ha ocurrido en ciertos períodos en Chile y Argentina, el proceso de diversificación institucional en ES –que suele verse como expresión del neoliberalismo– puede incluir la creación de nuevas IES públicas.
xxiiEn igual sentido, Brunner y Uribe (2007: 84 ss).
xxiiiLas corporaciones y fundaciones universitarias, en la medida que son reconocidas por el Estado, se les dota de personalidad jurídica y se les garantiza un margen de autonomía, pasan a ser también “agencias institucionales” (MacCormick, 2011: 57).
xxivEste –y no el Estado-familia– es el modelo que presenta más semejanzas con el “Estado docente” que predominó en el Chile del siglo XIX, según veremos en el Capítulo 2.
xxvLos modelos “ideales” no intentan describir una realidad sino proveer herramientas conceptuales para facilitar su análisis. Tampoco constituyen necesariamente un ideal regulativo.
xxviAsí, Atria (2013, 33-34) opone dos modelos de Estado de Bienestar: el Estado “neoliberal”, que se caracteriza por el predominio de asistencia focalizada (means-tested), y el “socialdemócrata”, que busca promover “una igualdad de los más altos estándares” (no de necesidades mínimas).
xxviiEn marzo de 2017, Bachelet dijo que la educación de calidad en Chile “ha estado disponible mayormente para quienes pueden pagarla o están dispuestos a endeudarse por altos montos”, sin que el mérito y el esfuerzo garanticen el acceso a ella; es decir, “la educación era vista como un bien de consumo y no como un derecho social”. Por ello, “un objetivo central” de su gobierno fue consagrar la gratuidad de la educación, sustituyendo el aporte de las familias por recursos públicos, “en un marco de derechos universales y no como políticas asistenciales aleatorias”. Dicha reforma (que se consolidó con la promulgación de la ley Nº 21.091), agregó, fue resistida ásperamente por quienes prefieren la provisión privada en educación antes que la pública.
Véase: http://www2.latercera.com/noticia/bachelet-reforma-educacional-una-tarea-ardua-titanica-ratos-la-direccion-correcta/
xxviiiPor oposición a la estática, que mira a la voluntad del legislador (Wróblewski 2003: 166 y ss.).
xxixHohfeld, no obstante, ilustra la libertad con el ejemplo del comerciante que puede autorregular su conducta, según su criterio y elección, en todo “lo que no sea contrario a la ley”. El mejor sinónimo de “inmunidad” para este autor es “exención” y ella puede ser el resultado de leyes que la otorgan.
Читать дальше