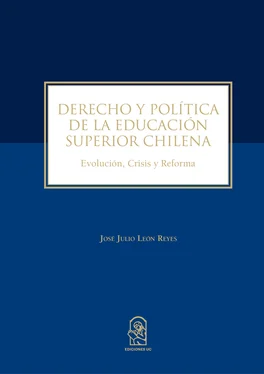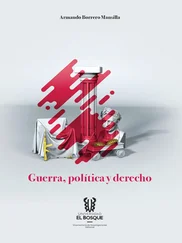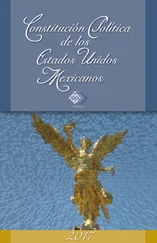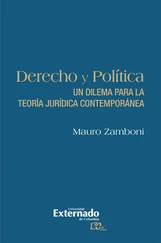xxxUso “sanción” por analogía, pues, como sabemos, es algo distinto a la nulidad (Hart 2004: 42-44).
xxxiLa explicación del marco constitucional vigente y del concepto de ley orgánica se tratan en el Capítulo 4.
xxxiiMe parece que Aguiló (2000: 125-154) y Guastini (2016: 355-362) dan debida cuenta de su existencia.
xxxiiiNos ocupamos acá de las universidades, pero otro tanto podría decirse de las iglesias, los clubes de fútbol o cualquier otra asociación cultural o deportiva.
xxxivRoss (2006) y Olivecrona (1991) sugieren que los derechos subjetivos son “palabras huecas” o conceptos “puente”, que sirven para enlazar –y designar– un conjunto de hechos condicionantes con un conjunto de consecuencias jurídicas. Palabras como “universidad”, “autonomía”, “libertad de enseñanza” y “derecho a la educación”, sin embargo, son de otra índole. Son “conceptos interpretativos”, como se verá en el Capítulo 1.
xxxvLleva razón Sandel (2013) cuando dice que hay cosas que “el dinero no puede comprar”; así, la admisión a las universidades es un asunto de mérito y esfuerzo y no debería quedar librada al mejor postor. Ello no es incompatible con reconocer las funciones del mercado en las sociedades modernas (Peña, 2017a).
xxxviIgnacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), con motivo de la reforma propuesta por el gobierno, dijo que el “desconocimiento de la historia y presente” de nuestro sistema de educación superior “constituye una injusticia y discriminación imposible de aceptar”. Agregó que la diversidad del sistema debe ser valorada, “conscientes de que el foco prioritario ha de estar en la calidad”. En: El Mercurio, 31 de marzo de 2017, p. A2.
xxxviiEn Chile, los momentos más relevantes de reforma del sistema de ES se dan en la fase fundacional (como vemos en el Capítulo 2), en los años sesenta (Capítulo 3), en la segunda parte de la dictadura (Capítulo 4) y en el período de la Nueva Mayoría (Capítulo 5). El cambio fue canalizado en la etapa del “Estado de compromiso” (Capítulo 3) y durante los gobiernos democráticos post-dictadura (Capítulo 5) y contenido en el primer momento de la intervención militar (el período de la “contra-reforma”, según se observa en el Capítulo 4).
xxxviiiEl legalismo y la expansión regulativa son rasgos característicos de nuestra cultura jurídica (Barros, 1992).
xxxixLa codificación, por ejemplo, busca la ruptura con el pasado y el afianzamiento del ideal nacional. Un primer promotor de la tecnocracia legal en Chile fue Diego Portales, un impulsor de la codificación (Guzmán Brito, 1988: 73-107). Bello, amigo de Portales, fue el especialista con mayor influencia en la cultura jurídica de la fase fundacional. Sobre la “tecnocracia” y su rol en la política chilena, véase: Silva (2010).
xlTambién se produce ese encuentro cuando una (deficiente) política pública provoca una demanda desmesurada sobre la adjudicación judicial de los conflictos. Sobre judicialización y ES, véase León (2014).
xliSegún Jocelyn-Holt (2014a: 123-136) el “desenfreno eufórico” de los años sesenta, en que se desata “la pasión por el cambio”, marca el fin irreversible del “Antiguo Régimen” en Chile. En esa etapa se incurrió, según este autor, en el error político de olvidar que, con frecuencia, “la realidad se está moldeando sola” y, en particular el gobierno de la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei, “desató dinámicas que luego no supo controlar”.
xliiEsto es, más de 50% de cobertura del grupo etario respectivo (Brunner 2015).
xliiiSigo aquí la distinción entre “historia interna” y “externa” del Derecho, en el sentido propuesto por Campos Harriet (1963:10), quien la toma de Leibniz.
CAPÍTULO 1
EL DERECHO COMO INSTRUMENTO O LÍMITE
DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL
El 4 de julio de 2016 la presidenta Michelle Bachelet, presentó un proyecto de ley con el objeto, según indicaba el Mensaje (Nº 110-364), de “reformar completamente el régimen jurídico” de la educación superior chilena. Se inició un intenso debate que no ha concluido pese a la aprobación de la ley Nº 21.091 por el Congreso Nacional chileno. En las discusiones se contraponen no solo dos modelos de organización y financiamiento de la ES, sino también dos concepciones del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza e, incluso, dos ideologías acerca de la relación entre el Derecho, el Estado y la sociedad. Esa ley, publicada el 29 de mayo de 2018, está siendo interpretada e implementada por un gobierno de signo distinto (opuesto) a aquel que inicialmente la redactó. El resultado de la reforma, en términos de efectos en la práctica, aún es incierto.
De algún modo fue ese proyecto de ley lo que motivó esta tesis. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012 pusieron en la agenda pública la demanda por sustituir el “modelo de mercado” de la ES chilena, que habría sido impuesto por la dictadura militar a partir del año 1980 y profundizado en los posteriores gobiernos democráticos, desde 1990 a 2014. Ese movimiento social exigió un sistema educativo público, laico, gratuito, sin lucro y de calidad.1 Quizás su principal logro, como apunta Bernasconi (2012), haya sido el que los estudiantes tomaran conciencia de sus necesidades y de su capacidad de demandarlas como un derecho. Atria (2013: 5) va más lejos y señala que la elección de un gobierno de derecha significó una oportunidad para el movimiento social, pues al atacar “el modelo” teniendo al frente a sus declarados defensores, el conflicto se centró en las características fundamentales de ese modelo: “Solo de este modo fue posible tematizar la hegemonía neoliberal por primera vez en casi 40 años”.
Ocurre que después de la reforma “de mercado” impulsada el año 1980 por la dictadura militar, nuestro sistema de ES pasó gradualmente de ser un sistema gratuito, de élite, institucionalmente homogéneo (Brunner, 2009: 156-157) y predominantemente público, en matrícula y fuentes de financiamiento (Levy: 1995), a ser uno altamente privatizado en la matrícula, financiado mayormente por los aranceles pagados por las familias, cada vez más costoso para estas, y diversificado (heterogéneo en tipos institucionales, niveles de calidad, etc.). El sistema chileno se transformó en 1985 en uno de masas (con más de 15% de tasa bruta de escolarización superior) e ingresó, en 2007, a la fase de acceso “universal”, al superar 50% de cobertura (Brunner 2013; 2015).2 Los cambios de la ES chilena habían ido más allá de la “intención original” del legislador del ‘80 y no fueron acompañados por un ajuste en el marco legal; la institucionalidad del sistema quedó así rezagada y se revelaba insuficiente frente a la dinámica de su desarrollo. Esta sería la causa principal por la que este sistema de ES ha enfrentado tantos y tan fuertes cuestionamientos desde casi todos los sectores.
Cuando anunció su programa de gobierno el 27 de octubre de 2013, Michelle Bachelet, puso en el centro del mismo lo que denominó una “reforma estructural” de la educación chilena: “Una reforma que asegure una educación pública, de calidad, gratuita, sin lucro e integradora, en el convencimiento que la educación es un derecho social y no un bien de consumo”.3 Para financiar sus “políticas sociales prioritarias” anunció una reforma tributaria y, seguidamente, propuso llevar adelante un proceso para elaborar “una nueva Constitución”, una “que nos interprete a todos” y “consagre la idea de un Estado social de derechos”.4 La conexión de estas tres políticas –las “reformas de fondo” según el programa– con las demandas del movimiento estudiantil de 2011 es, amén de evidente, sintomática de la orientación que adoptaría ese gobierno. El chileno es, entonces, un caso claro de política pública surgida “desde abajo hacia arriba”, uno en que “el conflicto empuja el asunto y lo pone en la agenda del gobierno” (en un lugar prioritario); a la vez, es un ejemplo de las políticas que, además de asignar beneficios, “arbitran valores” y “forman parte de constelaciones discursivas más amplias o ideologías” (Brunner y Villalobos, 2014: 43-48).
Читать дальше