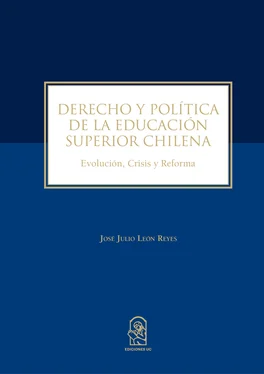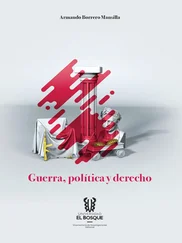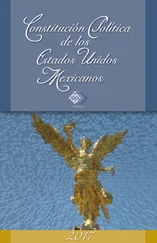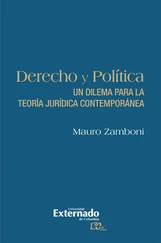Si dos discursos pudieron operar bajo la vigencia de un mismo texto constitucional, o una de tales interpretaciones está equivocada o se debe aceptar que la Constitución –el significado de su texto– evoluciona junto con el cuerpo social, se transforma si ocurre un cambio relevante en las circunstancias sociales y políticas, esto es, el contexto en el cual y sobre el cual la Constitución se aplica. Que esta última es la mejor manera de entender el cambio constitucional lo corrobora la amplia reforma educacional de la presidenta Bachelet, durante su segundo período de gobierno, que logró sortear en lo sustantivo la valla del control constitucional. Allí el discurso jurídico –la concepción del derecho a la educación prevaleciente en la cultura jurídica– no operó como límite a las posibilidades del discurso político, sino que las expandió, permitiendo al legislador lo que antes estaba prohibido.
El acápite de Conclusiones tiene como propósito establecer, sumariamente, la evolución y “el estado de la cuestión” de ese balance entre derecho a la educación y libertad de enseñanza, de modo que pueda servir de guía a quienes estudian, analizan y formulan políticas públicas en este ámbito. En breve, se sostiene que existe un derecho fundamental a la educación superior, que implica deberes positivos y no de mera abstención para el Estado, que se ha ido configurando sucesiva e incrementalmente a través de una serie de “hitos” institucionales –que este libro estudia en detalle– en que las autoridades políticas y jurisdiccionales han resuelto conflictos diversos, y que ha requerido permanentemente de ajustes recíprocos y ponderación con la libertad de enseñanza. Las libertades académicas, de elección de los estudiantes y de iniciativa privada, han sido parte de nuestra tradición republicana.
El Derecho presente es producto de la política del ayer –es herencia del pasado– y es una herramienta de cambio social, de cara al futuro. A esa tensión permanente se suman, en ES, la de los dos principios rectores del sistema (derecho y libertad) y las dos estructuras o diseños ideales (Estado y mercado). De allí surge la necesidad de la ponderación entre la dimensión de libertad (que permite la participación de privados en la enseñanza con una razonable esfera de autonomía) y la potestad de las autoridades públicas, en orden a orientar el desarrollo del sistema de ES, fomentar y asegurar la calidad de enseñanza y lograr la igualdad de acceso a las oportunidades educativas.
En este trabajo, a partir del análisis de la evolución institucional de la ES chilena, se trata de aplicar un método para el análisis de las políticas públicas y del Derecho como herramienta de solución a (ciertos) problemas sociales, desde la concepción interpretativa o argumentativa del Derecho (Dworkin, Alexy, Atienza). Aunque, como dicen Calabresi y Melamed (1996) este –como cualquier otro– tipo de análisis está destinado a ser solo una de las pinturas de la catedral de Rouen que hizo Monet. Para conocer y entender la catedral habría que verlas todas.
iEn Colombia, en 2011 hubo análogamente una serie de protestas estudiantiles que reivindicaban la educación como derecho y se oponían a la reforma de la ley Nº 30 de 1992, de Educación Superior, proyecto del gobierno que apuntaba a atraer inversión privada, permitir la creación de instituciones de educación superior (IES) con fines de lucro y aumentar la cobertura (Cruz, 2013). El movimiento estudiantil chileno tuvo más influencia en el programa del gobierno que triunfó en la siguiente elección presidencial, aunque no consiguió mantener esa influencia en la formulación de las políticas de este.
iiLa oposición entre bien de consumo y derecho social ya era usada por los voceros del comando de la entonces candidata opositora, Michelle Bachelet, en junio de 2013.
Véase: http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/06/09/602882/elizalde-responde-a-allamand-la-educacion-no-es-un-bien-de-consumo-sino-un-derecho-social.html
iiiLas tres “reformas estructurales” del programa de gobierno de Bachelet eran: la reforma tributaria, para financiar programas sociales; la reforma educativa, para garantizar la educación como un derecho social (el nuevo paradigma de las políticas públicas) y una nueva Constitución, democrática, para Chile. Corresponden a tres demandas ciudadanas que surgieron del movimiento estudiantil de 2011.
ivLa frase es del senador Quintana, presidente del Partido por la Democracia (PPD) y entonces vocero de la Nueva Mayoría, en marzo de 2014. Véase: http://www.24horas.cl/politica/quintana-no-sera-aplanadora-sera-retroexcavadora-1145468
vEntre otros, así lo sostienen: Atria et al. (2014: 19-24); Atria (2014a: 44-54); Garretón (2013: 171-177); Mayol (2014: 39-46). Sobre los rasgos autoritarios y neoliberales que persisten en la Constitución vigente, véase Ruiz-Tagle (2016: 251-253).
viCuba, en tanto, responde al modelo estatal (Santos y López, 2008; Noda Hernández, 2016).
viiEl PIDESC fue ratificado por Chile en 1972, pero solo entró en vigencia al publicarse en el Diario Oficial el 27 de mayo de 1989 (Decreto N° 326 del Ministerio de Relaciones Exteriores). Según su Artículo (art.) 2.1, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas, incluyendo las legislativas y “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente” la plena efectividad de los derechos que reconoce. Su art. 13 reconoce el derecho a la educación y el N° 2 Letra c) señala que la ES debe hacerse accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno y mediante “la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
viiiComo vimos, el propio Levy (1995) plantea que “lo público” orientó la política de ES chilena por más de un siglo, en tanto que el proceso de privatización se ubicó en el centro de la escena desde la década de 1980. En nuestro medio, Bellei (2015: 108) plantea que el sistema educacional chileno es fruto de un “gran experimento” y constituye “una versión extrema de políticas de privatización con una lógica de mercado”, impulsadas por la dictadura militar. Según Ruiz (2010), frente a un sistema educacional que, en los siglos XIX y XX, se sustentaba en la idea de República, con el Estado jugando un papel central, el modelo que impone el régimen de Pinochet se funda en la libertad de mercado. Con todo, para Ruiz (2010: 124) Chile solo obedeció a la norma: “con más fuerza aún en los años 1980, las políticas neoliberales de ajuste estructural se expanden por todo el mundo, impulsados por los gobiernos de Thatcher y Reagan, siendo objeto de recomendaciones especiales por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a la mayoría de las economías del Tercer Mundo”. Riesco (2007: 37-38), plantea: “El 11 de septiembre de 1924, en un marco de movilizaciones sociales, una junta militar de corte progresista toma el poder y promulga la primera legislación social, creando las instituciones económicas y políticas básicas del Estado chileno moderno, incluyendo una nueva Constitución política. Adoptó un nuevo tipo de estrategia de desarrollo guiado por el Estado, cuyo norte era el progreso tanto económico como social. Esta se desenvolvería de manera ascendente a lo largo de medio siglo, impulsada por gobiernos democráticos de variadas denominaciones ideológicas (…). Un golpe militar de extrema derecha, encabezado por Pinochet, le puso término violentamente, el 11 de septiembre de 1973”. Con el Golpe se habría iniciado el período neoliberal en Chile.
ixLa agenda de políticas se refiere a las prioridades que fija la autoridad política en un cierto período para enfrentar determinados problemas o necesidades públicas (Zapata, 2013: 33-35).
xEl “argumento de la superación” –un tipo de “argumento por etapas”– subraya la posibilidad de ir siempre en un sentido determinado sin que se entrevea un límite en esta dirección, con un crecimiento continuo de valor (Perelman y Olbrecht-Tyteca, 1994: 443). La idea de “diálogo” y de “síntesis” entre generaciones en la interpretación constitucional proviene de Ackerman (1991: 86-99; 2006: 197-202; 2011).
Читать дальше