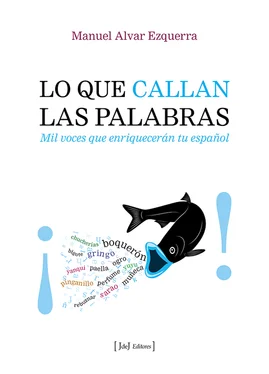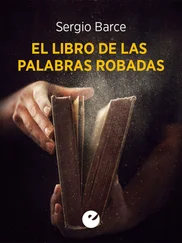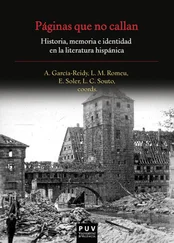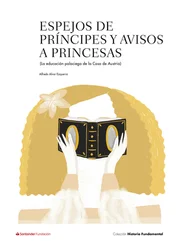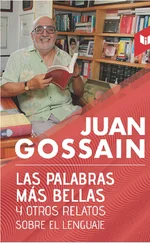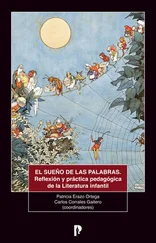albaricoque El albaricoque es una fruta conocida, aunque los nombres que recibe a veces se mezclan con los del melocotón, por más que sean dos frutas fáciles de distinguir. Dice la Academia que la palabra albaricoque procede del árabe hispánico albarqúq, a su vez del árabe clásico burqūq, tomado del griego berikokkon. Corominas y Pascual no coinciden plenamente con esa propuesta, pues dicen habernos llegado del árabe birqûq, birqûq, quizás a partir del griego praikokion, tomado a su vez del latín PERSICA PRAECOCIA, que significaba ‘melocotones precoces’. Sebastián de Covarrubias (1611) no tenía clara la etimología cuando escribe: «albarquoque, vuelve Antonio Nebrija persicum praecoquum; otros malum armeniacum; y porque también los llaman los griegos berikhokkia, quieren algunos que, añadido el artículo arábigo, se hayan dicho al-berikhokkia, albericoques. Presupuesto esto, parece que el toscano se inclina a esta etimología, pues le llama bericoco. Otros dicen está corrompido el vocablo de albecorque, que reducido a la lengua hebrea viene de becor, primogenitus, por ser la primera fruta que madura de todas las de cuesco».
albérchigo El albérchigo es una de las variedades de melocotón, aunque también es uno de los nombres que recibe el albaricoque en muchas zonas de la Península. La palabra nos viene, de acuerdo con la etimología propuesta por Corominas y Pascual, de una forma mozárabe procedente del latín PERSĬCUM ‘melocotón’, de la denominación MALUM PERSĬCUM, esto es, la fruta de Persia. La Academia discrepa algo en el origen, y piensa que nos ha llegado desde el árabe hablado en la Península *albéršiq, tomado del griego persikón, que significa también ‘de Persia’. Sea como fuere, no hay duda de que la denominación se debe a que era una fruta procedente de Persia. Fr. Diego de Guadix (1593) explicó a su manera el origen de la voz: «albérchigo llaman en España a cierta suerte o natío de durazno. Este nombre viene por todas las revueltas y corrupciones que diré. Consta de al, que en arábigo significa ‘el’, y de bérxico, que es una corrupción que lenguas de árabes hizieron en este nombre pérsico, de suerte que todo junto, albérxico, significará ‘el pérsico’. Y los españoles, andándonos a caza de más fácil pronunciación, hemos mudado la x en che, y envidando sobre la corrupción de los árabes hemos hecho esta corrupción albérchigo. Y en la parte de España a que llaman Extremadura hacen otro envite con otra más disforme corrupción, porque dicen prégigo. En la ciudad de Sevilla y su comarca han hecho otra corrupción más donosa, que es mudarle el género de masculino en femenino, llamándolo albérchiga [...]». Menos fino anduvo Sebastián de Covarrubias (1611) cuando lo confunde con el albaricoque, aunque no se extiende en muchas explicaciones: «albérchigo, especie de albarcoque, cuasi albérkiko, o, como otros dicen, alpérsico. Son como duraznicos pequeños y de carne muy delicada, y tienen el hueso de dentro crespo, que no se despide de la carne. Especie de albarcoque, albérkiko».
albóndiga Pese a que se trata de un alimento harto conocido entre nosotros, no quiero dejar de copiar la única definición del diccionario académico, que dice así: ‘cada una de las bolas que se hacen de carne o pescado picado menudamente y trabado con ralladuras de pan, huevos batidos y especias, y que se comen guisadas o fritas’. Dejo la preparación culinaria al gusto de cada cual, aunque no se apartará mucho del enunciado de la Academia. Si traigo aquí la palabra es por su origen. Ese al- inicial nos advierte de que puede tratarse de uno de tantos arabismos de nuestra lengua, como así es, pues procede del árabe hispánico albúnduqa, que, por su parte, viene del árabe clásico bunduqah ‘bola’. La palabra llegó a esta lengua desde el griego, [káryon] pontikón ‘[nuez] póntica’. Quiere ello decir que se comparaba la albóndiga a la avellana, la nux pontica (véase la entrada avellana), por su forma redondeada, el tamaño que debían tener, y el color. Sebastián de Covarrubias (1611) recogió la voz corroborando lo dicho: «albóndiga, el nombre y el guisado es muy conocido. Es carne picada y sazonada con especies, hecha en forma de nueces o bodoques. Del nombre bunduqun, que en arábigo vale tanto como avellana, por la semejanza que tiene en ser redonda. Y bunduqun propiamente significa la ciudad de Venecia, de donde llevaron las posturas de los avellanos o su fruta, y por eso le pusieron el nombre de la tierra de donde se llevó, como es ordinario, pues decimos damascenas, çaragocíes, a las ciruelas de Damasco y Zaragoza. Bergamotas y pintas, a las peras de Bérgamo y Pinto, etc. Esta interpretación es de Diego de Urrea. El padre Guadix dice que albóndiga es vocablo corrompido de albidaca, que vale ‘carne picada y mezclada con otra’, el diminutivo de albóndiga es albondiguilla. Juan López de Velasco dice viene del nombre bonduq, que en arábigo vale cosa redonda».
Además de la forma albóndiga, en la lengua hay una almóndiga, frecuentemente tenida por vulgar, pero que en el DRAE aparece sin marca de uso ninguna.
albur La palabra albur no es de mucho uso en la lengua, y no suele encontrarse fuera de la expresión dejar al albur, y construcciones similares, en que se hace referencia a que algún asunto se deja al azar. El diccionario de la Academia registra como primera acepción la de un pez, que define remitiendo a mújol. De acuerdo con la explicación académica, el término procede del árabe hispánico albúri, que parte del árabe clásico būrī, y este del egipcio br, y hace referencia al copto bōre. Corominas y Pascual dicen que el nombre árabe es un derivado de la ciudad egipcia de Bura. ¿Y cómo se pasa de nombrar un pescado al azar? Explican estos autores que existe un juego de naipes llamado albur, de origen indio, en el que el banquero sacaba una carta (la Academia dice que dos) y que podía hacer ganar a este o al jugador. El nombre le vino por comparación con el pescado que saca el pescador del agua. A partir de ahí vino a designar la contingencia, el azar. Sebastián de Covarrubias (1611) explicó de una manera muy descriptiva lo designado: «albur, pez muy regalado. Latine mugil, is, et mugilis, que por tener gran cabeza los griegos le llamaron kephalon. Es entre los peces escamosos el más ligero y se arroja en alto en forma que, aun trayéndole en la red, suele saltar por encima y dejar burlados los pescadores, según refiere Eliano [...]. Cuenta de él Plinio [...] que si tiene escondida la cabeza en el arena o entre peñas, piensa que está todo escondido y seguro, como hacen algunas aves bobas. Francisco López Tamarid pone este nombre albur entre los arábigos». A partir de esas vivas imágenes es fácil explicarse cómo pasó al lance del juego de cartas.
alfil El alfil es una ‘pieza grande del juego del ajedrez, que camina diagonalmente de una en otra casilla o recorriendo de una vez todas las que halla libres’, como vemos en la definición del diccionario académico. Con los alfiles se representa en el juego una de las cuatro armas del ejército indio, los elefantes (véase en el artículo ajedrez). La palabra procede del árabe hispánico alfíl, del clásico fīl, que a su vez viene del pelvi pīl ‘elefante’. De él escribe Sebastián de Covarrubias (1611): «arfil, una de las piezas de ajedrez que corre los escaques por los lados o esquinas. El padre Guadix dice que vale tanto como caballo ligero, firiz vale caballero, y, contraído, firz, con el artículo alfirz, y corrompido, alfir y arfil. Diego de Urrea dice que en su terminación arábiga se dice filum, del verbo feyete, que vale agorar, y así arfil será lo mismo que buen agüero. Otros quieren ser griego, dicho archil o arxil, de arkhos, princeps, porque después del rey y la reina, que llaman dama, tiene el principado. Gaspar Salcedo, en sus alusiones sobre S. Math.: arfiles, cuasi arciferentes, idest, arqueros».
Читать дальше