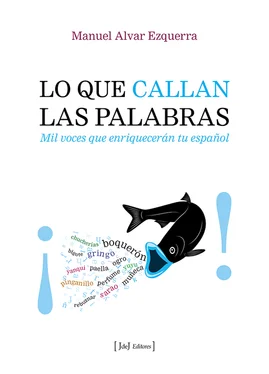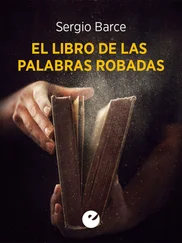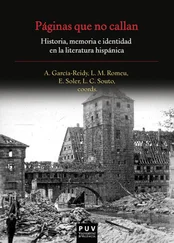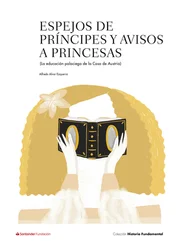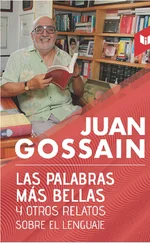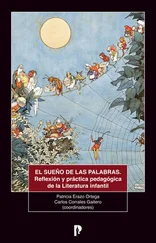Son muchos los motivos que han hecho que la voz figure entre estas páginas, y no es motivo de ir desgranándolos aquí. El lector se irá dando cuenta de ello conforme se adentre en las páginas del libro.
En no pocas ocasiones se indica la edición del diccionario en que la Academia comenzó a dar cuenta de la voz en cuestión (a admitirla según el uso habitual), con lo que nos hacemos una idea de la época en que nos llegó, la vitalidad en la lengua, la modernidad de su uso, la falta que teníamos de una denominación adecuada, etc.
Verá quien abra estas hojas que al final de la explicación de algunas palabras figuran citas de autores de diccionarios del Siglo de Oro, de cuya lectura puede prescindir si así gustase, pero sepa que no están traídas por erudición o para colmar la obra de informaciones abigarradas. Se ponen, en unos casos, para mostrar la antigüedad del término en la lengua, pero en la mayoría de los demás para mostrar el interés que siempre han sentido los hombres por el origen de las palabras (ya el Génesis muestra la necesidad original por poner nombres a las cosas). Fue en la época áurea cuando entre nosotros anidó la curiosidad por el origen del léxico, una veces con conjeturas acertadas, otras verdaderamente candorosas, algunas enrevesadas por interesadas, en otras ocasiones con explicaciones elocuentes y anecdóticas, en cualquier caso entretenidas. Esos son los motivos por los que han llegado hasta aquí, para enseñar deleitando, aunque sea con la ingenuidad de una materia que no tenía asentados sus fundamentos científicos.
Al reproducir los textos antiguos, y con el fin de facilitar esas lecturas, he modernizado las grafías y he prescindido de una buena parte de las explicaciones latinas, traduciéndolas, si no lo hacía el autor, especialmente si resultan largas. He transliterado a nuestro alfabeto las formas griegas, y he prescindido de las hebreas, aunque quedan algunas que tienen el equivalente latino. Espero que de esa manera el lector se sienta ayudado y pueda disfrutar de lo que deseaban trasmitirnos aquellos autores. Y por no mortificarlo demasiado he reducido al mínimo las referencias bibliográficas en el texto, pues no es este un libro de investigación. Son muchas las personas que han trabajado sobre la historia de nuestras palabras, y a ellas se deben no pocos hallazgos. Sin los trabajos que se citan en la bibliografía final no hubiera podido armar el contenido de lo que sigue.
Si me he extendido algo en la explicación de cómo es el contenido de esta obra es para justificar lo que he dicho, que no es de investigación filológica (aunque en el fondo la hay), ni es un diccionario etimológico (que de ello hay algo también), sino un libro en que el lector (que no el investigador) podrá ir leyendo noticias variadas sobre las palabras agavilladas, con la esperanza de que lo expuesto sea de su interés y provecho, para enriquecer el dominio que tiene sobre la lengua. Es, también, un libro para leer, ameno en la medida en que lo es, que no ata al lector en una narración continuada hasta llegar al final, sino que le permite ir saltando de un lugar a otro, buscando aquello que le llama la atención, que le puede gustar, pudiendo interrumpir su lectura sin que tenga que preocuparse por la continuación, que le permite entrar en él al azar, para que le sorprenda aquello que no sabía o que no buscaba. Por ello puede ser consultado en cualquier momento, durante un largo rato, o en unos pocos minutos, sin exigírsele muchos conocimientos a cambio.
Saber cómo es nuestra lengua, cómo funciona, y, sobre todo, saber cómo son nuestras palabras, cuál ha sido su historia, por qué las tenemos, por qué comenzaron a utilizarse con los valores que poseen, de dónde surgen estos, hará que utilicemos la lengua, y las palabras, no solamente con propiedad, sino también, y eso es mucho, con libertad. Así serán nuestras, los pensamientos que soportan serán nuestros, y nuestra será la forma de exponerlos, pues no hay otra cosa que sea tan nuestra como lo es nuestra propia lengua, un bien propio al que debemos cuidar y dar un uso apropiado para poder utilizarla como deseemos, con total libertad, para ser nosotros mismos. Conocer nuestras palabras es conocernos a nosotros mismos. No otra cosa es lo que he pretendido con este libro.
Antes de terminar deseo manifestar mis múltiples gratitudes de la manera más sencilla y rápida. Que las ponga sobre el papel no quiere decir que las saque de mi interior y que ya no me quede nada, muy al contrario. Al lector que esto lee, y al interés que pone, ojalá no te defraude. A las personas que han tenido que soportar mis ausencias para que pudiera realizar todas estas búsquedas. Y por último, al editor Javier de Juan quien acogió con benevolencia el proyecto, y sin cuyos expertos consejos no hubiese mejorado el original hasta lograr su forma final. Gracias a todos.
Manuel Alvar Ezquerra
Como bien se ve aquí, y nadie ignora, la letra a es la primera de nuestro abecedario, nombre este que le viene porque sus letras iniciales son a, be, ce y de. El signo que representa el sonido /a/ es también el primero de otros abecedarios, como, por ejemplo, la alfa griega (α), que, juntamente con la que le sigue, la beta (β), dan nombre al alfabeto. El abecedario árabe recibe el nombre de alifato porque su primera letra es alif (con distintas figuras según su lugar en la palabra), que, en posición medial representa también una /a/ larga. Son muchas las palabras españolas que comienzan por ella, pues abundan los arabismos adoptados juntamente con su artículo, al, como podemos ver en albaricoque, albérchigo o almohada. Otras palabras que tienen sus raíces en el árabe son albóndiga, cuya etimología nos lleva hasta la avellana, asesino, sorprendentemente relacionada con la droga, con el hachís, atutía (también tutía), con frecuencia mal interpretada como tu tía, o azulejo, que nada tiene que ver con el color azul. Pero no todas las voces que empiezan por al son de origen árabe, como altar, relacionada con alto, forma que influye en altozano aunque no quiere decir que esté en alto, todas ellas de procedencia latina. Otras parten del griego (como análisis, anarquía o ángel), o son de carácter onomatopéyico (como abubilla o arrullar), o indican el origen o procedencia de lo nombrado (como americana o astracán).
abanar Véase abanico.
abanicar Véase abanico.
abanico Resulta perfectamente sabido que un abanico es un ‘instrumento para hacer o hacerse aire, que comúnmente tiene pie de varillas y país de tela, papel o piel, y se abre formando semicírculo’, como define el diccionario de la Academia la voz en su primera acepción, a la que siguen otras que surgen de las semejanzas que se quieren ver en lo nombrado con un abanico, sea de manera real, sea de forma imaginada. También nos dice la Institución que la palabra es un derivado de abano. Si vamos a este artículo veremos que nos informa de que es un término poco usado, que procede del portugués abano, nada más. Corominas y Pascual consideran que abano deriva del verbo abanar, que registra el DRAE con el valor de ‘hacer aire con el abano’, que también nos ha llegado del portugués y gallego abanar ‘aventar, cribar’, ‘agitar’, ‘abanicar’, que procede del latín VANNUS ‘criba, zaranda’. El cambio de designación de la criba al abanico debió producirse por el movimiento que se hace con ambos instrumentos. No anduvo muy atinado Francisco del Rosal (1601) cuando propuso su etimología: «abanico o abanillo para hacer aire, por la semejanza de las lechuguillas del cuello, que el antiguo castellano llamaba abanicos o abanillos; y abanar, el hacer aquellos vacíos o huecos, llamados así de vano, que es lo mismo». Sebastián de Covarrubias no incluyó la palabra en su Tesoro (1611), pero en el Suplemento que dejó manuscrito puso: «abanillo, es el ventalle con que las damas se hacen aire. La invención es extranjera, y el nombre, y porque se coge en unas varillas a semejanza del ala de las aves le dieron este nombre, porque en italiano vanni valen las primeras plumas del ala […]».
Читать дальше