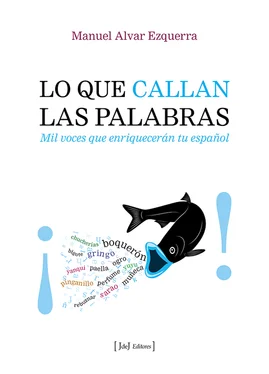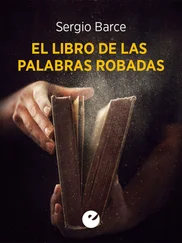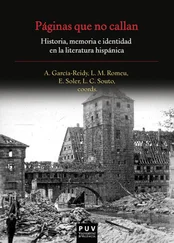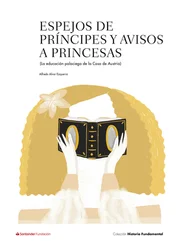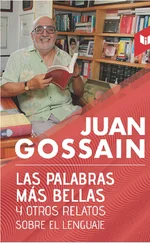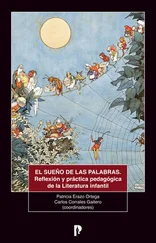atroz Entre las definiciones que nos proporciona el diccionario de la Academia del adjetivo atroz están la de ‘fiero, cruel, inhumano’ y el sentido coloquial ‘pésimo, muy desagradable’, ambas de empleo frecuente. La palabra tiene su origen en la latina ATROX, ATROCIS ‘atroz, cruel, horrible, peligroso; feroz, duro, implacable’, a su vez derivado de ATER, ATRA, ATRUM ‘negro, oscuro; sombrío, aciago; pérfido’. El aspecto sombrío de lo negro y los malos presagios asociados a él, pasaron al otro adjetivo latino, y se conservan en el nuestro, aunque se ha perdido la vinculación con el negro, no así con los otros aspectos que encierra. Sebastián de Covarrubias (1611) recogió la voz y escribió: «atroz, latine atrox. Vale ‘áspero, cruel, de atroz y horrendo aspecto’. Los griegos llaman atrokia a las cosas que son crudas y acerbas […]. Algunos quieren se haya dicho del nombre trux, cis, ferox, crudelis, y entonces la a aumentará la significación. Llamamos delitos atroces los que en sí tienen infidelidad contra Dios y contra el rey; traición, crueldad e impiedad contra el prójimo [...]».
atutía La palabra atutía no se emplea correctamente por no saberse su origen, pues se trata de uno de los fósiles que quedan en la lengua, empleada también bajo la forma tutía. La atutía es un ungüento medicinal elaborado a partir de óxido de cinc que se utilizaba como remedio universal, de donde surgió la expresión de no hay atutía o tutía, con la que se quiere expresar que no hay manera de vencer una dificultad. La Academia la considera una expresión coloquial ‘U[sada] para dar a entender a alguien que no debe tener esperanza de conseguir lo que desea o de evitar lo que teme’. El desconocimiento de los elementos de la expresión hace que se segmente como no hay tu tía, pero nada tiene que ver con el parentesco, ni cosa que se le parezca, pues procede del árabe hispánico attutíyya, que a su vez viene del árabe clásico tūtiyā[‘], y este del sánscrito tuttha.
austral La palabra austral es un adjetivo derivado de austro, el ‘viento procedente del sur’ o el ‘sur’ mismo, aunque en la actualidad el sustantivo apenas tiene uso fuero del ámbito literario. La palabra austro procede de la latina AUSTER, -TRI ‘viento del mediodía’. Cuando Sebastián de Covarrubias (1611) consignó esa palabra puso: «austro, el viento que sopla de mediodía, dicho en latín auster, ab auriendis aquis, licet non aspiretur in principio [auster, porque pone las aguas de color dorado, aunque al principio no sea favorable]. Es nebuloso y húmedo, y por esta razón los griegos lo llamaron notus, del nombre notis, nitidos, humiditas, humor. Plaga austral, la que cae a medio día». Véase también el artículo boreal.
austro Véase austral.
avellana La avellana es un fruto seco bien conocido por la comercialización que se hace de él, y por la cantidad de avellanos que pueden encontrarse en el campo en terrenos húmedos. Su nombre procede del latín ABELLANA [NUX], esto es [la nuez] de Abella, o Avella en su grafía actual, municipio de la provincia de Avellino, en la Campania italiana, famosa por las avellanas que produce desde la Antigüedad. Sebastián de Covarrubias (1611) nos lo contó, aunque podemos encontrar la explicación en diccionarios anteriores: «avellana, fruta conocida. Latine nux, avellana. Y díjose así de Avela, lugar de Campania, donde hay abundancia de avellanas. Díjose también nux pontica, por haberlas traído del Ponto, de la ciudad de Heraclea, por lo cual, según Teofrasto, se llamaron nuces heracleoticas; y prenestinas, según Macrobio, porque los de Preneste, estando por Aníbal cercados, se pudieron entretener y sustentar con la copia de avellanas que tenían dentro del lugar, de que abunda la comarca». En algunas zonas del sur de España (Andalucía, Extremadura, Murcia) se llama también avellana (y variantes en la pronunciación, en ocasiones con alguna especificación como avellana americana, avellana castellana, avellana cordobesa, avellana fina) al cacahuete, otro fruto seco de procedencia exterior.
avestruz El avestruz es una ave que no nos resulta desconocida pese a su carácter más o menos exótico, ya que su nombre se utiliza en varias expresiones recogidas en el diccionario académico y que el animal comienza a criarse en España para el consumo, minoritario, de su carne, además de utilizarse sus plumas como adorno desde ahce mucho tiempo. La voz nos ha llegado a través del provenzal estrutz, procedente del latín STRUTHĬO, que lo tomó del griego struthós ‘gorrión, avestruz’. En nuestra lengua se antepuso ave al nombre dando lugar al compuesto con el que conocemos el animal, avestruz. Este nombre aparece en la lengua desde la Edad Media, tomado de los bestiarios, por lo que figura en los diccionarios desde Nebrija. Sebastián de Covarrubias (1611) nos dejó escrito: «avestruz, latine struthius, i; struthio camellus, i. Es la mayor de las aves, si ave se puede llamar, porque aunque tiene alas no vuela con ellas, tan solo le sirven de aligerar su corrida sin jamás levantarse de tierra. Tiene las uñas hendidas como el ciervo, y cuando huye va asiendo con ellas las piedras y las arroja a quien le sigue. Traga todo cuanto le arrojan y lo digiere, y es tan estólido y bobo que si esconde tan solamente la cabeza entre alguna mata piensa que está todo él encubierto y seguro de los cazadores. Sus huevos son hermosos de grandes y por devoción los cuelgan en algunos santuarios. Sus plumas, curadas y teñidas de varias colores, adornan las celadas de los soldados, las gorras y sombreros de los galanes [...]». Ese STRUTHIO CAMELLUS de que habla el canónigo de Cuenca es la traducción latina del griego struthokámelos ‘avestruz’, compuesto de struthós ‘gorrión’ y kámelos ‘camello’, pues resultaba difícil nombrar con la misma palabra al gorrión y al camello, aves los dos, pero de tamaño bien diferente, por lo que al segundo se añadió kámelos en griego, CAMELLUS en latín, en referencia a su tamaño, especificación que no ha pasado a las otras lenguas.
avión El nombre de la aeronave procede del francés avion, documentado por vez primera en esa lengua en 1890. Se formó en ella a partir de la raíz avi- ‘ave’, y el sufijo -on, presente en el vocabulario de la ornitología, aunque puede ser también por analogía con otras palabras francesas que poseen la misma terminación.
El diccionario académico registra otra entrada avión, la primera, que vale ‘pájaro, especie de vencejo’, sin más especificaciones, pues son varios pájaros los que pueden recibir este nombre, todos de la familia de las golondrinas. En este caso, parece procedente del latín GAVĬA ‘gaviota’, que debió perder la g- por influjo de ave, como explica Menéndez Pidal, por más que Corominas y Pascual vean dificultades para el paso de la denominación de una ave a la otra, pues no son parecidas. Sebastián de Covarrubias (1611) recogió esta denominación, proponiendo otra procedencia nada verosímil: «avión, pájaro conocido, que por otro nombre se llama vencejo, y arrijaque en arábigo. Díjose avión, de aviar, por ‘andar vía’; anda de ordinario en el aire y no se sienta en el suelo por tener los pies muy cortos. Es avecica peregrina, que viene a estas tierras los veranos y vuelve a invernar a otras calientes».
azafata Es una palabra que había caído en desuso y que el vocabulario español de la aviación ha relanzado. Designaba, según la acepción que todavía hoy recoge el diccionario académico, a la ‘criada de la reina, a quien servía los vestidos y alhajas que se había de poner y los recogía cuando se los quitaba’ para lo que utilizaba una bandeja llamada azafate, voz de la que procede la que nos interesa ahora, derivada del árabe hispánico *assafáṭ, que a su vez viene del árabe clásico safaṭ ‘cesta de hojas de palma, enser donde las mujeres ponen sus perfumes y otros objetos’. Cuando se reintrodujo en español para la mujer encargada de atender a los pasajeros a bordo de los aviones se quería dar a entender que el trato a los pasajeros era regio. Después se ha aplicado a las que atienden a los pasajeros de otros medios de transporte, incluso en otros servicios que no son el vuelo, de donde ha pasado a nombrar la que, contratada para la ocasión, proporciona informaciones y ayuda a quienes participan en asambleas, congresos, etc. Y como los hombres han accedido a esos puestos de trabajo, se ha creado un masculino azafato, ya admitido en el repertorio de la Academia.
Читать дальше