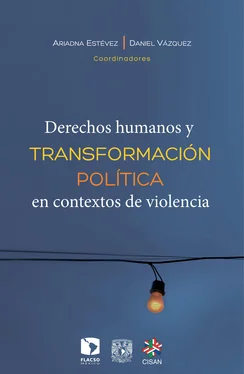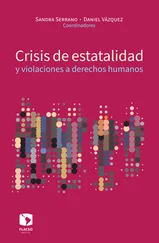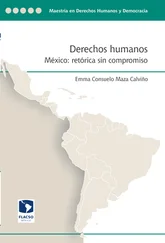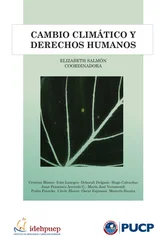2.Pensar los dh no como derecho positivo, sino como un discurso. Más aún, aceptar que hay más de un registro discursivo de dh.
3.En la medida en que los dh son discursos, nos alejamos de los estudios hegemónicos y juridificantes de los derechos. Para nosotros, los dh son una práctica social.
4.La delimitación del análisis a partir de dos aspectos: las tensiones entre las cuales se encuentra el discurso de dh, en especial la tensión estructural del Estado entre mecanismo de dominación y promesa de bienestar. A partir de estas tensiones, las limitaciones propias de los discursos de dh.
5.La identificación de procesos de tecnificación-profesionalización del discurso de dh que forma parte de su institucionalización (gubernamental). En particular, pensar las consecuencias de esta institucionalización y, en su caso, en las oportunidades y límites que se abren en este proceso para hacer de los dh una herramienta útil en la transformación político-social.
Probablemente, el último elemento que nos unifica de forma transversal es que en ninguno de los artículos que integra el libro hay una mirada ingenua de los dh. Partimos de saber que los derechos se presentan como demandas en medio de relaciones asimétricas de poder, por lo que tienen posibilidades limitadas. De ahí que ninguno de nosotros conteste automática y directamente que el discurso de dh tiene —en sí mismo— capacidades transformativas. Por el contrario, lo que interesa comenzar a analizar es cuándo esta potencialidad se hace realidad. Por eso, no es casualidad que el primer texto son las tesis que nos propone Alán Arias para contribuir a la formación de una teoría crítica de los dh. Como explica el propio autor: “La víctima, cuya visibilidad es posible a través del sufrimiento, se constituye primordialmente en esa imagen inicial de injusticia; no debiera permanecer en la queja sino levantarse para la proclama (¿son los dh el revulsivo de esa metamorfosis?)”.
* * *
El libro inicia con las ocho tesis que Alán Arias nos propone para pensar y construir hoy una teoría crítica de los dh. Alán identifica cuatro escuelas de análisis de los dh: naturalista (ortodoxia tradicional); deliberativa (nueva ortodoxia); protesta (de resistencia) y discursiva-contestataria (disidente, nihilista). Frente a estas escuelas, el autor observa que la determinación característica del discurso crítico es su negatividad, su renuencia deliberada a toda aspiración positivizante. En la conformación de la teoría crítica de los dh, éstos son considerados como movimiento social, político e intelectual, así como (su) teoría propiamente dicha. Su determinación básica, a lo largo de la historia, consiste en su carácter emancipatorio. Bajo estos criterios, los dh son simultáneamente proyecto práctico y discurso teórico (lejos de ser sólo derechos).
En su artículo, Jorge Peláez nos propone un marco analítico para pensar los movimientos sociolegales. No es casualidad; el autor está interesado en mirar las posibilidades y límites de la capacidad transformativa del discurso de dh en su práctica más común: como derechos frente a los tribunales. Sin embargo, se trata de la presentación disruptiva de una demanda política en un marco que rebasa al campo jurídico. Incluso dentro del sistema legal, el autor piensa los derechos como campos en disputa a partir de dos fuerzas en la construcción del marco jurídico: las nuevas pautas de explotación neoliberal y el discurso de derechos impulsado desde abajo. Así, con un uso especialmente centrado en la teoría de los marcos de oportunidad desarrollado por Charles Tilly y Sidney Tarrow —aunque sin dejar de lado la relevancia de la conformación identitaria en la movilización—, Peláez nos propone ciertas pautas para pensar el análisis del uso del derecho por medio del repertorio de los movimientos sociales y el repertorio legal, lo que supone poner en acción los derechos para generar tanto mecanismos de accountability societales como horizontales.
En esta misma línea, Jairo Antonio López analiza la forma en que los dh se posicionaron como un importante repertorio de contienda política en Colombia, específicamente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). En particular, López desarrolla dos distintas contiendas que se dieron en el ámbito de los derechos en ese periodo: la oposición a la guerra, la cual se materializó en una confrontación con la “política de seguridad democrática” del presidente Uribe y el cuestionado proceso de desmovilización paramilitar; y la oposición a los procesos de apertura y profundización neoliberal, la cual se materializó en una campaña transnacional contra la violencia antisindical y de denuncia del poco compromiso del gobierno con los derechos civiles y laborales de los trabajadores colombianos. La contienda se enmarca en la relación nacional/internacional y jurídica/política, relación en la que las ong lograron encontrar escenarios adecuados de presión y reclamación basados en los diversos repertorios históricamente instituidos. Dos son los hallazgos relevantes de este texto: por un lado, la paradoja de la institucionalización y la estructura interna de movilización dado que, en medio de una confrontación intensa en la que la movilización social fue perseguida en todo el país y la reivindicación por los dh por medio de plantones y protestas colectivas tuvo altos costos en medio de la guerra, la profesionalización generó los principales efectos. Por otro, el mayor éxito del discurso de dh en torno a la oposición a la guerra que contra los procesos de apertura y profundización neoliberal.
En el cuarto artículo, Alejandro Anaya nos propone varias estrategias que el movimiento de dh puede utilizar para presentar los procesos que se dan en el marco de la guerra contra el narcotráfico. El objetivo: convencer a audiencias más amplias de que estamos ante un problema grave de violación a los dh que merece la solidaridad de diversos actores a nivel internacional. Explica Anaya que, siguiendo la idea de “obligaciones en diagonal”, se podría enfatizar que el Estado mexicano no ha logrado implementar una política de seguridad que proteja a las personas de las agresiones masivas y sistemáticas perpetradas por terceros y que, por lo tanto, ha fallado en su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad física en el país. Este argumento se podría complementar subrayando el papel de la impunidad: el Estado mexicano también ha fallado en su obligación de proporcionar acceso al derecho a la justicia a las víctimas de la violencia, incumpliendo en sus obligaciones internacionales en la materia. De esta manera, se podría argumentar que tanto desde una perspectiva de “obligaciones en diagonal” como una de obligaciones directas, la situación se caracteriza por la violación masiva y sistemática de los dh.
Por su parte, Karina Ansolabehere se pregunta: ¿cómo incidió un contexto de violencia y de aumento de la presión internacional en la actuación de la representación en México de la oacnudh durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012? En particular, Ansolabehere observa dos posibilidades: optar por un comportamiento autorrestrictivo que asegure su relación tersa con el Estado, en el marco del cual está trabajando; o tener una posición más antagónica a partir de los cambios en el contexto internacional e interno, donde la mayor pérdida de reputación del Estado y de la resistencia de éste a ajustar su comportamiento según estándares de dh estarían asociados con un aumento de los señalamientos de la Oficina. Ansolabehere encuentra que la actuación del representante en México de la oacnudh se modifica a partir de cambios en el contexto político internacional conformados por tres elementos: el aumento de la violencia, de las violaciones a los dh y de la presión internacional en contra del Estado mexicano. Cuando aumenta el registro de violaciones de los dh, así como la presión internacional relativa al tema, la oacnudh hace más claros sus señalamientos a los problemas de actuación del Estado. Dentro del repertorio que este organismo internacional utiliza encontramos mucha similitud con el de las ong de dh: nombrar, culpar y avergonzar, reclamar verdad, justicia y reparación de los daños a las víctimas e incidir en políticas públicas, a partir de la información presentada por las mismas víctimas, de las visitas de los relatores o de los informes sombra realizados por las organizaciones de la sociedad civil.
Читать дальше