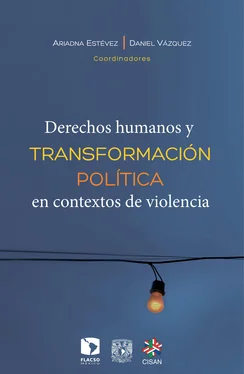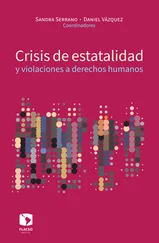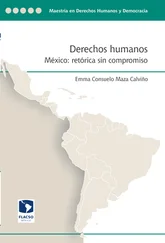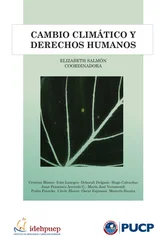La tensión relevante en torno al discurso de dh a partir de este triunvirato postsocialista es que, por un lado, lo matiza, pues éste, que al mismo tiempo se veía como una limitación estatal y se convertía en un quehacer gubernamental, se radicaliza con la pretensión de conformar un nuevo espacio con potencial anticapitalista. Ésta es la tensión que en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos desarrollamos y discutimos durante los últimos tres años: ¿tiene el discurso de dh potencial transformador?, ¿los dh son una herramienta útil para el cambio político-social? Donde esta transformación supone la capacidad del discurso de relevar una situación asimétrica de poder en la cual perduran procesos estructurales de dominación y, en su caso, de generar (o al menos de echar a andar con cierta posibilidad de éxito) mecanismos de modificación de esa situación asimétrica y ese proceso estructural de dominación. Esto no supone necesariamente acciones disruptivas violentas (como sería una revuelta o una revolución) ni completamente externas a las lógicas institucionales-legales. Como se afirma en el texto de Jairo Antonio López (incluido en este volumen): “que una acción no sea violenta no quiere decir que no tenga un carácter contencioso, de oposición y presión al statu quo institucional y político, y que no represente demandas de envergadura, que de ser aceptadas, afectarían los intereses centrales del gobierno y los actores políticos y económicos de la coalición de gobierno”. De hecho, varios de los textos que conforman este libro apelan a la posibilidad de movilización sociolegal como se observa en los de Jorge Peláez, Jairo Antonio López, Alejandro Anaya, Silvia Dutrénit y Karina Ansolabehere.
Esta reflexión se dio en un contexto muy específico: esencialmente México en los momentos más duros de la guerra contra el narcotráfico y, en menor medida —tanto por la comparación obligada como por la pertenencia nacional de los miembros del seminario— en Colombia en estos mismos años. En ambos casos, se trata de dos países alineados a la política de seguridad de Estados Unidos ante el rompimiento del pensamiento único neoliberal en América Latina a partir del vuelco a la izquierda en —al menos, y de forma muy artificial— dos Américas: una que parte de Estados Unidos, pasa por México, el grueso de Centroamérica, Colombia y aterriza en Chile; la otra, que parte de Cuba y va por Venezuela, Bolivia y Ecuador y llega a Argentina (con casos intermedios aunque más cercanos a este segundo bloque, como Brasil y Uruguay) (Vázquez y Aibar, 2013; Aibar y Vázquez, 2009; 2008; Aibar, 2007).
Así, uno de los aspectos centrales que conforman el contexto del análisis que realizamos se puede sintetizar en una palabra: la violencia o, mejor aún, los distintos tipos de violencia.[2] Ya sea la violencia más inmediata y abierta que supuso la guerra contra el narcotráfico en México y contra la “narcoguerrilla” en Colombia, cuyas repercusiones se hacen sentir en violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales. U otras formas de violencia como la que proviene de lógicas estructurales inherentes al modelo de reproducción del capital, donde el conflicto proviene de la tensión relatada líneas arriba entre el libre mercado y los dh: la violencia neoliberal. Este tipo de violencia supone la serie de privaciones y violaciones a los derechos económicos y sociales debido a las pautas de concentración de la riqueza del modelo económico provenientes de la crisis económica y el desmantelamiento del Estado populista desarrollado en América Latina, aspecto que se encuentra en varios artículos de este libro, especialmente en los desarrollados por Amarela Varela, Ariadna Estévez, Mariana Celorio y, en menor medida, por Jorge Peláez y Jairo Antonio López.
Sin embargo, un punto central es que no se trata de dos procesos políticos desconectados (la violencia proveniente de la política de seguridad y la violencia neoliberal), sino que conforman un mismo proceso político de la exclusión que supone un cada vez mayor cierre del sistema político (lo cual se hace evidente al momento de escribir estas líneas, con el actual debate en torno a la criminalización de la protesta) y económico con un desplazamiento, exclusión y marginación del grueso de la población. Esto nos lo recuerdan los textos de Ariadna Estévez, Mariana Celorio y Alán Arias.
El análisis del contexto en medio del cual se piensa la capacidad transformativa de los dh supuso hacer algunas otras reflexiones en las diversas discusiones que realizamos durante los tres años que trabajamos este volumen. Una reflexión pasó por la dispersión de la violencia: el hecho de que el actor que ejerce violencia (política y económica) en el siglo xxi ya no es esencialmente el Estado. Por el contrario, ahora se trata de múltiples actores que difícilmente podrían considerarse gubernamentales (aunque en ciertas teorías en donde el Estado es mucho más que los gobiernos, por supuesto que estos actores son parte del orden estatal, como en la hegemonía de Gramsci, la idea de élite de Mills o la idea de Estado de Lechner). Sin duda, los ejemplos más claros son las grandes empresas transnacionales —en particular las que se dedican a los megaproyectos que violentan sistemáticamente derechos—, y el crimen organizado; a éste dedicamos mucho más espacio en el libro.
El haber discutido en torno a la dispersión de la violencia y la multiplicación de actores y violaciones a los dh automáticamente nos llevó a otros dos puntos: los límites del discurso de dh pensado como un registro Estadocéntrico y el problema de la artificial distinción entre lo público y lo privado cuando la violencia transgrede ambas esferas. Si el discurso de dh pretende ser una herramienta útil para comprender la violencia del siglo xxi, va a tener que modificar su matriz Estadocéntrica para lograr captar las actuales transgresiones en materia de dh. Sin duda, hay ya toda una discusión en torno a esto a partir de la relación horizontal en materia de dh, en donde las relaciones profundamente asimétricas de poder que constituyen contextos sistemáticos de opresión o de subordinación son las que permiten evidenciar con más facilidad estas relaciones horizontales en materia de dh. De la mano del desarrollo de las teorías de género, probablemente la perspectiva del derecho a la no discriminación es la que más ha andado este camino. En el libro, en la medida en que el contexto de violencia del crimen organizado cruza todos los textos, la discusión en relación con los límites de la matriz Estadocéntrica se encuentra tras bambalinas.
Por otro lado, las relaciones horizontales y las transgresiones que involucran al cuerpo mismo nos hablan de los límites para pensar en la distinción entre lo público y lo privado. Aquí tampoco hay algo necesariamente nuevo; ya las teorías de género (con el clásico “lo íntimo también es político” lo han hecho evidente) se han encargado de desmitificar esta distinción propia del liberalismo. En el libro, esta desmitificación de la división público/privado queda manifiesta en los textos de Ariadna Estévez, en donde el capitalismo gore y la necropolítica no dejan lugar a dudas de que las formas actuales de violación a los dh hacen inoperable la relación público/privado. Esta reflexión también se encuentra en las tesis que Alán Arias nos propone, al inicio de este volumen.
Finalmente, el último punto que conformó el contexto de las discusiones en la formulación del libro, y que deviene de los anteriores, es si hoy estamos frente a la erosión y/o crisis del Estado y, en su caso, de qué tipo de crisis estamos hablando. Las discusiones sobre si estamos efectivamente en una crisis estatal, en un Estado inexistente, fallido, corrupto, con amplias zonas marrones o simplemente en una conformación estatal distinta a la europea con particularidades que lo distinguen son demasiado amplias como para abordarlas en este espacio.[3] En cambio, lo que nos interesa que esté en mente de nuestros lectores es que la idea de “crisis” proveniente de todos los malestares mencionados fue otro de los elementos que conformó el contexto de nuestras reflexiones, sin pretender señalar las características y causas específicas de dicha crisis, o poner en duda si se trata de una crisis o en realidad ésta es la forma institucional que tomaron los Estados latinoamericanos.
Читать дальше