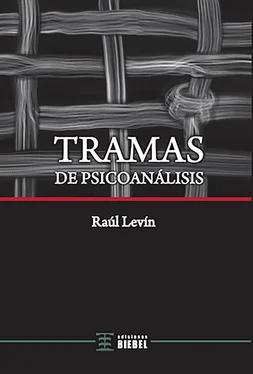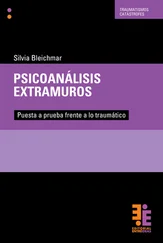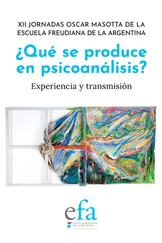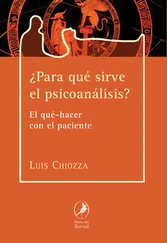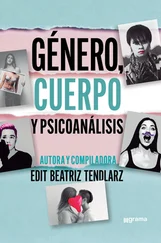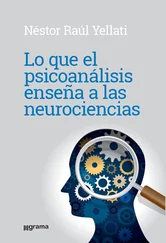Es en el lenguaje mismo, en sus efracciones, en sus grietas, donde anida la simiente de la que se desprende la pulsión.
En ese sentido, creo que la mención a la madre no es en realidad una referencia a la madre biológica sino a la lengua materna, que lo ha dejado “perdido” ante el embate de la pulsión, en un desencanto quizás más grave en el caso de un poeta, quien ha apostado todas sus cartas a la palabra. Conviene anotar que efectivamente, en el caso de Paul Celan, su lengua materna, era el alemán.
En el lenguaje entonces, relacionado con la pulsión de vida, que tiende a estructurar y ligar, se presentifica la pulsión de muerte alojada y entrelazada con las palabras en las efracciones que entre ellas quedan. Y este efecto de inhabilidad del lenguaje para lidiar con la pulsión será dramático si el monto cuantitativo del campo pulsional lo avasalla.
Cuando la pulsión desquicia el aparato mental que se ha constituido para contenerla, se impone como experiencia subjetiva desbordante para quien la sufre, pero a la vez permanece como irrepresentable, intransferible, indecible.
Tal el caso de la víctima, la que desde su mortificación, y a pesar de las dificultades para acceder a ella, naturalmente nos emplaza, en tanto personas y psicoanalistas, a atender su en cierto sentido impensable dolor, e incluso conceptualizar los efectos devastadores que sobre ella provocó la agresión del semejante.
Pero distinta es la posición del analista ante el victimario, portador del campo pulsional del que se desprendió el ataque generalmente impune y salvaje contra la víctima, y que acaso queda con su aparato mental tanto o más estructurado tras haber sido ejecutor de las acciones humanamente aberrantes. Se le suman entonces al analista dos problemas: por un lado, lo inabordable de una estructura mental que se clausura ante cualquier intento de indagación, por otro, el rechazo moral que de por sí agrega otro obstáculo a la posibilidad de una aproximación psicoanalítica.
Es muy difícil entonces, por diversas razones, introducir el interés por el estudio del victimario. Sin embargo considero que es imperativo para el psicoanálisis no desentenderse de esta cuestión.
Para una humanidad signada por acciones destructivas entre sus semejantes, que lejos de disminuir con el avance de la civilización más bien parecen agravarse, el psicoanálisis no puede, no debe, permanecer indiferente. Los obstáculos son muchos y pueden quedar coagulados en frases que circulan como verdades que avalan que la destructividad extrema no es campo del psicoanálisis: “El represor no es analizable”; “el represor no va a la consulta psicoanalítica”, etc...
Esta clase de argumento, que puede responder a una realidad clínica, si no lo dejamos ahí como una clausura definitiva, nos hace entrar de lleno en un campo de interrogantes que apuntan a refrendar o no la validez de obtención de datos útiles para la elaboración de conceptos teóricos que no provienen de la clínica. Sin desarrollar esta problemática, sólo quiero recordar la cantidad de escritos clásicos psicoanalíticos cuya fundamentación proviene del estudio de un texto escrito, un relato o aún de la interpretación de una obra de arte.
En el caso puntual de esta presentación, he tomado como fuente el citado poema de Paul Celan, intentando desentrañar de él elementos que también nos den algún indicio acerca de la problemática que pueda dar cuenta de la figura del victimario.
Partimos de la observación, extraída del desgarrado texto del poema, de que no es el lenguaje lo que diferencia víctima de victimario. Queda entonces pensar que debe ser una cualidad en la derivación de la pulsión lo que establece en un sujeto su condición de ejecutor de actos de crueldad sobre la víctima.
Para ello el victimario debe instaurar un tajante límite que separe un “nosotros” de un “ellos”, así sobre estos últimos externaliza y deposita la pulsión, desembarazándose subjetivamente de su nocividad. La eficacia de esta operación depende de un registro rígido, indeformable de dicha división, que se sustenta entonces en una doctrina inflexible y sintónica que la define. Para quedar no sólo indemne, sino además aliviado, reconstituido y liberado de su propia destructividad, el victimario refrenda su acción desde una posición mental que no admite cuestionamiento de su acto criminal. Nos vemos así ante el dogmatismo, el fanatismo o aún el mesianismo del represor. Es decir, constituciones que desde la clínica no reclaman ni admiten indagación y que permiten sostener a ultranza como diferentes a los depositarios de la pulsión.
Los que han sido signados y relegados al campo de lo “otros”, las víctimas, asisten azorados a esta arbitrariedad a la que están sujetos, y al sufrimiento que se les inflige se agrega el de no poder comprender el porqué de una agresión injustificada, que recae sobre ellos sin apelación posible, a partir de un ejecutor hermético, del que no surge nada del orden de lo conflictivo que pueda al menos situar lo sucedido dentro del campo de lo humano.
En algún momento entenderán que ellos también están sumergidos en esta diferenciación que se les impuso. También desde la víctima habrá un “nosotros” y un “ellos”. “Madre, ellos callan. / Madre, ellos toleran que/ la vileza me calumnie”.
Primo Levi, desde su condición de víctima también identifica a los victimarios como “ellos”, designando cada uno de estos lugares de desigualdad como “los hundidos y los salvados” 6. Lugares entonces de una poderosa asimetría como para signar destinos opuestos según se esté de un lado u otro.
Pero debemos convenir que si se ha conformado una doctrina que avala en forma concluyente la determinación de a quiénes será dirigida la destructividad, será el lenguaje mismo el soporte de su institución y enunciación. La misma asignación del quién es quién en el “nosotros” y el “ellos” es impensable si no es a través de la participación de la palabra.
Retomemos entonces lo anotado anteriormente para añadirle algunas consideraciones. Dijimos que no es el lenguaje el que diferencia a víctima de victimario. Cabe perfectamente retocar la escena del torturador que vuelve a su casa, incluyendo que después de cenar también puede sentarse ante su escritorio y escribir un poema.
Pero en su caso el lenguaje además avala y promueve el acto asesino. La palabra puede ser tan versátil, vicariante y oportunista, como para adecuarse a orientar y cualificar la pulsión, refrendando si de eso se trata, la posibilidad de que la destructividad derive en la flagelación física o psíquica del semejante, con la alternativa incluso premeditada de provocar su muerte.
Si suponemos al lenguaje como aliado a la pulsión de vida, en tanto tiende a la ligadura que contribuirá al rodeo, siempre provisorio, que retarda el siempre inexorable triunfo de la pulsión de muerte, el torturador puede experimentar su acto criminal como una forma de “salvarse” de Tanatos, que quedará ilusoriamente depositado en la víctima. Es una “lógica” que quizás pueda relacionarse con el egoísmo propio de la pulsión de autoconservación, en parte antecedente teórico desde la primera teoría instintiva de Freud de lo que será la pulsión de vida en la segunda.
A través entonces de una determinada instrumentación del lenguaje a favor de una derivación aniquiladora de la pulsión de muerte hacia el semejante, habrá por un lado los que se consideran “salvados” (y todos sabemos hasta qué punto incluso se propician como “salvadores”), y por otro los que si han sobrevivido a la destructividad infligida quedarán “hundidos” en una incesante pesadilla.
La palabra entonces no sólo es inhábil para nombrar afectos que la desbordan, sino que es además partícipe, si éste fue el caso, de las acciones aberrantes que los han desencadenado.
Читать дальше