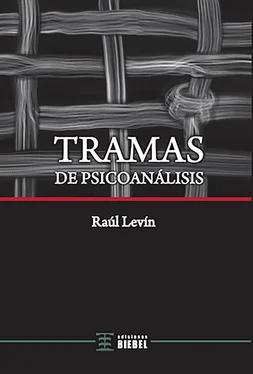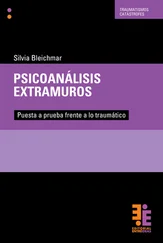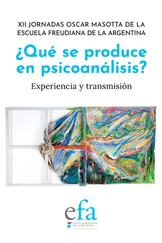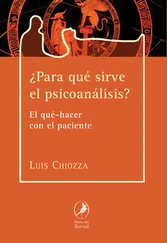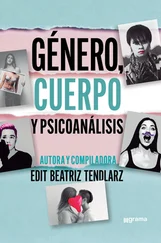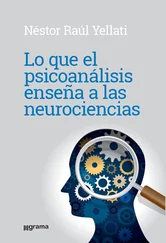El campo del psicoanálisis de niños, en tanto no proveniente de una palabra infantil posible, es fuente de incertidumbre y resistencia, que puede operar suscitando distintas formas de distanciamiento. Una de ellas, es darle a la palabra que lo interpreta un valor excesivo, obturando la angustia que suscita el saber acerca de su desconocimiento. Otra es el alejamiento de dicho campo, con diversas variantes, todas eludiendo una verdadera clínica de la niñez y también un reconocimiento de que en la teorización del psicoanálisis de la infancia, la palabra tiene otro estatuto.
Hay palabras que hablan de lo que se dice, se refieren a la franja incluida en lo discursivo, no importa su sujeción polisémica y su circulación entre lo entendido-mal entendido. Se fundamentan por ejemplo en el decir de un paciente, en la sesión psicoanalítica en la que la palabra va y viene. Ante un niño en el que el discurso no es aún constitutivo, habrá que aportarle la palabra que no tiene. Será un posicionamiento necesario, reconociendo que hablamos tolerando nuestro desconocimiento ante lo indecible de quien no es entonces nuestro interlocutor. Pero como decía más arriba, la palabra no debe ser excesiva, a riesgo de saturar lo que no sabemos. La escucha del niño convoca en realidad a una mirada, un gesto, un oído atento a lo que en relación al lenguaje es sólo un esbozo (aun cuando haya alguna frase o palabra articulada), una aproximación al interrogante del juego en el que su despliegue no tiene aún entidad sintomática, aunque sí expresiva. La transferencia no es un pattern inconsciente que insiste, sino una modalidad actual de relación. Lo que no puede decir es lo que decimos nosotros, pero debemos decir que el discurso es nuestro porque el niño no lo tiene. Reitero quizás demasiado, pero cómo decirlo, nuestro discurso, nuestra interpretación, no es la de él. Necesita de nuestra palabra, de nuestra voz, para su constitución, y por qué no, en tanto analistas, para ordenar su incipiente aproximación a lo discursivo en el caso de alguna perturbación que afecta su vida emocional, o eventualmente obstaculiza su desarrollo.
Pero lo no decible no es patrimonio de los niños, ni tampoco debemos suponer al discurso con entidad suficiente para lidiar con lo más allá de él. Sobran muestras de la ubicuidad de la palabra cuando en muchas ocasiones se la hace válida para desconocer el discurso del otro, sustentando la impunidad de la pulsión. En otro trabajo (Levín, 2000), me ocupo, tomando como punto de partida un poema de Paul Célan, de mostrar cómo la palabra puede ser usada en el caso de los ejecutores de actos aberrantes, para justificar el desconocimiento del discurso de la víctima, a quien transforman en un objeto-no sujeto, no humano. Quizás uno de los territorios más excluidos del estudio psicoanalítico, es esta habilidad del discurso para destituir el discurso del otro, sumiéndolo en la más aterradora de las experiencias: la de un discurso invalidado por el de un semejante. A diferencia del niño, que no posee un discurso, no puede experimentar su pérdida, la víctima despojada de la entidad de su discurso pierde su sujeción a él. Su propia palabra ya no es tal, con su propio discurso pierde su condición de sujeto. No tendrá palabra para testimoniar, porque su palabra ha sido depuesta. No hay representación válida de la experiencia (¿puede incluso llamarse experiencia?) de quien ha sido deprivado de su discurso. En el caso de los campos de concentración de los nazis, de los pocos escritores que tuvieron el coraje emocional de exigir la palabra al límite para testimoniar lo indecible, algunos terminaron su vida en una decisión de suicidio. Otros prefirieron callar. Aun para nombrar el genocidio nazi, no hay palabra. Ni Holocausto (acuñada por Elie Wiesel, aunque luego se arrepintió), ni Shoah (Agamben, 2000).
Parecería que esta condición de supresión del reconocimiento del discurso (ya no puede decirse del semejante) es condición para la agresión indiscriminada al otro. El niño, ya no como despojado sino falto de un discurso, ha sido también objeto de diversos tipos de maltrato a lo largo de la historia de la humanidad. A su inermidad se suma que no es el otro el que lo despoja de un discurso, ya que no hay discurso que quitar. La condición infantil cancela la posibilidad de operar sobre un discurso, ya que éste no está constituido. Se le puede asignar entonces al niño el poder de invalidar el poder del discurso. Esto puede invocar una angustia intolerable, que será recubierta de investimientos narcisísticos o derivará a encarnar en el niño una suerte de amenaza demoníaca, proveniente del desconocimiento que le es inherente, de lo cual precisamente su carencia de discurso es el fundamento. El niño (como lo inconsciente), pone sobre el tapete los límites del poder del discurso. Agravio del que pueden resultar las diversas modalidades con que es específicamente agredido. Modalidades que atañen no solamente a circunstancias singulares sino que involucran también posiciones en el plano de lo político-social (Levín, 1995).
Una paradojal elocuencia de la vivencia (insisto, no creo que pueda decirse “experiencia”) de lo no decible se da en el caso particular de las víctimas del campo de concentración a los que sus propios compañeros llamaron “musulmanes” (Agamben, 2000 y Levi, 1995). Se trata de individuos (¿personas? ¿sujetos?) que han perdido su capacidad de hablar, sentir, desear, demandar. Rondan sin rumbo, sin expresar esperanza-desesperanza, insensibles tanto a la agresividad extrema de los victimarios como a cualquier intento de ayuda de sus compañeros. Son descriptos por los autores citados (y otros) como “deshumanizados”, “fuera de lo humano”, “cadáveres vivos”, hasta como ni siquiera representantes de lo humano en tanto especie. Pareciera que en ellos lo discursivo como soporte de la estructura de sujeto fue diezmado. Formas diferentes de lo no decible: el niño incapaz de decir como inherente a su condición; la víctima porque su discurso ha sido siderado por la destructividad de un semejante. En un caso lo no decible es constitutivo, en el otro destituido por el potencial criminoso de la pulsión sobre el discurso.
Explorar el límite del alcance de la palabra, incluso transponerlo, ha sido tarea de algunos escritores, particularmente de ciertos poetas. Sería imposible abordarlos en su extensión y profundidad, ni siquiera mencionarlos, aunque fuera en una selección muy limitada. Para el caso, voy a referirme muy brevemente a un poema de Arthur Rimbaud (1854-1891). Es el titulado “Vocales” (Aguirre, 1974). En él, conservando una rigurosa forma de soneto, posicionado desde el más elevado poder significante de la palabra, desanda a la vez el camino en dirección a lo no decible. Remite las letras vocales al despojo de su valor en un lugar de la palabra, para tornarlas pura sensorialidad (color), y a su grafía a un mero dibujo a ser descripto. Considero necesario transcribirlo en su totalidad: “A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales,/ Un día diré vuestros latentes nacimientos./ A, velludo corsé de moscones hambrientos/ que rodean zumbando los hedores letales,// Golfo de sombras; E candidez de vapor,/Lanza de los glaciares, temblor de la medusa;/ I, púrpura, escupida sangre, sonrisa intrusa/ En los labios hermosos de ebriedad o furor.// U, ciclos, vibración de los mares potentes,/ Paz en los prados, paz en las rugosas frentes/ De los que de la alquimia tentaron los cerrojos.// O, supremo clarín de estridores profundos,/ Silencio atravesado por Ángeles y Mundos:/ ¡O, la Omega, destello violeta de Sus Ojos!”. Trasciende de este poema un poderoso alcance de la palabra para sostener un discurso en sus más refinadas posibilidades, incluido el aludir a su propio despojo de una cualidad significante, presentando estas letras como enfocadas desde fuera del mismo discurso. Patrimonio excluyente de un gran poeta para dar cuenta desde la interioridad del poema de la partición del sujeto, produciendo una estremecedora “vibración” entre ambas dimensiones de dicha partición.
Читать дальше