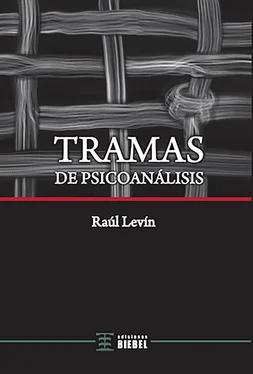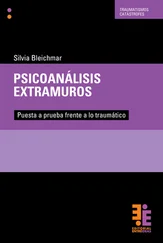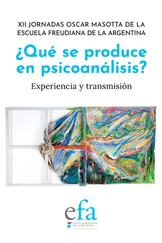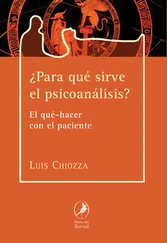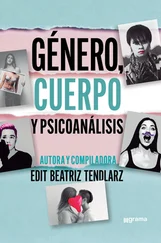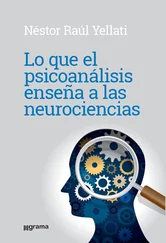¿Cuál es el papel de Melanie Klein (y de la teoría kleiniana) en relación a lo infantil (y lo inconsciente) incapaz de decir? Con enorme confianza y coraje, Melanie Klein hace hablar al lenguaje sobre lo que el niño pequeño no puede decir. Entra de lleno en el territorio del más allá, tras el borde del lenguaje, pero de todos modos no vacila en usufructuarlo y es así como rescata, reconstruye, privilegia, otorga entidad a la vida emocional del infante. Hace hablar al niño que aún no tiene lenguaje. Partiendo de las ideas de Abraham y Ferenczi despliega una vasta y verosímil teoría sobre la vida infantil, previa al advenimiento de la estructuración en términos de sujeto. Pero para hacerlo, ya no sólo a la clínica sino también a la teorización, “deberá aportarle demasiadas palabras y pensamientos” (Freud, 1918, p. 10). Deberá apelar más que nunca, para decir de lo no decible, a símiles, metáforas, alegorías. Deberá avanzar eludiendo o modificando conceptos freudianos. No va a constituir una clínica proveniente del lenguaje como en el caso de Freud, sino un lenguaje derivado de una clínica. En suma, permitirá acceder a un panorama psicoanalítico de la infancia, pero necesariamente discrepando en muchos puntos con la teoría freudiana.
Brechas, cesuras. Tensión, hasta crispación, entre teorías. Fuente de estímulo a nuevas ideas para quien lo tolere, y piense al psicoanálisis como un sistema abierto sujeto a cambios, en tanto inherentes al propio psicoanálisis. También temáticas a ser desconocidas dogmáticamente por quienes suponen un psicoanálisis que debe demostrarse detenido, clausurado, pleno de certezas definitivas. Es frecuente entregarse a la liturgia, resultado de endiosar a un determinado autor, ignorando que la teoría psicoanalítica es tal si reconoce su corpus en tanto deslizamientos entre distintas opciones, reconociendo y cercando paradojas e incertidumbres derivadas de contradicciones y limitaciones que deja tras sí la historia de la teoría desde su creación. Porque aun entre autores supuestamente agrupados en una “escuela” hay puntos de desajuste y falta de concordancia, que llevan a interrogarse acerca de cuál es la correspondencia teórica que los hermana. ¿Cómo se justifica un Winnicott en tanto “post-kleiniano” si consideramos su teoría objetal y el lugar que asigna a la pulsión? Por no mencionar por ejemplo a Fairbain, quien justamente en relación a la pulsión se ubica en las antípodas de Melanie Klein.
Las inconsistencias entre teorías ofrecen brechas que iluminan nuevos interrogantes, que una vez resueltos dejarán a su vez abiertos otros, en un encadenamiento que nunca se clausura. Melanie Klein se introduce a través de una de dichas brechas que en lo teórico y en lo clínico deja abierta la concepción freudiana. Si Freud inaugura y sostiene los principios del psicoanálisis de la develación de lo inconsciente a partir del síntoma en el discurso, no dará cuenta de otro campo de lo humano, como lo es lo indecible. Tal el caso de los procesos mentales de la niñez. Cualquiera podría alegar que la palabra contiene en sí misma su propio alcance, y que más allá de sus confines no hay nada que decir. Entonces Melanie Klein tendría que hacer una segunda operación de la palabra, para hacerla decir algo decible en donde no hay palabra. Es cierto: heurísticamente es un procedimiento distinto. ¿Pero eso la invalida, o representa una ampliación del campo del psicoanálisis? Quiero reproducir, en dos versiones, la traducción de un fragmento de una carta de Freud a Jones del 26 de mayo de 1935: “...En verdad que en mi opinión su Sociedad ha seguido a la Sra. Klein por un camino equivocado, pero la esfera en que ella ha hecho sus observaciones me es ajena, de manera de que yo no tengo derecho a tener ninguna convicción bien establecida” (Jones, 1962, p. 216). Y según la otra: “...Es cierto que soy de la opinión de que la Sociedad de usted ha seguido a la Sra. Klein por un camino equivocado, pero el dominio del que ella ha sacado sus observaciones es desconocido para mí, de modo que no tengo derecho a expresar una convicción firme” (Roazen, 1978, p. 505).
Melanie Klein se introduce en esa “esfera” o “dominio” que a Freud le era ajeno. Mucho del territorio al que accede tiene que ver con lo que Freud no puede decir; tiene que hablar y teorizar desde otros principios diferentes para dar entidad a su propuesta. Incursionar más allá de lo decible supone un nivel de conceptualización distinto que el freudiano. Su palabra se configura como un discurso del no discurso. O acerca del no discurso, en este caso de la emocionalidad (o el llamado mundo interno) del infante. Su teorización abarca con nitidez aspectos de lo excluido del lenguaje que queda del lado inaprehensible delimitado por el discurso que atraviesa y divide en tanto estructura al sujeto. Debe desconocer los límites de la teoría de Freud, y para ello validar el posible uso de la palabra para suponer un mundo decible y verosímil del que el ser humano no puede testimoniar, al menos con esas mismas palabras. Freud no podría acordar con ella, pero no puede dejar de reconocer que está dentro de un campo en el que el psicoanálisis debe dar respuestas. Pero por cierto que desde su conceptualización será “un camino equivocado”. Como tantos que han abierto, que expanden permanentemente el conocimiento psicoanalítico por caminos equivocados, si tomamos la teoría de un autor en relación a la de otro. El corpus de la teoría psicoanalítica, es un conjunto de caminos equivocados si se toman unos en relación a otros. Sin embargo ha conformado una versión del ser humano que ha dejado una marca en la subjetividad y en todos los ámbitos de la cultura que se sostuvo a lo largo de todo el siglo pasado. El psicoanálisis es posiblemente la producción cultural más influyente y representativa del ser humano en el siglo XX. Y sus inconsistencias intrínsecas el más fiel reflejo del sujeto, del que le ha tocado ocuparse.
Aun cuando la partición del sujeto delimita dos dimensiones que deben ser explicitadas apelando a procedimientos diferentes, no en todo conciliables entre sí, hay que considerar que ambas atañen a lo humano. No pueden ser descuidadas entonces por el psicoanálisis, aunque algunos supongan que lo derivado de la dificultad (y aún de la imposibilidad) es una mera desprolijidad. Lo no decible puede ser a veces nombrado con nombres genéricos que lo relacionan con el goce o con Lo Real (Lacan). Queda así abarcado en una supuesta explicación que no da cuenta de lo sustantivo de la complejidad. Melanie Klein realiza una exposición de lo no decible inherente al campo de lo infantil. Dicho campo no es el único que nos confronta con la angustiosa corroboración de una partición, que abre una dimensión que nos afecta, y refiere a un más allá de nosotros mismos.
Tanto posicionarse ante la Ley y la constitución del sujeto –angustia de castración– como reconocer el ominoso, a veces aterrador efecto de lo indecible, es de alguna manera ineludible. Y tarea de psicoanalista, quien se posiciona ante lo discursivo, pero también ante una serie de efectos (¿del orden de lo traumático?) derivados de atender lo indecible. No puede desconocerse el campo de lo desconocido, para lo que habrá que apelar a otras intuiciones que lo incorporen a la clínica. Tampoco pueden separarse ambos campos para evitar dirimir la clínica en su frontera más sensible, aquella determinada por el confín de la palabra. Borde a veces de angustia intolerable. Volvamos ahora al contenido manifiesto del sueño que relató el paciente al que me referí más arriba. De un lado, el kiosco de lo no-rotulado, de la no palabra, con un fondo de colores claros que más que como fondo era transmitido como un ambiguo y no delimitable pasaje a lo desconocido. Del otro, un kiosco marcado por la mercadería consumada en nombre y precio, quizás el emblema más representativo de nuestra cultura actual. Acceder al primero (se lo vio en la elaboración analítica) era aterrorizante. Al otro, significaba atravesar lo edípico, exponerse a la Ley del Padre, aceptar la castración, advenir a la estructura de sujeto que contempla una articulación solidaria y definitiva, aunque angustiosa, de ambas dimensiones. El paciente mantenía separadas una de la otra, sustentando la distancia en una medición que le permitía regular la de su disociación. En el clima de su vida emocional (y en el de la transferencia), esto se expresaba como un no compromiso, “todo me da igual”.
Читать дальше