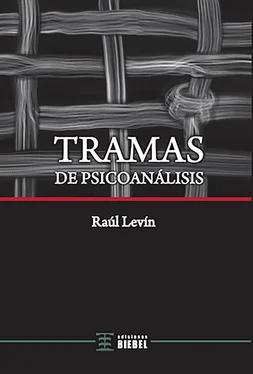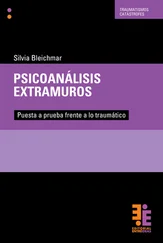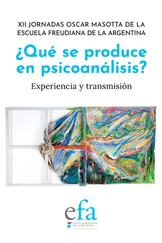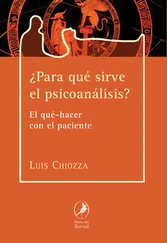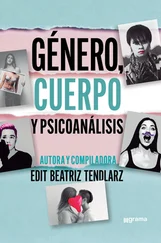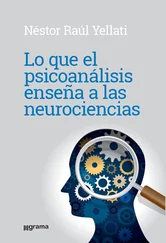La teoría freudiana pasa a través del borde a partir de un incesante movimiento conceptual, arrastrando rupturas e inconsistencias. “Curación”/fantasma, tópicas discrepantes, teorías pulsionales diferentes (hasta la de muerte en un monismo que desestima alguna variabilidad en el desenlace del conflicto), niñez de un ensayo de experiencia a niñez subsumida tras la represión primaria (niñez como lo inconsciente tras el borde). Y no uno u otro, opción de términos de contradicción, sino lo uno y lo otro, con la ruptura de trama como inherente teórico, por el que se reitera el avistamiento de lo inaprehensible. Pintura como totalidad del sujeto dividido, tal la naturaleza humana (esto generalizado comúnmente como “subjetividad”).
Teoría freudiana no como totalidad reducida a ícono, sino a ser desmenuzada, desguazada, y a la comprobación de que al rearmarse siempre faltarán o sobrarán piezas: tal su correspondencia con lo humano. De la misma forma que el elemento icónico de la compulsión de repetición concretiza tras una delgada franja restante de una pulsación metapsicológica lo denominado como vacío, ciertamente mejor definido en tanto desconocimiento tras el borde, pero desconocimiento de contenidos inaccesibles, perdidos, más allá de lo imaginable, sin representación. Contenidos sin contenido sólo en términos representacionales, diferente así de idea de vacío, abismo, nada.
Se dice que la teoría freudiana es una teoría “viva”, acepción denotativa de ser versión de su objeto: “vida de lo humano”, no solo biológico. Viva a lo largo de su recorrido creacional, excediendo biográficamente al mismo Freud, atravesando a lo largo del siglo no sólo nuevos autores sino también la cultura misma. Quizás pocos otros psicoanalistas en algo compusieron un conjunto cuya dinámica emergiera viva de la naturaleza de sus inconsistencias. De ahí la claudicación de quien quedase recortado por textos de un solo autor (a veces protagonizado por grupos). Quizás valga como remedo freudiano la consideración de constituir-destituir permanentemente la teoría, sin admitir detención en período o autor. La teoría psicoanalítica, como su objeto lo humano, muere si se detiene.
Lo que circula entre nosotros denominado como “vacío”, es lo indecible, sin representación para quien advino al lenguaje (sujeto). Aproximemos la clínica: un joven paciente, cuya caracterización en nuestra jerga diría que “está muy disociado”, relata el siguiente sueño: “frente a mi casa hay dos quioscos, separados por una distancia de diez metros”. Aclara que en la realidad frente a la casa hay un solo kiosco, y prosigue con el relato del sueño. En uno de los kioscos al fondo hay unos frascos transparentes y atrás parece no haber nada. En el otro se oferta la habitual mercadería, pero hay una cola de gente, y él no quiere hacer dicha cola. Asocia el primer kiosco con un viaje que hizo a un país del África: “a mí que me gusta leer todos los carteles, imaginate cómo me sentía al no entender nada de lo escrito ni de lo que se hablaba”. La angustia era doble. El primer kiosco ofrecía unos frascos sin rótulos, que no servían de presentación para un incognoscible que estuviera más allá. Era la soledad del aislamiento perdido en un mundo de desconocimiento, por su asociación, no falto de contenidos sino inhabilitado a la representación de palabra de dichos contenidos. Para acceder al otro kiosco, en el que se ofertaba el acceso a lo simbolizado, tenía “que hacer la cola”, exponerse a la palabra del padre analista que lo habla desde atrás, lo cual a su vez lo sumía en un ya explicitado clima, manifestado desde el primer encuentro conmigo, de dudas y angustia ante deseos homosexuales. El primer kiosco lo remitía a un más allá, sin fondo, ignoto, desconocido, pero no vacío. El otro a un mundo significante accesible en tanto fuera penetrado por la palabra del padre (Padre, analista).
Detrás de ese borde de los frascos hay un mundo perdido, pero no inexistente y sin efectos. Ante él se experimenta asombro, perplejidad, incluso sentimientos de despersonalización. Angustia que puede derivar en importantes mecanismos de disociación e inclusive defensas autistas. Mi paciente tomaba distancia ante los dos términos de la opción. Su posicionamiento en torno a sus problemáticas (o temáticas), era desafectar, desafectivizar. Frente a la angustia de cada opción, tenía la medición precisa entre ambas. No sé por qué eran diez los metros que separaban los kioscos. Sí que disponía (en el escenario del sueño) de la posibilidad de separar métricamente la distancia de sus opciones, graficando cartográficamente en el contenido manifiesto lo que en lo latente podría ser ambigüedad, confusión y desconocimiento. También establecía en su relación conmigo la distancia exacta en la transferencia que lo preservara de lo emocional.
Voy a presentar ahora otro paciente, en este caso literario, del que me ocupé en otra oportunidad (Levín, 1998). Me refiero a Pinocho, el personaje de Carlo Collodi, muñeco que luego de una serie de peripecias (aventuras), atraviesa el conflicto edípico y deviene “niño de verdad”. La escena de su constitución en tanto estructura de sujeto, es impresionante. Una parte de lo que fue, de lo que es, queda desdoblada, ante sí, pero diferente. El que protagonizó “las aventuras” ya no es él, pero es su parte del pasado, identificado en ese muñeco proverbial, ya que precisamente no puede decirse encarnado. Está ante un sí mismo que fue él, en el que no se reconoce del todo, más bien lo asombra, y que está destinado a perderse. Hay algo ominoso en ese desdoblamiento en un doble diferente, familiar en lo desconocido, desconocido en lo familiar. Eso que fue pero que no podrá volver a experimentarse, familiar y ajeno, fuente de perplejidad pero presente para siempre en alguna dimensión subjetiva: ¿puede asimilarse al concepto de la infancia de la represión primaria? Me refiero a lo que tiene de indecible, irrepresentable, más allá del lenguaje. Capaz de reconstrucciones, necesarias reconstrucciones, pero en sí pérdida. De hecho en la literatura, sería inverosímil un niño personaje protagonista que se enuncie desde la primera persona. Sería “atribuirle la palabra”, el lenguaje. Versión moderna a la manera del “adulto en miniatura” de la representación medieval de la niñez. Pinocho es posible, pero, recordemos, se trata de un muñeco, recurso que le permitirá a Collodi salvar lo impensable de suponer la palabra desde el niño previo a la constitución de la estructura de sujeto.
La escena con que finaliza el libro de Pinocho, en la que el niño de verdad, sujeto, se encuentra ante el muñeco que fue su infancia, ahora inerte, desplomado, al que se abandona, me ha remitido frecuentemente a la también impresionante experiencia en la clínica infantil del niño intentando acceder en un movimiento a la vez angustioso pero inexorable a un pasaje desde el primitivo grafismo a la letra-palabra a ser escrita y leída.
La impronta y las derivaciones posibles de este fragmento con el que concluye el libro, me llevó a mí mismo a otra aventura: la de investigar las diferentes representaciones iconográficas que ilustran la última escena del texto. Pude así acceder a unas treinta ediciones de Pinocho, de las innumerables que existen en diferentes idiomas en todo el mundo, tal su difusión. De allí recopilé unas diez ilustraciones sobre ese “momento” que considero como fundante de la estructura de sujeto. Todas ellas muy sugestivas. Pero rescato para la ocasión una en particular. Se trata del dibujo de Roberto Innocenti, que figura en la edición española de la editorial Altea de 1989. En el centro una silla, a uno de cuyos lados se encuentra el niño-de verdad-Pinocho, con uniforme escolar de época. Al otro el padre, atildado, sombrero en mano. Ambos tienen apoyada una mano en la silla, y parecen mirar directo al lector, como actores frente a su público al terminar la obra. El niño tiene una expresión seria, a la altura de las circunstancias. El padre una mirada de orgullo, posando educadamente, como dije, sin sombrero. Entre los dos, desplomado sobre la silla, aunque aún con los pies tocando el piso, mirando hacia abajo, sin interlocución ni mirada sobre su lector, el muñeco-Pinocho. Pero lo más asombroso es que la sombra que proyecta el niño sobre la pared (que parece correspondiente a un foco de luz ubicada en la mirada del observador), no concuerda con la del cuerpo que la intercepta, sino que reproduce el contorno de perfil del conocido muñeco, con su característica nariz. Este desdoblamiento del niño, originando una sombra que no lo reitera, que no se ajusta a las leyes ópticas que la provoca, crea un fuerte impacto de extrañamiento. Si hay algo que ensambla poderosamente con nuestro ser, es la sombra que proyectamos. Basta imaginarse la angustia que experimentaría quien asistiera al fenómeno de provocar una sombra que es ruptura de lo que se tiene asumido que se es, para comprender la que provoca ese niño al que vislumbramos fuera de la ley que se nos impone desde el estar constituidos en tanto sujetos por un lenguaje. Vale decir, ante lo inaprehensible de lo no decible.
Читать дальше