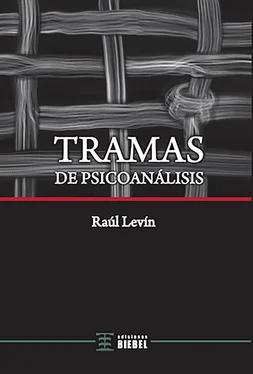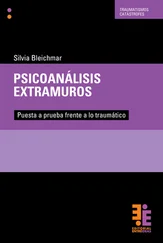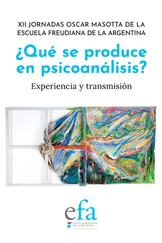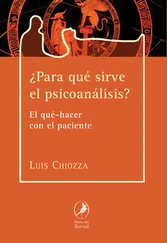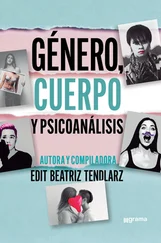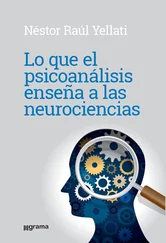Es sin embargo inevitable, quizás hasta imperativo para ciertos escritores que fueron de algún modo víctimas de sucesos atroces, explorar, llevando al límite la palabra, alguna posibilidad de transmitir el sufrimiento a través del lenguaje escrito.
Este fue el intento de Paul Celan, poeta judío rumano, que escribió en alemán. Sus padres murieron en campos de concentraión y él mismo fue perseguido por el nazismo. Concluyó su vida arrojándose a las aguas del Sena.
La búsqueda de Celan se dirigió a explorar la posibilidad de trasvasar al lenguaje poético algo del desquicio estructural que afecta a la víctima de acciones aberrantes. Pensó así la posibilidad de trasmitir una representación material del aniquilamiento de la mente, incorporando a la estructura de sus textos algo de dicho desquicio.
En su poesía apela, entre otros recursos para denotar lo que semeje al horror, a rupturas sintácticas, cesuras del discurso, silencios, reiteraciones, referencias crípticas, hermetismo, puntuación desconcertante, y a figuras retóricas que impactan la lógica y la emoción. No con la ilusión de crear una metáfora, sino un símil que traslade al lector una experiencia que sea próxima a la de la víctima.
Recursos como para mostrar los efectos desestructurantes de un trauma avasallador, que desborda un para el caso frágil (casi inútil) sustento simbólico que pudiera operar como coraza antiestímulo.
El monto cuantitativo pulsional quebranta, destituye el aparato mental, originando, como dijimos, un estado de horror como el de una pesadilla. Pero a diferencia de la pesadilla onírica, en este caso la víctima lo es de un campo pulsional ajeno, por lo que no existe la posibilidad de despertar a una vigilia que podría reconstituir una estructura metapsicológica hábil para lidiar con la propia pulsión (aun cuando este logro debiera ser considerado, en última instancia, una mera forma de “sobrevida”, un transitorio postergar lo que al fin será un triunfo irreductible de la pulsión).
El intento del poeta, lúcidamente fallido (¿quién mejor que el mismo poeta para saber de esto?) concluyó en suicidio, quizás un acto poético más, el último, el límite definitivo entre lenguaje y pulsión, que no pudo (no se puede) inscribir en el lenguaje.
El lenguaje es insuficiente para regular ciertas derivaciones pulsionales que afectan, incluso llegando a la mortificación y a la eliminación, al sistema biológico y social del que depende la criatura humana.
A diferencia de otras especies –y esto abre un interrogante acerca de su supuesta supremacía– el ser humano puede poner en práctica una agresividad que destruye a sus pares e incluso a sí mismo indiferenciado del otro, sin siquiera un sustento de razonabilidad que pueda relacionarse con la necesidad de autopreservarse o sobrevivir 3.
Si la palabra es el privilegio más refinado y alto, aún el que define a la persona en tanto tal y a la humanidad como sujeto de una historia, no es suficiente para dar cuenta de las zonas más oscuras del ser humano. Muchas víctimas, desesperanzadas, desconfiando de la palabra como medio de elaboración y reconocimiento, eligen callar 4.
Pero en la poética hay una ética: avanzar con la palabra hasta el límite, aun sabiendo de su riesgo (y de una cierta “inutilidad”) de llegar a él. El alcance que puede dar a la palabra es el desafío del poeta. Y su compromiso lo emplaza a trabajar con la disponibilidad de la palabra despojada de lo personal, para constituirla en sí misma materia del poema.
Aun así, llevada al extremo, la palabra es insuficiente. El lenguaje, esa realidad tendida entre individuos, a la vez que sostiene la soberbia con que el ser humano puede asumirse como hablado, lo expone a la fragilidad de sus propios límites, que pueden ser en cierto sentido tan estrechos que no alcanzan para validar los más preciados principios morales y religiosos que supuestamente rigen su vida. Es injuriante la comprobación de que tanto víctima como verdugo son portadores de un lenguaje compartido (hasta puede tratarse de un mismo idioma). No es el lenguaje lo que diferencia a víctima y victimario.
En el poema “Simiente de lobo”, título que tomé prestado para este trabajo (ver nota al pie de página 5en la que este poema, que retomaremos, es transcripto íntegramente), Paul Celan, como dolorosa revelación, reitera: “Madre, ellos escriben poemas”.
Los asesinos también escriben poemas. ¡Todos pueden ser poetas! Versión quizás más sutil y despiadada de esa escena a la que nos tiene acostumbrados la literatura y el cine: el represor vuelve a su casa después de la sesión de tortura, se integra a la vida familiar, después de la cena enciende la pipa y se dispone a leer un libro (puede ser que como fondo se escuche un cuarteto de Beethoven).
Decimos entonces que la palabra es insuficiente para establecer una distinción entre victimario y víctima. Hasta los puede igualar. ¿En qué reside la diferencia entre ambos? Y eventualmente, ¿hay alguna participación del lenguaje instituido en estas salvajes derivaciones de lo pulsional?
Esta sería una dura comprobación para el psicoanálisis. Si su sustento teórico ha sido la develación del síntoma desde la estructura del lenguaje, que éste no sea suficiente respaldo para fundamentar la diferencia entre por ejemplo un torturador y su víctima, lo puede dejar en un callejón sin salida.
Pero tomar esa dificultad como definitiva es altamente riesgoso porque puede dar fácilmente lugar a una declaración de incompetencia para comprender la conducta del victimario en tanto sujeto. Y siendo que se trata de un intento de conceptualizar actos que seguramente son los más repugnantes de la condición humana, la supuesta limitación del psicoanálisis puede usufructuarse como una justificación para eludir una ética que es propia de su método, que consiste en avanzar hacia la comprensión teórica y clínica de toda manifestación humana, cualquiera sea el obstáculo que se presente.
En el poema arriba mencionado, Celan se ocupa de lo que parece un contrapunto en algo fallido entre lo que denomina “simiente de lobo”, referido a lo más demoníaco del ser humano, y un lenguaje poético, no solamente incapaz de contrarrestarlo, sino además con la posibilidad de quedar ahí desvirtuado. El asesino toma la palabra y bien puede escribir el poema de la víctima, igualando, neutralizando, “matando” la ilusión de una escritura que dé cuenta de la diferencia entre ambos. “Madre, nadie/ interrumpe a los asesinos la palabra// Madre, ellos escriben poemas.”
Celan alude a lo que psicoanalíticamente podríamos definir como la incompetencia del discurso ante manifestaciones y efectos de la pulsión de muerte.
El “lobo” representa lo más oscuro del ser humano: sobre esto sobran frases y leyendas que lo refrendan. Pero en el poema no es la referencia aislada al lobo lo que más interesa, sino fundamentalmente, a su simiente. Eso que representa lo que de lo pulsional se repite de generación en generación, fijado en forma irreductible en todo ser humano.
Hay una acongojada apelación –casi un reclamo- a una madre que se ofrece como incapaz de lidiar con el asesino que convive en cada uno de nosotros. La palabra es patrimonio tanto del asesino como de la víctima y contiene en sus intersticios la pulsión destructiva. “Ayer/ vino uno de ellos y/ te mató/ otra vez en/ mi poema” ... “Madre, ellos escriben poemas”. La palabra del asesino se infiltra en la del poeta, quien a su vez, seguirá engendrando el circuito que desarrollará una simiente que será en el hijo, que se “sabe”, será afectado y afectará con la pulsión. No falta en el poema la mención al hijo que repetirá esta operación entre significante y pulsión, con la posibilidad de que tengan entre sí una relación de connivencia, y aún de que se potencie la pulsión.
Читать дальше