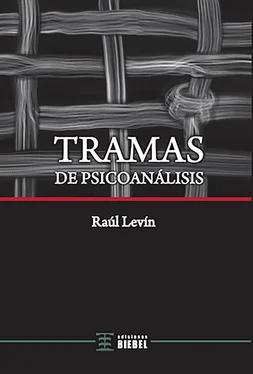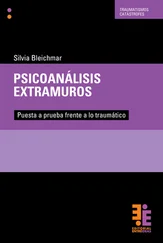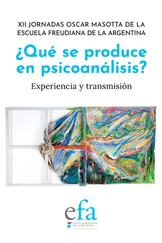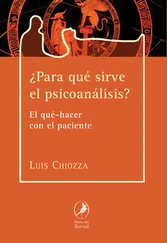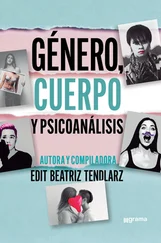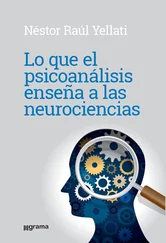Representación que instaura otra concepción sobre el origen, fundada en la fecundación, la gestación y el nacimiento, que a la vez instala por primera vez la relación triangular padre-madre- hijo que conducirá hacia el final de la narración, en la que Pinocho “deja de ser muñeco y se convierte en muchacho” como premio a la bondad que pudo manifestar hacia el padre y el hada.
Pero nos parece que hace falta detenerse en este final, por la belleza y nitidez con que queda metaforizado este paso a la condición de sujeto, que se da no como una continuidad sino como una división que deja como marca una brecha que define el desdoblamiento que escinde en forma definitiva lo que se es, de lo que se dejó de ser.
Luego de experimentar las novedades propias de ser ahora “un muchacho como los demás” (incluida la previsible corroboración de su nueva imagen en el espejo), Pinocho tiene una conversación con el padre que culmina en el siguiente diálogo (p. 185):
“–¿Y dónde se habrá escondido el viejo Pinocho de madera?
–Allí está –respondió Geppetto.
Y señaló un gran muñeco apoyado en una silla, con la cabeza vuelta hacia un lado, con los brazos colgando y las piernas entrelazadas y dobladas, de modo tal que parecía un milagro que se mantuviera erguido.
Pinocho se volvió a mirarlo. Y después de contemplarlo durante un rato, dijo para sí con grandísima complacencia: “¡Qué cómico era yo cuando era un muñeco! ¡Y qué contento estoy de haberme convertido en un muchacho de bien!”
Se trata de un Pinocho que ha quedado dividido, que contempla lo que fue, que no es especular con lo que es. Tiene ante sí el muñeco que no es más que un resto, un residuo inerte de lo que vivió en su infancia.
Es así como nuestro personaje, desde un punto de vista literario, una vez alcanzada su condición de “muchacho de verdad” abandona la narración, dejando a sus espaldas ese muñeco ahora sin vida.
En cuanto a nosotros, psicoanalistas, esta última imagen de Pinocho contemplando su doble no especular que quedará escindido y reprimido, puede ser tomada como alegoría del paciente analítico ante la experiencia –a veces impresionante– de constatación de su condición de sujeto dividido, punto de inflexión o incluso, alguna vez, de fin de análisis.
Haremos algunas consideraciones que aplicaremos también a la historia de Pinocho tendientes a apartar y diferenciar entre sí dos conceptos muy relacionados, de límites ambiguos, pero que pensamos útil definirlos, en tanto aluden a fenómenos de distinta índole. Nos referimos, de manera provisoria y no exhaustiva, a las nociones de sujeto y subjetividad.
A la noción de sujeto –de la que ya nos ocupamos– alude ese Pinocho que adviene al desdoblamiento de su psiquismo, que es estructural, y definirá su futuro de ahí en adelante. Es a esa condición de sujeto dividido que se dirige fundamentalmente el trabajo del psicoanalista.
Ya sea en el develamiento de síntomas posibles en tanto estructura de sujeto, o guiando-acompañando con el discurso simbolizante a quienes –por ser niños pequeños o por padecer determinadas perturbaciones precisamente en su estructuración– aún no han accedido a dicha condición de sujeto, el psicoanálisis centra su interés en esto que define al ser humano en tanto tal y que, seguramente en tanto estructura, como estratificación que divide al psiquismo, puede ser considerado tendiendo a la permanencia, a la inmutabilidad.
Pensamos que los cien años de desarrollo del psicoanálisis no han cambiado en lo esencial su interés centrado en la condición humana en tanto división del sujeto. Puede ser que las discusiones teóricas se refieran a cómo dicha división del sujeto puede ser conceptualizada según las escuelas psicoanalíticas. Pero estas controversias, por lo general en términos metapsicológicos o aun clínicos, no desacuerdan acerca de lo central que es para el psicoanálisis la condición de sujeto dividido (aunque esto puede también formularse con otras terminologías) (ver por ejemplo al respecto, Abadi, 1987).
Podemos asimilar un concepto psicoanalítico de infancia a ese resto perdido y a la vez presente por sus efectos al que sólo se accederá en particulares momentos de la vida del sujeto, en tanto perdido y desprovisto de lo que será su historización e investimientos narcisísticos regidos por ideales.
El concepto de subjetividad, si bien puede abarcar el de sujeto, tiene otra connotación y otro alcance. Está relacionado no ya con lo estructural inmanente al ser humano sino con imágenes, representaciones y aun sentimientos interiorizados y percibidos como propios, de alguna manera articulados a lo que provee en cada momento histórico la cultura y la ideología de la época. Hasta la forma de presentación de un cuadro psicopatológico está en buena medida determinado por standards que ofrece el momento histórico en que se produce, sin que esto implique las mismas variaciones desde el punto de vista estructural.
Si bien no somos en esto taxativos –suponemos por cierto una dialéctica entre sujeto y “subjeto”– consideramos necesario diferenciar entre los referentes estructurales del psiquismo que tienden a perdurar y aquellos aspectos que dependen de variables actuales que se van modificando (modas, estilos, escuelas, ideologías, etc.).
El concepto de subjetividad da cuenta por ejemplo de frases como “imaginario colectivo”. Implica vivencias que en el ser humano en mayor o menor medida son experimentadas como sintónicas con la época; son por lo tanto difíciles de situar en un contexto histórico, a menos que dicho contexto se haga aparente a través del paso del tiempo histórico, que conformará otro contexto desde el cual será posible historizar el anterior.
El psicoanálisis no debe desconocer ninguno de estos dos conceptos. Pero, en función de la angustia y las resistencias derivadas de su interés en el ser humano en tanto sujeto, es muy corriente que deslice –en nombre de una supuesta ampliación de su alcance que se considera loable– hacia su propia deformación, que resulta de desconocer su objeto en el sujeto para ocuparse exclusivamente de la subjetividad.
Al actuar de este modo sus propias resistencias, el psicoanálisis corre el riesgo de imaginarizarse a sí mismo constituyéndose en un fetiche que tiende a clausurar la angustiosa brecha que el mismo psicoanálisis ha revelado como estructural (y estructurante) en la constitución del sujeto.
Pinocho: versiones históricas de la niñez a fines del siglo XIX
Hemos intentado descentrar la cuestión del sujeto de la problemática de la subjetividad.
Lo fundamental de nuestro paciente Pinocho es que ha devenido sujeto y atravesado por un lenguaje que ahora lo divide, iniciará otras aventuras en la vida en un plano cualitativamente diferente al de las anteriores, dejando a éstas definitivamente perdidas como experiencia original.
Pero como analistas tampoco podemos soslayar la cuestión de la subjetividad, que será la que aportará contenidos a la estructura de sujeto, que además nos atañen: también nos toca compartir con nuestros pacientes una misma actualidad, perteneciente a lo que será una historia de la civilización que mientras la vivimos, nos supera.
Nos dirigimos a los contenidos subjetivos en un intento de situarlos y reconocerlos, pero también despejarlos para poner a la luz, dentro de las limitaciones de nuestro método, la estructura de sujeto que los sustenta. Y esto es lo exclusivo del psicoanálisis, que lo diferencia de otras terapias.
El concepto de subjetividad es un patrimonio compartido del psicoanálisis, la psicología, la sociología, la historia, la literatura...
Читать дальше