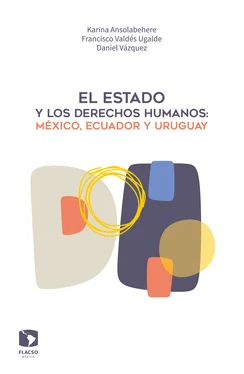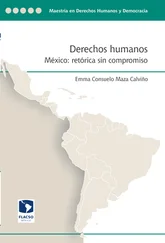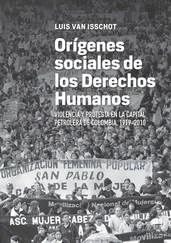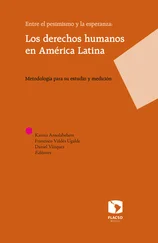Este proceso de cambio puede ser abrupto o gradual y convivir de manera distinta con los acuerdos estatales. Esto porque la institucionalización de derechos humanos da lugar a organismos de carácter diverso que pueden o no tener relación entre sí y que conforman constelaciones específicas según se inserten en las configuraciones institucionales en las que se expresan los acuerdos estatales. Por ejemplo, es común que la institucionalización de derechos humanos se dé mediante la creación de un organismo autónomo que sigue el modelo de las instituciones nacionales de derechos humanos promovidas por Naciones Unidas, las cuales, en la década de 1990, crecieron en la región, con funciones y estructura monitoreadas internacionalmente. Sin embargo, también existen secretarías o subsecretarías en los ministerios, en los poderes judiciales, y en comisiones parlamentarias encargadas de esta agenda. Hubo, por otra parte, casos en los que la institucionalización fue negativa, como cuando se crearon normas para evitar que las demandas de derechos humanos tuvieran lugar. Un ejemplo de esto es la sanción de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en Uruguay en 1986 para evitar investigaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Una respuesta a las demandas de derechos humanos, cuyo objetivo era construir una barrera para impedir que las mismas se procesaran.
Los organismos que integran esta constelación de instituciones cumplen distintos roles: atienden quejas de personas, como las comisiones de derechos humanos o equivalentes; promueven la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas; se encargan del seguimiento de una agenda específica como las violaciones de derechos humanos en el pasado, o la no discriminación de grupos específicos; o bien, se ocupan de las relaciones con los organismos internacionales de derechos humanos. No obstante, en su mayor parte, estas instituciones, sus facultades y las normas sociales que las regulan se orientan más a “domesticar” la conducta de los agentes estatales que a proveer directamente bienes valiosos a las personas. Por ello la importancia del acuerdo estatal en el que se inserta el disfrute de los derechos.
Ahora bien, dichas funciones pueden tener distintos grados de coordinación y enfrentar inercias, concepciones y resistencias en el marco del acuerdo estatal en el que se desarrollan. Por ejemplo, en un acuerdo estatal como el mexicano, signado por el combate militarizado a los grupos de crimen organizado, y por una aproximación neoliberal 1a la economía y a las políticas sociales, la institucionalización de derechos humanos es una concesión que ocupará un lugar marginal respecto del acuerdo estatal. Según esta lógica, la institucionalización de derechos humanos se integra con mayor o menor centralidad, mayor o menor resistencia, y mayor o menor inercia en un acuerdo estatal.
La importancia de la configuración del Estado
Una parte fundamental de la narrativa contemporánea sobre derechos humanos está vinculada con el Estado. Mucho del esfuerzo de los movimientos pro derechos y del monitoreo internacional está destinado a señalar conductas estatales contrarias a los derechos humanos, a promover la constitucionalización de estos, a la legalización de nuevas prácticas, a crear instituciones que los garanticen, promuevan y protejan, y a generar diferentes estándares de decisión pública, etc. Todas estas acciones apuntan al Estado.
Sin embargo, hasta hace poco comenzó a problematizarse la heterogeneidad estatal (Hillebrecht, 2014); a pensar en el Estado como no monolítico, y a prestar atención a sus diferentes poderes y a las tensiones entre sus componentes (Jessop, 2010). A partir de la noción de acuerdo estatal, los autores hemos recuperado el interés por pensar al Estado como una entidad heterogénea permeada por las relaciones entre política, economía y sociedad que entrañan arreglos entre actores e instituciones que se modifican en el tiempo.
Categorías analíticas centrales: acuerdo estatal, institucionalización y disfrute de derechos humanos
¿Qué es el acuerdo estatal?
La realización de los derechos humanos en un espacio nacional depende de varios factores: el cruce de los compromisos internacionales y nacionales, las condiciones políticas y económicas, la capacidad institucional real de aplicación de las normas, y las estrategias y capacidad de incidencia del movimiento de derechos humanos para defender los derechos, entre otros. Esta lista es solo un ejemplo. Sabemos que son múltiples y complejas las variables que se entrelazan para explicar el ejercicio efectivo de ciertos derechos.
Un elemento central en la explicación del impacto de la institucionalización de los derechos humanos en su ejercicio efectivo pasa por el conocimiento del acuerdo estatal en el aquel se inserta. En este sentido, definimos acuerdo estatal como los arreglos fundamentales entre los principales actores —en un determinado lapso delimitado por la continuidad del propio acuerdo— respecto del papel que juegan las instituciones y las prácticas formales e informales que deben predominar (permitir, inhibir, prohibir), las cuales determinan una distribución del poder en una población y territorio determinado a nivel nacional y subnacional. En cada uno de estos niveles, el acuerdo estatal puede tener variaciones de conformidad con la naturaleza de sus componentes, que son las alianzas efectivas que conforman una red o sistema que ejerce el poder en un periodo determinado.
El acuerdo estatal está compuesto por actores políticos, económicos, militares, sociales y culturales que son relevantes en la medida en que movilizan recursos en determinado sentido. El acuerdo puede incluir actores dominantes y subordinados y, dada la universal heterogeneidad del Estado, incide en el destino de los derechos humanos. Cabe agregar una aclaración sobre la palabra “acuerdo”. Como no es posible conocer los intercambios privados entre individuos y grupos, nos limitamos a recoger los componentes públicos y visibles que se pueden observar. Las discrepancias entre lo observable y lo no observable de los acuerdos se resuelven tomando solamente en cuenta las preferencias expresas de los actores o las definiciones institucionales que se producen públicamente y que constituyen la intencionalidad política de los agentes de los acuerdos estatales. En contraste con otras formas de conceptualizar los arreglos y relaciones entre los grupos que toman las decisiones del Estado a lo largo y ancho de sus encadenamientos, por ejemplo, en su organización burocrática o como “bloque en el poder”, la idea de acuerdo estatal reúne las alianzas concretas entre los agentes que son determinantes o elementos clave para facilitar o dificultar que las instituciones de derechos humanos actúen efectivamente en la promoción de su disfrute.
Para describir el acuerdo estatal en estos términos se tomó en consideración, además de lo que ocurre en las altas esferas del poder político en relación con el tema, la actividad práctica de los agentes que se relaciona con la realización de derechos humanos. Así, se analizó en cada caso nacional cómo la definición jurídica y organizacional de los derechos humanos opera en la práctica gubernamental y en el ejercicio del poder, cómo se articulan entre sí en cada gobierno del periodo estudiado y, dentro de cada uno de ellos, si hay quiebres o cambios que alteren significativamente esa articulación. Desde esta óptica, la aproximación al acuerdo estatal se llevó a cabo considerando su impacto en la política económica, las políticas públicas principales referidas al disfrute, el uso del poder del Estado para proteger a los beneficiarios del acuerdo estatal y el detrimento experimentado por quienes están excluidos del acuerdo. Tres elementos adicionales fueron tomados como guía del análisis del acuerdo estatal: a) el impacto en la política pública, b) el impacto en el Estado de derecho, y c) el impacto sobre el control efectivo del ejercicio del poder público mediante la rendición de cuentas.
Читать дальше