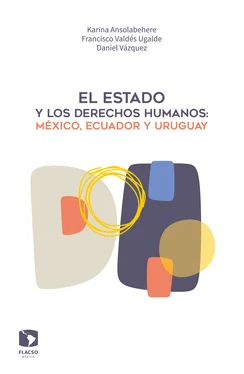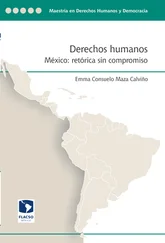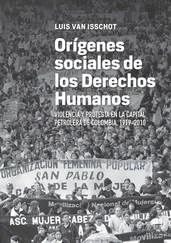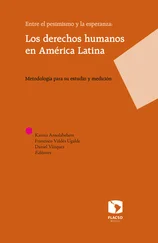Más allá de las obligaciones internacionales y las violaciones de derechos humanos
Una parte importante de la literatura sobre derechos humanos se ha enfocado en el nivel de cumplimiento de los Estados de sus obligaciones internacionales (Risse, Risse-Kappen, Ropp y Sikkink, 2013; Simmons, 2009). Esto no es casual. Después del fin de la Guerra Fría, y sobre todo de la Conferencia de Viena de 1993, el desarrollo y comprensión de estos derechos adquirió un matiz internacional insoslayable. No llama entonces la atención que en las últimas tres décadas una parte del esfuerzo intelectual sobre el tema se haya enfocado en identificar los factores y procesos que contribuían a que los Estados moldearan sus conductas de acuerdo con estos compromisos. América Latina no es la excepción.
Este énfasis tiene varias implicaciones. La más importante es que los derechos humanos se han considerado un sinónimo de los acuerdos plasmados en los tratados internacionales al respecto (Landman, 2005b) y, por tanto, gran parte de la investigación se ha dirigido al nivel de cumplimiento de los Estados con tales obligaciones (Hillebrecht, 2012), y más recientemente al potencial transformador de estas últimas (Hopgood, 2013; Sikkink, 2017).
Así, el foco es la conducta de los Estados y no las condiciones de vida de las personas, aunque en forma creciente se problematizan los “resultados” de los derechos humanos agregando en la ecuación el nivel de disfrute de estos por las personas distinguiéndolo del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados (Fukuda-Parr, Lawson-Remer y Randolph, 2015).
Los resultados del estudio de los casos de México, Ecuador y Uruguay son elocuentes respecto de la diversidad de concepciones sobre derechos humanos que operan en un determinado lugar, y de sus modificaciones en el tiempo. Los efectos de la institucionalización de derechos humanos está mediada por el acuerdo estatal en que aquella se desarrolla, lo que supone que, además del imperativo de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, hay otras agendas con las que se concatena como la justicia social y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, por dar un par de ejemplos. Estas agendas tienen sus propias dinámicas temporales y de recepción en el acuerdo estatal.
Lo anterior se traduce en diversas configuraciones de instituciones de derechos humanos acordes con la concepción prevaleciente de estos en un lugar; y en diferentes secuencias y trayectorias de la narrativa de los derechos humanos, que se enraízan en las dinámicas de acuerdos estatales específicos que pueden o no potenciar el disfrute.
Por ejemplo, las connotaciones de los derechos humanos en los tres países de este estudio son elocuentes. En Uruguay, su sentido social más fuerte son los reclamos de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1973-1985. Si bien esta noción se ha ampliado con el paso del tiempo, en esta diversificación de la escena de derechos humanos, la institucionalización de mecanismos vinculados con la verdad y justicia por las violaciones de derechos humanos en el pasado muestra un importante peso gravitacional en la institucionalización y el disfrute en ese país. En México, en cambio, los derechos humanos entran en la agenda por vías como la transición a la democracia y la violencia institucional, y, fundamentalmente, a través de los abusos en el sistema de justicia penal y los reclamos de derechos indígenas. En Ecuador, la discusión de derechos humanos ingresa a la agenda como reivindicación de derechos indígenas por lo que se vinculan más a problemas de igualdad y derechos sociales.
Estas trayectorias llaman la atención en relación con la diversidad en las concepciones de derechos humanos, aunque ciertamente algunas agendas despertaron más interés que otras. Sin lugar a dudas, una buena parte de la producción académica sobre América Latina (Ansolabehere, 2019) se concentró en el análisis de los procesos de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en el pasado reciente en que esta región ha avanzado más que otras del mundo (Payne, Lessa y Pereira, 2015). Los resultados del presente trabajo son elocuentes en señalar la importancia relativa de esta agenda de acuerdo a los contextos lo que influye en las particularidades de las trayectorias de la institucionalización.
La institucionalización de derechos humanos como cambio institucional. Inercias e impulsos, poder y resistencia
En este libro también analizamos la institucionalización de derechos humanos como un proceso de cambio que debe enfrentar las tendencias del acuerdo estatal. Entendemos por institucionalización el proceso por el cuál prácticas o demandas se incorporan a un sistema estructurado y muchas veces formalizado a través de la regulación o la promoción de normas sociales. En este caso, el interés es la formalización y estatalización de las ideas y demandas de derechos humanos, lo que incluye el diseño institucional y la inserción en la estructura estatal. Por ello, nos aproximamos a este tema con los lentes del enfoque institucionalista histórico de la ciencia política. Siguiendo la definición de Fioretos, Falleti y Sheingate (2016), uno de los principales rasgos de esta tradición es el análisis de la manera en que el tiempo y los eventos específicos influyen en la creación y el cambio institucional. Entendemos la institucionalización de derechos humanos, y nuestra investigación lo confirmó, como concomitante con los procesos de cambio del acuerdo estatal vigente en la medida en que este tipo de reglas persiguen la promoción de modificaciones en la conducta de los agentes estatales a través de la sanción, la exposición pública, la promoción de nuevas prácticas o los acuerdos.
Entender el proceso de este modo implica que las instituciones de derechos humanos no solo expresan un equilibrio de poder en un momento determinado (lo que en todo caso explicaría el surgimiento de una institución), sino también ideas sobre lo adecuado y los recursos que se desarrollan en el tiempo para enfrentar inercias vinculadas con las características de los acuerdos estatales en que se insertan. En pocas palabras, incorporamos el tiempo en el análisis de la institucionalización de derechos humanos y la manera en que este proceso se vincula con el acuerdo estatal.
Una parte del estudio de la institucionalización de derechos humanos se ha concentrado en identificar las formas que ella ha adquirido; otra se especializa en mostrar cómo sus características responden a relaciones de poder específicas de un momento determinado (Stammers, 2009), y hay una más que la critica fuertemente por su moderación del potencial transformador (Hopgood, 2013). Sin descartar la importancia de las relaciones de poder en este proceso, ni dejar de lado una mirada crítica de la creación de instituciones estatales vinculadas con derechos humanos, atender los procesos de institucionalización de derechos humanos y sus formas de interacción con el acuerdo estatal nos permitió observar la relevancia de la secuencia de la institucionalización y, en línea con las demandas que la originan, el tipo de presión internacional que recibió el Estado para comprender su compatibilidad, o competencia, con las inercias ideológicas e institucionales y así dimensionar su influencia en el disfrute de derechos por las personas.
Esta mirada implica pensar la institucionalización de derechos humanos como un proceso de cambio y analizarlo con estas coordenadas. En especial, identificar la tensión entre los impulsos de cambio y las inercias de los arreglos institucionales existentes, además de las posibles combinaciones entre estos, y el grado de fortaleza, debilidad/centralidad o marginalidad de estas instituciones en el aparato estatal.
Читать дальше