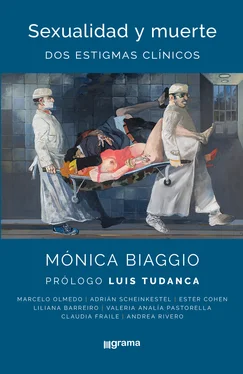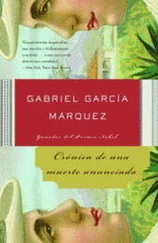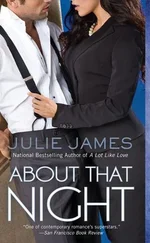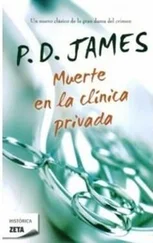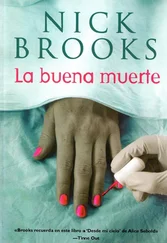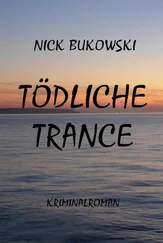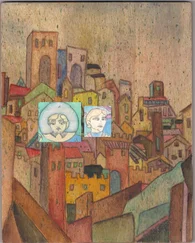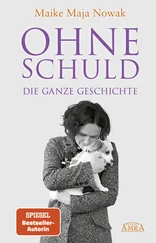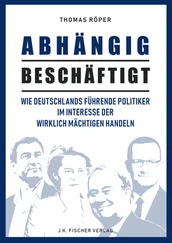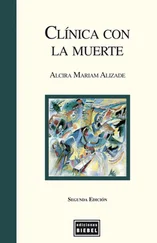Se podría afirmar que el destino es la pulsión. Si se tiene un destino, es ese. Pensaba en el concepto de fijación, la fijación de la pulsión, que en su recorrido marca el cuerpo y se fija a un objeto y ese objeto vale como condición y no lo podemos cambiar. Eso es cierto que es fijo. Pero podemos tener una relación diferente con eso. Hay una transformación en esa relación de goce, transformar lo mortífero en algo vivo, pero el objeto en sí no cambia. Hay una fijeza que hace que no cambie.
En la mitología griega, Tyche era la diosa del destino o de la fortuna, y por ende estaba en sus manos la prosperidad de una comunidad. Para los romanos era la diosa fortuna. Es una diosa caprichosa, que distribuía aleatoriamente los bienes y los males.
Este término, tyche, Lacan lo trabaja en su Seminario 11, a propósito del concepto de real.
Ya se desprendió de lo real como realidad, aunque siempre pensó la realidad como realidad psíquica, no como realidad fenoménica, como sí lo pensó Freud, cuando creía en la teoría del trauma.
Pero lo real tampoco es la realidad psíquica, tiene otro estatuto y es muy difícil definir lo real, porque cuando uno lo quiere definir deja de ser real, porque no tiene representación.
Solo podemos acercarnos a ese concepto bordeándolo, en tanto siempre es lo que resta. Lo real se presenta en lo ominoso, la negación o el déjà vu . Aunque son modos, a mi gusto, de cierto tratamiento frente a eso real que irrumpe en la malla simbólica.
La tyche remite al encuentro. Es lo que yace tras el automató n, que es el retorno, que tiene que ver con lo que vuelve siempre al mismo lugar.
La función de la tyche como encuentro se presenta primero en la historia del psicoanálisis bajo la forma del trauma. El encuentro del que habla con relación a la tyche es el encuentro que es siempre inesperado; tiene que ver con la sorpresa, con lo que cae en el mal lugar. Este trauma, que es inicial, es taponado por el principio de placer. El principio de placer es lo que duerme. Cuando decimos que estamos “dormidos” es porque estamos nadando en el principio de placer. Por eso cuando los pacientes dicen que tienen que gratificarse, hay mucho empuje ahí.
En la gratificación está anudado el principio de placer y también el dormir. Tampoco se puede estar despierto todo el tiempo, porque estar despierto es estar despierto a lo real, y eso se da, por ejemplo, en la psicosis. La neurosis, en cambio, tiende a dormir al sujeto, y por lo tanto vela lo real; esto es porque forma parte de la misma estructura. Hay muchos modos que tiene la neurosis de velar eso que no tiene nombre. Eso que es traumático. Lo que despierta en el sueño de “Padre, ¿acaso no ves que ardo?”, (10) no es un sueño freudiano, sino que se lo contaron. No lo despierta la vela, no se trata de la percepción del ruido de la vela que cae, sino la voz. La voz está aludiendo al objeto. Recordemos que en el Seminario 11, Lacan tiene los objetos a , que había elaborado en el Seminario 10, donde ya planteaba el goce como fragmentado.
Jacques-Alain Miller, en sus “Paradigmas del goce”, (11) lee en la obra de Lacan los diferentes modos en los que el goce entra en conjunción o disyunción con el significante. Y en el Seminario 10 el goce está fragmentado por los objetos a, y en este sentido en disyunción con el significante.
Volviendo al sueño, entonces, el fantasma hace pantalla a eso real, a eso que despierta.
En el capítulo de Tyche y automató n , al final, Lacan avanza en esa línea y dice: “Los estadios se organizan en torno de la angustia de castración” (12), porque como sabemos para Freud lo central es el Edipo, pero para Lacan no: el nudo es Edipo-castración, pero leído desde la castración.
“La angustia de castración es como un hilo que perfora todas las etapas del desarrollo. Orienta las relaciones que son anteriores a su aparición propiamente dicha: destete, disciplina anal, etc.”, y agrega: “El mal encuentro central está a nivel de lo sexual. Lo cual no quiere decir que los estadios tomen un tinte sexual que se difunde a partir de la angustia de castración. Al contrario, se habla de trauma y de escena primaria porque esta empatía no se produce”. (13)
No se produce porque no hay un objeto predeterminado para la pulsión; siempre hay una discordancia, porque el objeto en sí está perdido. Lo que hace la pulsión es recorrer el cuerpo, y en su recorrido se satisface y se fija a un objeto que vale como condición, pero el objeto es la zona erógena del cuerpo. Por eso, el capítulo siguiente toma como ejemplo la mirada como objeto, y empieza a desarrollar los objetos a.
El trauma fue un concepto que estuvo de entrada en la obra freudiana.
En el “Proyecto de psicología”, (14) Freud nos habla del trauma de Emma y su pastelero.
Acá, a pesar de estar en los albores de lo que más tarde será toda su obra, ya podemos localizar el concepto de nachtraglich ; es decir, el concepto de un tiempo lógicamente anterior. No es un tiempo cronológico sino lógico. Sitúa lo que serán las dos escenas del trauma. Es la segunda escena la que resignifica la primera. Esta lógica no es obsoleta, sino que sigue presente en los neuróticos.
Cuando un paciente viene a vernos, y algo lo aqueja en el presente, en el ahora, hay que ubicar cuál fue el momento lógico anterior a esta segunda escena.
En este caso, el de Emma, el trauma aparece ligado a la sexualidad. Es que el trauma siempre está ligado a la sexualidad o a la muerte. En el caso de la histeria estará más ligado a la sexualidad, y en el caso de la obsesión más ligado a la muerte, a la existencia.
Hoy me interesa ir al punto del antecedente en Freud y cómo lo piensa Lacan, cómo ubica el trauma en el ser hablante.
El trauma para Freud, cuando escucha a Emma y escribe el “Proyecto de psicología”, es un hecho que ocurrió en la realidad.
Sin embargo, Freud abandona su teoría respecto de que todo lo inconsciente podía hacerse conciente; por ende, fracasa su teoría de la defensa. La defensa, ese mecanismo, fracasa. Y fracasa porque no todo lo inconsciente puede hacerse conciente, pero sí todo lo conciente puede hacerse inconsciente.
Esto significa que ya en Freud tenemos que en el aparato psíquico hay una hiancia. Y esto está en el esquema del peine, cuando él dice que la primera percepción está perdida, que no hay identidad de percepción. Ya ahí hay un agujero. El agujero indica que hay algo que se pierde; si no hubiera algo que se perdiera estaríamos en el campo, por ejemplo, del autismo.
Esta hiancia tiene que ver con el hecho de que algo resta; algo es siempre extraterritorial para el aparato. Esto extraterritorial se presenta en el síntoma, en la cara goce del síntoma, en aquello que no pudo ser fijado vía la represión.
O para expresarlo en términos de Lacan, eso extraterritorial es la Cosa; este concepto lo trabaja en el Seminario 7 cuando pensaba que el goce era imposible y ese goce imposible estaba anudado a la Cosa. No había acceso al goce, siendo un impase en la teoría, por eso tendrá que dar una vuelta. Así es que en el Seminario 10 elabora el goce como fragmentado: de la inscripción del lenguaje se produce una marca que introduce la pérdida del goce absoluto cuyo resto es el objeto a . Esa es la fragmentación, las zonas erógenas freudianas, que abrochan una parte, una zona del cuerpo como resto. A las zonas erógenas freudianas: lo oral y lo anal, Lacan agrega la voz y la mirada, siendo las pulsiones invocante y escópica.
Volviendo a Freud, cuando verifica que sus histéricas tenían, todas, la misma idea, que habían sido seducidas por un adulto enfermo, le escribe a Fliess la “Carta 69”, el 21 de setiembre de 1897: “Y enseguida quiero confiarte el gran secreto que poco a poco se me fue trasluciendo en las últimas semanas. Ya no creo más en mi «neurótica». Claro que esto no se comprendería sin una explicación: tú mismo hallaste creíble cuanto pude contarte. […] Las continuas desilusiones en los intentos de llevar mi análisis a su consumación efectiva, la deserción de la gente que durante un tiempo parecía mejor pillada, la demora del éxito pleno con que yo había contado y la posibilidad de explicarme los éxitos parciales de otro modo, de la manera habitual […] Después, la sorpresa de que en todos los casos el padre hubiera de ser inculpado como perverso, sin excluir a mi propio padre, la intelección de la inesperada frecuencia de la histeria, en todos cuyos casos debiera observarse idéntica condición, cuando es poco probable que la perversión contra niños esté difundida hasta ese punto. […] En tercer lugar –y subrayo esto–, la intelección cierta de que en lo inconsciente no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. (Según esto, quedaría una solución: la fantasía sexual se adueña casi siempre del tema de los padres.) […] Y viendo así que lo inconsciente nunca supera la resistencia de lo conciente, se hunde también la expectativa de que en la cura se podría ir en sentido inverso hasta el completo domeñamiento de lo inconsciente por lo conciente”. (15)
Читать дальше