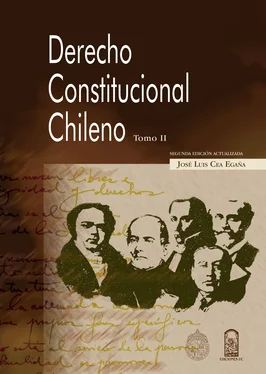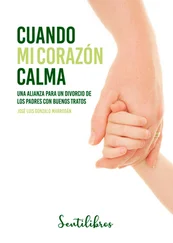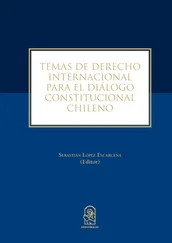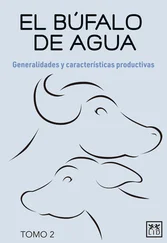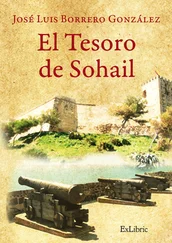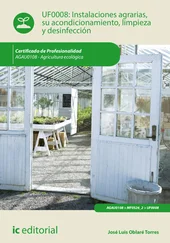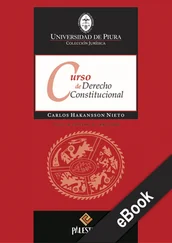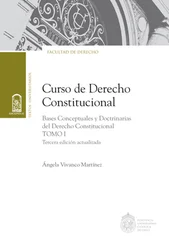En efecto, la ley Nº 19.734 suprimió las referencias que el Código Penal efectuaba a la pena de muerte, reemplazándolas por presidio perpetuo calificado, es decir, la pérdida del derecho a la libertad condicional mientras no hallan transcurrido cuarenta años de privación de libertad efectiva.
En armonía con lo expuesto, la ley citada modificó los textos legales siguientes, derogando en ellos la pena de muerte:
– El Código de Justicia Militar, pero sólo en sus artículos 351 y 416;
– El Código Penal, en sus artículos 82 a 85, entre otros; y
– La Ley de Seguridad del Estado, en su artículo 5 letra a) y 5 letra b).
En semejante orden de ideas cabe aludir a la ley Nº 19.804, publicada en el Diario Oficial el 24 de mayo de 2002. Esa ley reemplazó, en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, una referencia a la pena de muerte por el presidio perpetuo calificado.
Pertinente es recordar que la Ley Nº 19.029 tuvo que ser objeto de una transacción para resultar aprobada, ya que se había trabado discusión entre el gobierno y la oposición en relación a la pena de muerte. Efectivamente, el gobierno era partidario de suprimir por completo esta pena, es decir, abolirla en un texto expreso de la Carta Fundamental, criterio que no era compartido por los disidentes. El debate resurgió en el Senado durante octubre de 2003, a propósito de una indicación a la ley que sanciona la pedofilia.
Debemos insistir que la tendencia es a sostener que la pena de muerte carece de mérito ejemplarizador y no satisface la exigencia retributiva que se le atribuye. A lo más, se dice, dicha pena puede ser percibida como un factor de riesgo, causante de temor al castigo por parte de un ciudadano recto, pero a un delincuente nato no le importará, al punto de quedar disuadido, ser detenido ni condenado a sufrirla.
La oposición reconocía, en todo caso, que la pena de muerte estaba contemplada en tantos textos legales que resultaban excesivos. Por lo tanto, concluyó que era necesario reducir los casos a los cuales se les aplicaba, pero sin abolirla.
La situación actual en el punto puede ser resumida manifestando que subsiste la pena capital, aunque drásticamente reducida, pero sin que haya sido abolida, es decir, derogada o suprimida por completo, vedándose restablecerla. Hoy siguen vigentes, aunque ya son excepcionalísimos, los tipos penales del Código de Justicia Militar que sancionan la traición, en los cuales se halla contemplada la pena de muerte. Por ejemplo, el artículo 244 de aquel Código la ha previsto en sus dos incisos.
Pese a todo, el avance es ostensible y merece ser realzado. Una de las consecuencias de tal progreso es que, derogada la pena capital, esta decisión del legislador tiene carácter irreversible con sujeción al artículo 4 Nº 2 y Nº 3 del Pacto de San José de Costa Rica.
Procede observar, por otra parte, que se han planteado dudas acerca del sentido de la frase según la cual dicha pena sólo podrá ser establecida por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.
¿Es la pena, o el delito, o aquella y éste a la vez los que deben contemplarse en aquella jerarquía de ley? Parece sensato afirmar que, atendido el carácter excepcional del precepto, tanto la pena como el delito, es decir, ambos deben hallarse establecidos en ley aprobada con quórum calificado.
62. Jurisprudencia. Existen sentencias según las cuales la pena de muerte no atenta contra el derecho a la vida, de modo que la Constitución reconoce su legitimidad. Aunque apoyada en la concepción clásica y ya superada, útil aún es insertar tal doctrina, realzando el vigoroso sentido que otorgaba a la reserva legal calificada en la materia:
(...) el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho a la vida, esto es, el derecho a vivir, y consecuente con este principio asegura no sólo la integridad física o psíquica de la persona, sino aún más, protege la vida del que está por nacer. Pero este derecho a la vida no lo hace inmune al castigo que pueda merecer perdiendo su propia vida, cuando la ley así lo establece.
Tempranamente también suscitó duda el significado de la primera disposición transitoria. Pronto la jurisprudencia concluyó, sin embargo, que la pena capital se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico:
La pena de muerte instituida en este último Código (Penal), no ha sido derogada por la Constitución que, en su artículo 19 Nº 1 inciso 3º, exige que esta pena sea establecida por ley aprobada con quórum calificado, por cuanto su disposición primera transitoria establece que mientras no se dicten las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso 3º del número 1 del artículo 19 de la Constitución, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor y lo estaba el artículo 433 número 1 del Código Penal, que instituye la pena de muerte por la cual se ha optado, cuando entró en vigencia la Carta Fundamental150.
Afortunadamente, presenciamos el despliegue del abolicionismo en las legislaciones de los más distintas países. El compromiso de defensa de los derechos humanos, comenzando con la vida, vuelve inevitable coincidir con tales esfuerzos. El pensamiento pontificio en el tópico ha contribuido, decisivamente, a consolidar esa posición.
Sección Quinta
Apremios ilegítimos
63. Prohibición absoluta. Llegamos así al inciso 4º del número 1, según el cual la Constitución prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.
Apremio es, con sujeción al Diccionario de la Real Academia Española, la orden o mandato de la autoridad que compele u obliga a un acto. Esta definición parece incompleta, porque en la práctica ocurren conductas que pueden ser asimiladas a los apremios, por su índole coactiva, aunque son realizadas por particulares. Por lo tanto, otorgándole un sentido más amplio y cabal, podemos decir que apremio es todo acto o mandato, sea de la autoridad o particulares, que exige ejecutar una conducta, castigándola si no lo hace. En el texto constitucional, sin embargo, el vocablo parece circunscrito a decisiones de una autoridad estatal.
De la disposición en análisis se desprende que la Constitución impone formular una distinción. En efecto, ella permite el apremio cuando es legítimo, entendiendo por tal el impuesto con justicia, que es proporcionado a la consecución de una finalidad lícita, secuela de una decisión de autoridad competente en un proceso justo. Trátase, entonces, de un apremio que es, en su naturaleza y finalidad, proporcionado al objetivo perseguido, conforme a la razón y a la justicia. Son apremios legítimos, por ejemplo, el arresto por orden judicial de un testigo llamado a declarar y que no ha comparecido oportunamente; y la advertencia que el condenado a pagar pensiones alimenticias, establecidas por sentencia judicial firme, será arrestado si no cumple esa obligación.
Son apremios ilegítimos, por el contrario, los que carecen de las cualidades nombradas. Ellos se convierten en expresión de violencia, prepotencia, conducta arbitraria o voluntarismo, actualmente ejercido, o con el carácter de amenaza, real o inminente y efectiva, de sufrir un perjuicio grave. Son apremios ilegítimos, en tal sentido, las torturas, y tormentos, los suplicios y, en general, todo trato cruel, inhumano o degradante de la dignidad de la persona, sea psíquica o físicamente aplicado, o con ambas expresiones de crueldad para doblegar la personalidad de la víctima. Sin duda, esta especie de coacción ilegítima se vincula con las lesiones a la integridad física y psíquica del afectado, amplitud que confirma el alcance amplio que hemos otorgado a la locución constitucional en estudio.
A mayor abundamiento, añadimos que, en cumplimiento de cuanto implica el artículo 5 inciso 2º de la Constitución y la disposición en análisis, se ratificó por Chile, durante el Gobierno Militar, la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicha Convención fue aprobada mediante el DS (Ministerio de Relaciones Exteriores) Nº 808, publicado en el Diario Oficial el 26 de noviembre de 1988.
Читать дальше