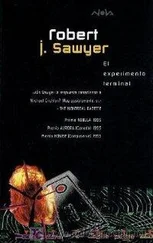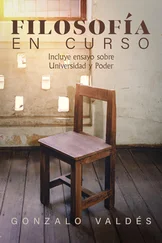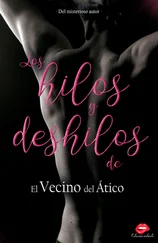Un gobernador regional que postula a la reelección usa los recursos de la región –incluyendo dinero, medios de transporte y apoyo de funcionarios públicos– para ganar en la contienda y permanecer en el puesto. Un joven escritor presenta su obra a un concurso literario organizado por una asociación cultural renombrada, y pretende usar la influencia de su padre –el dueño de una importante editorial– para ganar. Una empresa de papelería pretende realizar un contrato con un ministerio, para lo cual participa en una licitación pública; para asegurarse dicho contrato, el propietario de la empresa soborna a un funcionario de alto rango que puede intervenir en la decisión final. Todos estos son casos de corrupción que tienen evidentes consecuencias morales y legales.
¿Qué tienen en común? En cada uno de estos casos, los personajes en cuestión –el gobernador-postulante, el joven escritor y el empresario– apelan a recursos y criterios externos a las actividades que realizan y a los propósitos que se han trazado lograr. El candidato debería contar con un financiamiento de campaña propio, fruto de los aportes de su partido y del apoyo de sus votantes, según lo establecido por la ley. El escritor debe poner en ejercicio su talento literario si busca ganar el concurso, cuyo jurado pretende emitir un juicio imparcial sobre los textos de los participantes. De un modo semejante, el empresario debe lograr que su empresa cumpla con los requisitos formales que exige el concurso público, y que compita en igualdad de condiciones con sus rivales. La apelación al poder político y a los recursos de la región (primer caso), a la influencia de la empresa editora de su familia (segundo caso), o al soborno (tercer caso), simplemente vicia el sentido de las prácticas, sus reglas y sus propósitos internos.
Este concepto de corrupción permite identificar con claridad la distorsión de las actividades y sus fines, así como sus exigencias de razonabilidad y transparencia ante las personas y las instituciones involucradas. Recoge, además, el sentido originario del latín corruptio, asociado al verbo corrumpĕre, expresión que habría de traducirse como “trastocar la forma genuina de algo”, “degradar” o “echar a perder”. La corrupción altera o pervierte transacciones en las que un bien social se logra o intercambia. La corrupción es una actividad básicamente instrumental, en la medida en que quienes la llevan a cabo buscan obtener algún beneficio particular (sea individual o corporativo), vulnerar los derechos de las personas y lesionar las instituciones y los principios del Estado de derecho.
La corrupción es una forma de injusticia. Se trata de una especie de daño provocada por una decisión humana (en contraste con las fatalidades, las catástrofes causadas por fuerzas no humanas, como los desastres naturales)7. Según las reflexiones de Cicerón –desarrolladas en clave democrática por Judith Shklar–, uno puede ser injusto de dos maneras diferentes. Es posible ser activamente injusto, en circunstancias en las que vulneramos los derechos de alguien o violamos las leyes. Se puede, asimismo, ser pasivamente injusto, en aquellos casos en los que uno observa que un tercero lesiona el derecho de otras personas o atenta contra la ley, y elige mirar hacia otro lado. En lugar de intervenir y denunciar la falta o el delito, prefiere “dejar hacer”, “dejar pasar” el daño. Se mantiene indiferente frente al dolor de otros, o se abstiene de actuar por pereza o por cobardía8.
La injusticia pasiva –advierte Shklar– constituye una manera decisiva de renunciar a actuar como un ciudadano. No solo se trata de falta de solidaridad con otras personas, la injusticia pasiva revela en quienes incurren en ella la ausencia de compromiso con la comunidad política, con su historia, con sus instituciones y miembros. La ciudadanía entraña la titularidad de derechos, pero también el ejercicio de deberes. Cumplir y hacer cumplir la ley no es opcional, constituye una exigencia ética y política para cualquier ciudadano. Quien abjura de su compromiso con la protección de los derechos del otro abandona el rol de ciudadano para asumir el de súbdito. Se convierte en un mero espectador de aquello que acontece en un escenario distante y ajeno.
La condescendencia frente a la corrupción constituye una forma patente de injusticia pasiva. En la medida en que observamos los actos de corrupción y los consideramos como “habituales” en los espacios del Estado, en la empresa privada o en las instituciones de la sociedad civil, o que los identificamos como componentes “ineludibles” de la gestión pública o privada, el “precio” a pagar por el ejercicio más o menos eficaz de la administración pública o corporativa, estamos robusteciendo malas prácticas que conspiran contra la justicia y el desarrollo institucional. Nuestro silencio frente a ellas nutre la cultura de impunidad que propicia que el circuito de la corrupción se mantenga activo. Si el Estado no cuenta con los procedimientos y los mecanismos de control y rendición de cuentas adecuados para prevenir y detectar la corrupción, entonces la posición de la democracia frente a estas prácticas que la erosionan se revela débil y manifiestamente vulnerable.
3. Formar ciudadanos. El dilema de la educación ética
Las políticas contra la corrupción son de naturaleza preventiva o sancionadora. Aunque los mecanismos de investigación, judicialización y punición de los actos de corrupción son fundamentales para combatir este flagelo, la dimensión preventiva resulta crucial para que esta lucha se convierta en una victoria. Necesitamos construir una cultura ética que reforme nuestras mentalidades e instituciones, y que eche raíces en la vida pública.
Este tipo de cultura se construye a través de la educación, así como de los hábitos ciudadanos que puedan cultivarse en los espacios de la vida en común. No obstante, es preciso discutir aquí qué clase de educación ética debería cimentarse en nuestro medio. Se trata de un proceso a largo plazo que contribuya a la adquisición de capacidades vinculadas al ejercicio del juicio práctico y la proyección empática, actividades que permiten a los ciudadanos reconocerse en la situación de otras personas, especialmente de aquellas que sufren injustamente. Necesitamos un modelo de formación ética que fortalezca un sentido de pertenencia a la comunidad política que potencie nuestra lealtad a la democracia, sus formas de vida e instituciones.
3.1. El modelo de la “educación en valores”
A menudo, el reconocimiento de que la corrupción y la violencia constituyen males que corroen los lazos sociales que sostienen nuestra comunidad política lleva a algunos políticos y educadores a invocar una peculiar “cruzada de valores” como remedio a la “crisis moral” que estaríamos viviendo. La idea que se plantea aquí es la de promover una “educación en valores” –a veces, denominada también educación del carácter–, fundada en la transmisión a los estudiantes de los “valores correctos” que habrían de guiar sus vidas. En su versión más sofisticada, este modelo pedagógico moral proviene del célebre libro de William Bennett, El libro de las virtudes para los jóvenes, que comunica a los lectores un conjunto de historias ejemplares que puedan ser fuente de inspiración para el comportamiento moral9. La idea de reunir textos clásicos que resulten edificantes no es incorrecta. El problema es el propósito y el método empleado. Cuando se trata fundamentalmente de inculcar una “doctrina” acerca de aquello que es bueno y mejor para la vida, no atendemos a la cuestión central de la formación ética, la construcción de un juicio propio que permita a los estudiantes a enfrentar lúcidamente situaciones nuevas y complejas.
El modelo de la educación en valores consiste básicamente en la transmisión de contenidos morales, que elaboran cartillas con la descripción de los valores supremos –justicia, responsabilidad, disciplina, compasión, etc.– y el comentario de relatos en los que la conducta del personaje central se hace paradigmática para bien o para mal. El antagonismo entre los “valores” (que orientan una vida significativa y virtuosa) y los “antivalores” (que degradan la vida, o la condenan al mal o acaso a la trivialidad), tiene un lugar central en este esquema educativo. La reflexión sobre los “héroes” tiene, asimismo, un espacio de privilegio en las clases. Este es el enfoque de educación ética que –en algunos casos, de un modo intuitivo; en otros, de un modo más consciente y sistemático– se usa en la escuela peruana, e incluso en algunas universidades comprometidas con el proyecto de “formar mejores personas”.
Читать дальше