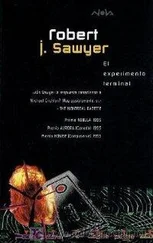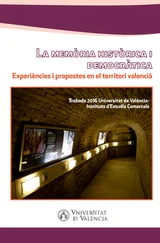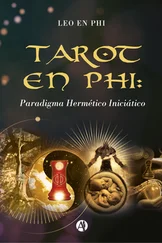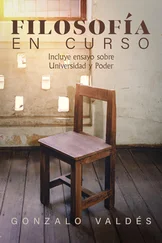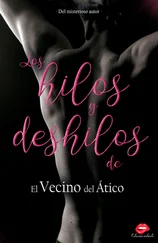El intelectual es un ciudadano, y su acercamiento a la sociedad en la que vive, sus normas e instituciones no pueden ser “neutrales”, en términos éticos y espirituales8. Como agente y forjador de saber, está constituido por una historia –tanto biográfica como comunitaria–, ha crecido en una cultura y razona desde horizontes que puede examinar en términos de un proceso crítico, pero no como si fuese un “objeto” exterior. Cuando discute en torno al “fenómeno político”, recurre a al trabajo del concepto y del análisis empírico, pero no hace abstracción del propósito de fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la práctica política. Resulta claro que el compromiso con estos fines no constituye un obstáculo para elaborar una lectura ajustada del fenómeno, pero la referencia a ellos constituye un elemento crucial de la investigación sobre lo político. Desde Aristóteles hasta Arendt, el saber sobre la práxis se nutre del compromiso con el cultivo de la libertad y el florecimiento humano.
El intelectual público es un académico que está comprometido con el logro del conocimiento y el ejercicio del pensamiento crítico, pero también es un ciudadano involucrado en el desarrollo de la esfera pública. Abriga la esperanza de que las discusiones en las que participa contribuyan a la construcción de una cultura política basada en el cuidado del argumento y la evidencia, así como en el cultivo de los derechos y las libertades individuales. Esa cultura política se describe como liberal y antiautoritaria; ella se propone formar a los ciudadanos como agentes conscientes de sí mismos y de su lugar en la sociedad, sujetos dispuestos a participar en los espacios públicos como una condición esencial para asumir las riendas de sus vidas. Una cultura política con estas características requiere del ejercicio de aquello que Tocqueville describía como “hábitos de la mente” y “hábitos del corazón”, formas de pensar y de sentir que permitan a los ciudadanos coordinar acciones para forjar bienes comunes.
La democracia liberal en el Perú es un experimento que se propone prosperar en un terreno no demasiado propicio para su florecimiento. Las formas de injusticia estructural –la exclusión de muchos peruanos de la esfera económica y de la esfera pública, la falta de oportunidades para llevar una vida de calidad–, así como la excesiva tolerancia de un sector importante de la población frente a la concentración del poder, e incluso frente a la corrupción, conspiran en su contra. Solo podrá tomar forma si transformamos nuestro entorno social y político, tanto en el plano de las estructuras como en el de las instituciones y las mentalidades; será preciso reformar nuestras prácticas y promover la conversación cívica aún en circunstancias adversas. Una idea falsa y tenebrosa nos dice que solo podremos asegurarnos un futuro democrático si somos capaces de resignarnos ante un presente autoritario, carente de libertad; esa es la mentira perversa que quiere imponernos tanto la extrema izquierda como la extrema derecha. Es necesario cuestionar esa prédica totalitaria y nefasta. Lo cierto es que no hay otra forma de producir democracia que llevándola cotidianamente a la práctica en escenarios como la escuela, la universidad, la iglesia, las organizaciones sociales, el sistema político, apelando a los recursos que disponemos, que incluyen la palabra y la acción.
Este libro no podría haberse convertido en un proyecto cumplido sin el apoyo de personas e instituciones. Agradezco a Juan Dejo SJ y Joel Anicama del Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por su compromiso con el cuidado en la edición del texto. Agradezco los comentarios de Juan Carlos Díaz, Ricardo Falla y Raschid Rabí, que fueron decisivos para el desarrollo de los argumentos que expongo en este libro. Mi gratitud, asimismo, con el Rector Rafael Fernández SJ, por la conversación permanente y fructífera acerca de la conexión entre ética, discernimiento y ciudadanía.
1Para esta Introducción, he recurrido a dos breves escritos que he publicado con anterioridad, pero que fueron pensados de antemano como el planteamiento preliminar de las ideas que presento en este libro. El primero es “Hacerse cargo de la historia”, aparecido en la columna de La Periferia es el centro del diario La República. El segundo es “Una pedagogía deliberativa”, publicado en la revista Ideele Nº 286. Recuperado de: https://revistaideele.com/ideele/content/una-pedagog%C3%ADa-deliberativa.
2Menand, Louis. El club de los metafísicos. Barcelona, Ariel 2016.
3Bernstein, Richard. El abuso del mal. Buenos Aires, Katz 2006.
4Por supuesto, el desarrollo de la educación escolar y la educación superior requieren un estudio diferenciado; no obstante, en la medida en que aquí examinaré los modelos de educación ética, voy a detenerme en una aproximación estrictamente conceptual. En el presente volumen me ocuparé de la formación universitaria.
5Véase Bennett, William (2001). El libro de las virtudes para los jóvenes. Madrid, Ediciones B.
6Esta es la visión del propio Aristóteles en torno a la deliberación como razonamiento práctico en la ética y en la política. Consúltese Eth. Nic. 1097b14 y ss. y 1112b y ss.
7Esta comprensión aristotélica y esquileana de la razón práctica no tiene absolutamente nada que ver con el temido “relativismo”. El hecho de que tenga un componente racional y otro situacional no implica sacrificar el valor de los bienes en juego y la inocultable validez de las razones que les subyacen. La meta es la acción, pero los bienes tienen pretensiones de valor universal. El examen de las circunstancias está orientado a la encarnación práctica de tales bienes intrínsecos.
8Uso el término “espiritual” en un sentido hegeliano, no religioso.
HÁBITOS DE LA MENTE1
ACERCA DEL VALOR DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA
1. La vida del intelecto en la política. El eclipse de la teoría y de la argumentación
Alexis de Tocqueville afirmaba que los sistemas políticos no se sostenían en la peculiaridad del clima y del territorio, y ni siquiera en el sistema legal. Podemos encontrar sus cimientos en lo que él describía como “hábitos de la mente” y “hábitos del corazón”, los modos de pensar y de sentir que adquieren y ponen en ejercicio los ciudadanos en el curso de la vida común: sus prácticas compartidas, sus formas de encarar los problemas públicos2.
Esta es una tesis interesante, y considero que es sustancialmente verdadera. También, es una tesis desafiante, en la medida en que lo que nos dice es que la democracia, para ser una forma de vida genuina, tiene que estar arraigada en las costumbres de los agentes. Nos desafía en tanto cuestiona la relación entre los ciudadanos –nosotros–, y los valores públicos propios de la democracia: las libertades cívicas, la igualdad, la distribución del poder. Si no los percibimos como elementos básicos de nuestros vínculos comunitarios, entonces nuestra condición de ciudadanos se torna controversial. La democracia se manifiesta como cultura política, y no solamente se funda en procedimientos o en principios abstractos.
Concentrémonos ahora en los “hábitos de la mente”, y dejemos los “hábitos del corazón” para otra ocasión. Existe, por supuesto –en aquella senda de reflexión–, el importante libro de Robert N. Bellah y otros especialistas, denominado expresamente Hábitos del corazón (1985), un estudio que se ha convertido en un clásico de las investigaciones sobre ciudadanía y sociología comunitaria. Estructurado en clave obviamente tocquevilleana, es casi una continuación de su célebre obra del pensador francés sobre la democracia estadounidense3.
Las raíces comunes en una cultura cívica y la pertenencia a instituciones constituyen una dimensión crucial de la agencia política. En realidad, ambos hábitos están estrechamente ligados y, en sentido estricto, no pueden pensarse unos sin los otros, desde lo que hemos descrito como una ‘cultura política’ que incluye a ambos por igual. Voy a poner énfasis aquí, empero, en los hábitos intelectuales.
Читать дальше