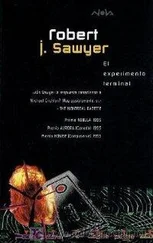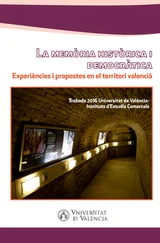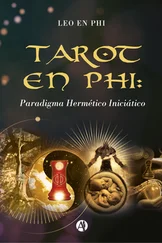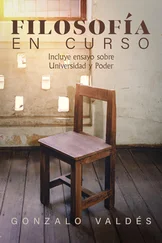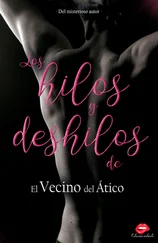Existen situaciones en las cuales tengo que escoger entre opciones que son intrínsecamente valiosas, merecedoras de respeto, dignas de ser elegidas. A mi juicio y percepción, se trata de opciones que merece la pena realizar: constituyen vehículos de plenitud por razones que podemos ofrecer y compartir en el debate. Sin embargo, no puedo llevar a cabo todos esos cursos de acción, debo elegir uno entre ellos. Este es un verdadero reto para la deliberación práctica. El caso es que, aunque el agente examine las opciones y llegue a estar convencido de que una de ellas es la más significativa, las razones que así lo establecen no reducen a silencio las razones que lo llevaban a reconocer las restantes alternativas como buenas y provechosas para la vida. Aun bajo la convicción de estar decidiendo bien qué hacer, lamentará no haber podido emprender otros caminos además del elegido.
Consideremos un escenario diferente. El agente debe escoger entre posibles cursos de acción que considera perturbadores, dañinas, empobrecedoras o dignas de rechazo. Incluso, podemos concluir que será mejor no hacer nada en absoluto. Esta es una situación en la que se enfrentan el mal y el mal, de modo que la propia inacción es percibida como un mal en liza. Tenemos que discernir el llamado “mal menor”, y esto nunca es fácil. La idea es que aun eligiendo la opción que resulta más tolerable existirán poderosos argumentos para sentir preocupación o dolor frente a esta clase de predicamento. Las tragedias griegas constituyen un auténtico espacio ético y espiritual para la deliberación en torno a la colisión de valores. El Agamenón de Esquilo y la Antígona de Sófocles discuten con particular intensidad la posibilidad de elegir entre males.
Aprender a enfrentar esta clase de conflictos prácticos constituye el corazón de la educación del ciudadano en materia ética y política. En la representación de las tragedias clásicas, ese era el propósito fundamental: desarrollar la capacidad de razón práctica (noús praktikós), así como el cuidado de las excelencias asociadas a su trabajo. Esta es la clave de comprensión de la antigua paidéia. Considerar estos conflictos implicará reconocer la vulnerabilidad como una dimensión constitutiva de los agentes humanos, así como la necesidad de formular las reglas de acción en conexión hermenéutica con los escenarios de su aplicación. Llegar a ser un ciudadano lúcido y esforzado, comprometido con su comunidad política, implica haber cultivado la capacidad de discernir situaciones de colisión valorativa. Es preciso recoger hoy en día el legado de la educación ética fundada en la deliberación práctica.
2. Discernir la corrupción. Aproximaciones al concepto de corrupción
Ser un buen ciudadano equivale a ser un agente político capaz de deliberar con clarividencia y sentido de justicia. Los ciudadanos tendremos que lidiar con conflictos éticos de diverso cuño que surgen cotidianamente en el espacio público, incluidos los conflictos trágicos. Es preciso combatir con firmeza los males producidos por el autoritarismo, la violencia, la injusticia pasiva, y la corrupción, entre otras faltas contra la ética pública que minan las bases de una sociedad democrática.
La corrupción constituye uno de los peores males que amenazan nuestras frágiles democracias. La condescendencia frente a su práctica –“roba, pero hace obra”– agrava esta situación: nos convierte en silenciosos espectadores de la conducta corrupta, y a veces en cómplices. La corrupción socava la confianza en las instituciones –que requieren de esa fe tanto para funcionar como para permanecer sólidas en el tiempo–, y en las autoridades; de hecho, contribuye a fortalecer el descrédito de la política.
El fenómeno de la corrupción es complejo y problemático. Las dificultades se inician cuando intentamos formular una definición. La manera habitual de definir la corrupción suele centrar toda su atención en el Estado o en el sistema político, y deja simplemente de lado otras instancias de la sociedad que pueden verse afectadas por la corrupción, como los sindicatos y la empresa privada, solo por poner dos ejemplos. Esta definición habitual describe la corrupción como el ilegal uso privado del bien público. De este modo, se restringe drásticamente el escenario de la corrupción y le resta visibilidad a un sector del propio circuito de la corrupción. Necesitamos un concepto más amplio de corrupción, que nos permita distinguir sus múltiples aristas.
El notable historiador Alfonso Quiroz ha elaborado una de las investigaciones más rigurosas y esclarecedoras acerca de la corrupción en el Perú en los tres últimos siglos. No obstante, su libro asume sin discusión la concepción que acabamos de evocar, que solo identifica como corrupción el mal uso de los bienes públicos.
Para los fines del presente trabajo, la corrupción se entiende como el mal uso del poder político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones. (Quiroz, 2013, p. 30)
En efecto, la comprensión de la corrupción que ofrece Quiroz de que solo el manejo irregular de los bienes que administra el Estado –y que puede reportar ventajas a personas puntuales del aparato público y a sus aliados en el sector privado– puede ser considerada corrupta, porque desatiende situaciones en las que se usa de modo irregular el poder, el dinero u otros recursos privados en espacios ubicados fuera de los márgenes del Estado. Este libro constituye un esfuerzo académico sin precedentes por estudiar las dimensiones de la corrupción estatal y su impacto negativo para las políticas sociales en el Perú. Sin embargo, el enfoque reductivo sobre el fenómeno le impide explorar algunas de sus manifestaciones y ramificaciones.
No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento y recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras trasgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos), que despiertan una reacción indebida en el público. (Quiroz, 2013, p. 30)
Así, Quiroz reconoce la diversidad de factores y manifestaciones del fenómeno de la corrupción, pero acepta ex hypothesi que constituye una práctica social que –en todos los casos– toca, en alguno de los segmentos del circuito mismo de la corrupción, el ámbito estatal y las transacciones con bienes públicos.
A lo largo de este texto, el lector podrá constatar la amplia gama de casos y formas de corrupción, siempre en relación con el núcleo sistémico y contrario al desarrollo de estas actividades ilícitas: el abuso de los recursos públicos para así beneficiar a unas cuantas personas y grupos, a costa del progreso general, político e institucional. (Quiroz, 2013, p. 30)
Es preciso construir un concepto más amplio y exploratorio sobre la corrupción, de modo que pueda recoger la multidimensionalidad del fenómeno y la naturaleza de los bienes y los recursos que son materia de transacción e intercambio5. Podemos hablar de corrupción en la medida que constatamos la intervención irregular del poder y del dinero en transacciones y prácticas en las que cuentan de una manera legítima otra especie de bienes y recursos. Tales actividades son incompatibles por principio –dada su naturaleza, así como sus propósitos internos– con la intromisión de la lógica del poder, de la influencia y del dinero6.
Читать дальше