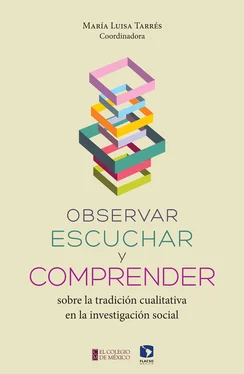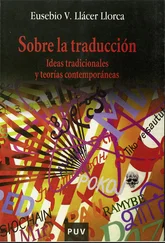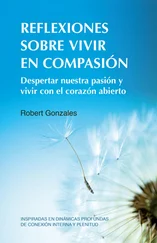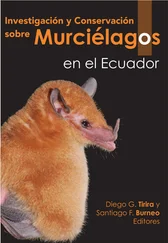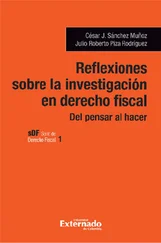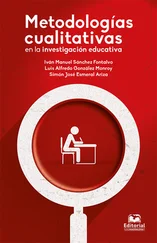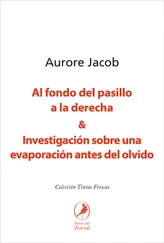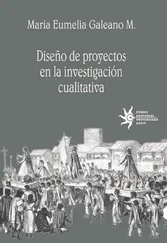Mi impresión, en suma, es que esa necesidad que vagaba y vaga fugitivamente entre los científicos sociales que enfrentan hoy diversos desafíos originados por una práctica que no logra encajar en las representaciones sobre el mundo, la sociedad y la ciencia ofrecidas por los paradigmas y teorías dominantes, favoreció la formación de un grupo y de una búsqueda. El estudio de los métodos cualitativos, que constituyó el núcleo que nos unió en una tarea que de lejos trascendió la pedagogía tradicional, se transformó entonces en una especie de pretexto para debatirlos en el marco de problemas teóricos y metodológicos presentes en la práctica de la investigación social contemporánea. Aunque no es posible incorporar en un libro la riqueza de los debates, es preciso señalar que en el espíritu del grupo prevalecieron posiciones razonadas, la tolerancia y curiosamente un enorme equilibrio ante el problema que se estudiaba. Ello se percibe con claridad en el contenido de los capítulos. Su ponderación y mesura llaman la atención si se considera que, en la bibliografía revisada, hay textos de gran fuerza teórica que apuestan radicalmente por la óptica cualitativa. Sin embargo, ninguno de los autores del volumen lo asume así. Por el contrario, en su escritura toma cuerpo una postura analítica donde cada uno de los procedimientos propuestos por la tradición cualitativa es descrito y evaluado a partir de una disciplina o de determinadas posiciones teóricas o problemáticas.
El resultado es de interés, pues, aunque en cada capítulo se trató de describir el contenido, las etapas y las formas en que proceden las perspectivas cualitativas, a diferencia de otros textos éstos no constituyen una defensa a ultranza de ellas. Y esto no es casual. Si estos enfoques para abordar e interpretar la realidad social se estudian con profundidad, en un marco donde lo que está en juego es una concepción de lo social y determinadas formas de acceder a su conocimiento y por ende de investigar, el investigador capta que, de elegir un camino que sólo ponga énfasis en la dimensión cualitativa, al mismo tiempo debe optar por una teoría y por un tipo de procedimientos que exige determinados requisitos.
La opción cualitativa involucra un gran conocimiento de la teoría, pues ahí se encuentran las claves para desentrañar el significado de las observaciones derivadas de las palabras, narraciones o comportamientos que recoge el investigador. Pero al mismo tiempo, y por la naturaleza del material con que se construyen las observaciones, exige sistemas de control que, normalmente, son sofisticados y a veces más complejos que los utilizados por la tradición cuantitativa. La necesidad del manejo teórico y los procedimientos de sistematización y control que el investigador debe considerar en cada etapa de su trabajo dan lugar a la creatividad, pero también lo enfrentan a dificultades constantes, pues se carece de sistemas estandarizados que faciliten los procesos de confiabilidad y validez. [1]Aun cuando la tradición cualitativa es antigua, los esfuerzos por establecer convenciones metodológicas universales hasta los años setenta fueron escasos. [2]
Entre esa fecha y hoy existen importantes trabajos orientados a establecer reglas para captar e interpretar mejor, o de manera más cercana a la realidad, el problema o tema de estudio. En última instancia, la vocación empírica de las ciencias sociales (Alexander y Giesen, 1994) obliga a los investigadores que optan por el enfoque cualitativo a formular criterios que permitan aceptar o rechazar las relaciones entre los fenómenos sociales estudiados empíricamente o entre la teoría y la realidad, objeto de estudio. Así, y tal como lo señalan los diversos capítulos contenidos en este volumen, se han ideado procedimientos y criterios alternativos para asegurar la confiabilidad y la validez en las distintas etapas de la investigación. Se trata de criterios que permiten encauzar la selección de casos y de información, determinar la coherencia y la lógica interna de los resultados e interpretaciones, contrastarlas con las observaciones externas realizadas por la comunidad de pares para avanzar en su confirmación.
La preocupación por reelaborar las convenciones metodológicas, a partir de otras bases teóricas, ha desembocado entonces en una redefinición de los criterios de validez y confiabilidad, propuestos por el positivismo. Así, conceptos como saturación, triangulación, transferibilidad, dependencia, credibilidad, etcétera, comienzan a generalizarse en las comunidades cualitativas y son aceptados por los textos de metodología general.
Pero estos esfuerzos, orientados a obtener una correspondencia con la realidad social estudiada y a definir mecanismos para asegurar coherencia entre las proposiciones, responden más a la necesidad de obtener un conocimiento verdadero (que corresponda a la realidad estudiada), aunque se considere que éste pueda ser sujeto de críticas posteriores, más que a un debate centrado en la pertinencia metodológica de lo cualitativo-cuantitativo.
En efecto, desde una perspectiva amplia, la opción cualitativa no se contrapone a la cuantitativa. No hay demasiados argumentos como para concebir que cantidad y calidad constituyen categorías opuestas. La investigación científica, sea sobre los fenómenos naturales o sociales, siempre trabaja con ambas. Si el interés es medir algo, ese algo siempre es una cualidad, es decir una característica o circunstancia que distingue a las personas o las situaciones que se estudian. Si, por el contrario, queremos conocer la representatividad de ciertos hechos en una población, es muy probable que deberemos ir más allá de la descripción o interpretación de las narraciones o comportamientos, por muy elaboradas que ellas sean. Y esto es así porque se querrá conocer si ese hecho es único o se repite, si es menor o mayor que otro, si presenta un ritmo en el tiempo, etcétera. Es decir, en algún momento surgirá la necesidad de cuantificarlo, de medirlo. Planteado en este nivel, el problema sería inexistente o falso, pues la realidad social se presenta como un desorden complejo. No es cualitativa ni cuantitativa. El investigador selecciona un objeto de estudio y elige cómo estudiarlo.
Sin embargo, cuando nos acercamos a la práctica de las ciencias sociales, los conceptos cuantitativo-cualitativo se transforman en un dilema, no sólo porque hay comunidades académicas que se aferran a las posturas aduciendo su mayor cientificidad o poder interpretativo, sino también debido a la complejidad de lo social, a la dificultad que enfrentan los investigadores de las ciencias sociales por ser miembros de una sociedad histórica y a la presencia de diversos paradigmas científicos que compiten para definir lo que es verdadero o falso.
Las prácticas científicas no son ajenas a las condiciones históricas en que se desarrollan. Éstas influyen en los procesos de investigación y de generación de conocimiento. Si bien el espacio académico se caracteriza por poseer un conjunto de valores y normatividades propias, que evitan interferencias, sería ingenuo pensar que la lógica de su práctica sólo está marcada por un debate alrededor de temas abstractos. También su tarea está influida por los conflictos que se juegan en la sociedad y la cultura.
El interés reciente por lo cualitativo, como lo veremos, expresa posturas distintas ante la ciencia y visiones de la sociedad que se manifiestan en modos aparentemente contradictorios para aproximarse a su conocimiento. Sin embargo, también es probable que tal interés esté indicando una angustia debida a las rápidas transformaciones de una serie de paradigmas y teorías sociológicas, políticas, antropológicas, etcétera, que durante muchos años predominaron en la comunidad científica y que a finales de siglo representan límites para explicar o interpretar la vida social contemporánea, desde una perspectiva universal.
Читать дальше