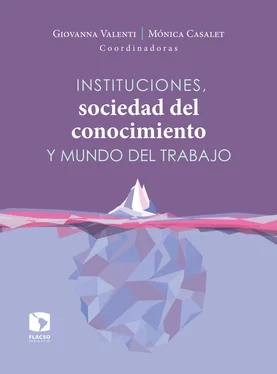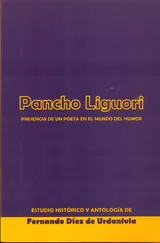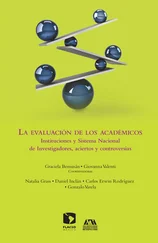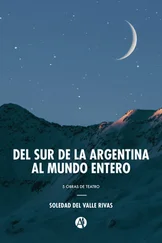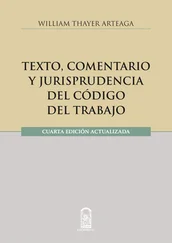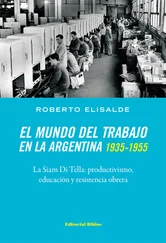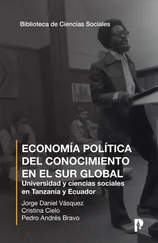Ilgen, Thomas L. y T.J. Pempel (1987), Trading technology. Europe and Japan in the Middle East, Nueva York, Praeger.
Johnson, Chalmers (1982), MITI and the Japanese miracle, Palo Alto, Stanford University Press.
Keesing, Roger M. (1974), “Theories of culture”, Annual Review of Anthropology, vol. 3.
Keohane, Robert y Joseph Nye (1997), “Interdependence in World Politics”, en G.T. Crane y A. Amawi, The Theoretical evolution of international political economy: a reader, Nueva York, Oxford University Press.
Kent, Rollin (1999), “Cambios emergentes en las universidades públicas ante la modernización de la educación superior”, en H. Casanova Cardiel y R. Rodríguez Gómez, Universidad contemporánea. Política y gobierno, tomo II, México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa.
Koh, B.C. (1989), Japan’s Administrative Elite, Berkeley, University of California Press.
Lévi-Strauss, Claude (1964), El pensamiento salvaje, México, FCE.
Moreno-Brid, Juan Carlos (2013), “Industrial policy: A missing link in Mexico’s quest for export-led growth”, Latin American Policy, vol. 4, núm. 2.
Moreno-Brid, Juan Carlos y Martín Puchet Anyul (2007), “Democracia, estado y economía”, en PNUD, Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina, Lima, PNUD.
Morishima, Michio (1982), Why has Japan succeeded? Western technology and the Japanese ethos, Cambridge, Cambridge University Press.
Muñoz García, Humberto (con la colaboración de José Luis Torres Franco y Gonzalo Varela Petito) (1996), Los valores educativos y el empleo en México, México, UNAM/IDRC/Miguel Ángel Porrúa.
Nakane, Chie (1970), Japanese society, Berkeley, University of California Press.
Nelson, Richard E. (ed.) (1993), National Innovation systems. A comparative analysis, Nueva York, Oxford University Press.
OCDE (2013), OECD Factbook 2013, París, OCDE.
OCDE (1997), National innovation sytems, París, OCDE.
Odagiri, Hiroyuki (1992), Growth trough competition, competition through growth, Oxford, Clarendon.
Okimoto, Daniel I. (1989), Between MITI and the market. Industrial policy for high technology, Palo Alto, Stanford University Press.
Ota City Industrial Promotion Organization (1998), Company profiles of Ota City, Tokyo.
Pallán Figueroa, Carlos y Gerardo Avila García (eds.) (1997), Estrategias para el impulso de la vinculacion universidad-empresa, México, ANUIES.
Pempel, T. J. (comp.) (1991), Democracias diferentes. Los regímenes con un partido dominante, México, FCE.
Reischauer, Edwin O. (1985), El Japón: historia de una nación, México, FCE.
Stockwin, J.A. (1999), Governing Japan. Divided politics in a major economy, Oxford, Blackwell, tercera edición.
Smith, Peter (1981), Los laberintos del poder, México, El Colegio de Mexico.
Valenti Nigrini, Giovanna (2008), Ciencia, tecnología e innovación. Hacia una agenda de política pública, México, Flacso México.
Varela Petito, Gonzalo (2005), “The higher education system in Mexico at the threshold of change”, International Journal of Educational Development, 26 (2006).
Varela Petito, Gonzalo (2004), “La tesis de Max Weber y el desarrollo latinoamericano”, Iberoamericana, vol. XXXVI, núm. 1.
Varela Petito, Gonzalo (2002), “Sistemas de innovación: una comparación entre Japón y México”, Foro Internacional, vol. XLII, enero-marzo 2002, núm. 1.
Varela Petito, Gonzalo (1991), Profundización industrial y modernización estatal: el enfoque politológico latinoamericano, Documento núm. 9/91, Montevideo, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Villavicencio Carbajal, Hugo Daniel, Adriana Martínez Martínez y Pedro Luis López de Alba (coords.) (2011), Dinámicas institucionales y políticas de innovación en México, México, UAM.
Woronoff, Jon (1996), Japan as —anything but— Number One, segunda edición, Londres, MacMillan.
Yoshihara, Kunio (1994), Japanese economic development, tercera edición, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
[1]Esta limitación no se explica por la diferenciación disciplinaria entre ciencias básicas por un lado y ciencias sociales y humanidades por otro, pues estas últimas también pueden ser parte de un sistema de innovación.
[2]Una revisión de literatura acerca de comparables presiones recibidas por países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, en Varela Petito (1991).
[3]Sin ignorar el paréntesis que significó el periodo de ocupación estadounidense en la segunda posguerra.
[4]Esta es la interpretación de Johnson (1982), quien quizás exagera el papel del Estado en el desarrollo de Japón en la posguerra (Okimoto 1989; Odagiri 1992); pero es aceptable la hipótesis de la larga duración de algunos mecanismos de planeación económica y social puestos en marcha en el país antes de 1945.
[5]Con distintos mecanismos de control, en ambos países un solo partido —el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México y el Partido Liberal Democrático en Japón— ha mantenido a través de las décadas una firme supremacía no obstante los vaivenes electorales y las transformaciones normativas; lo que reduce las posibilidades de alternancia y el efectivo control del Estado por partidos de oposición que eventualmente acceden al gobierno (Pempel, 1991).
[6]Como resultado, no solo los partidos políticos sino también la burocracia civil de carrera vio su influencia acrecida cuando quedó abolido el mandato militar (Johnson, 1982; Stockwin, 1999).
[7]Un hecho poco halagador pero de mención inevitable es que el factor militar que llevó a Japón a rivalizar con las grandes potencias fue de gran impulso (Hall et al., 1989).
[8]Si incluimos sucintamente el tema es por la importancia que al mismo se ha dado en el estudio de las economías asiáticas. Es de recordar la gravitación atribuida en épocas de euforia a los valores confucianos (Dore, 1987) o al bushido (la vía del samurai) en la explicación del éxito de algunas de estas naciones empezando por Japón, enfoque ahora debilitado por el estallido de la economía de “burbuja”. El extenso debate acerca de la obra de Max Weber, “La ética protestante y el espíritu capitalista” debería servir de alerta contra interpretaciones culturales de dudoso soporte empírico (Varela Petito, 2004). Tratándose de occidente, el mismo Weber señaló que una vez despegado, el sistema económico moderno tendía a desligarse de la religión (y de otros factores culturales, se podría agregar). En Japón Nakane (1970) logró mucha resonancia con su uso de la antropología para relacionar el concepto japonés de familia extendida con el funcionamiento fluido de las relaciones intra e interempresas. Véanse también Bellah (1957) y Morishima (1982); Glazer (1976) es más cauteloso y para Woronoff (1996) valores aparte, Japón sencillamente usa los mecanismos del capitalismo competitivo. En la filosofía y la antropología contemporáneas mexicanas existe una corriente de inspiración fenomenológica acerca de “lo mexicano”, pero afortunadamente no se ha pretendido sacar de ello conclusiones dogmáticas para el ámbito económico. Un estudio empírico acerca de los valores en México, limitado al ámbito educativo, se encuentra en Muñoz García (1996).
[9]Según Elkins y Simeon (1979), cultura, y más específicamente, cultura política, proveen a los actores no exactamente con un conjunto de instrucciones de conducta, sino más bien con criterios de elección entre conjuntos de opciones determinados por variables estructurales.
[10]Estos son: muestreos de innovación, interacciones dentro de “clusters” y flujos internacionales de conocimiento (OCDE, 1997). Se reconocen cuatro tipos de flujos de conocimiento: actividades industriales conjuntas, interacciones público-privadas, difusión de tecnología y movilidad de personal.
Читать дальше