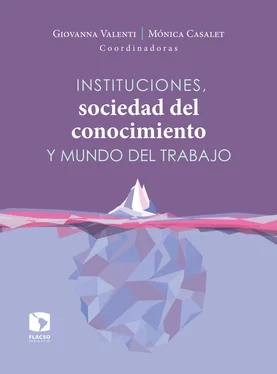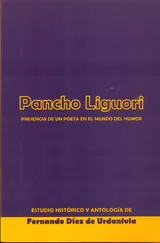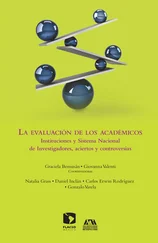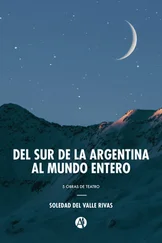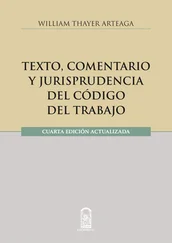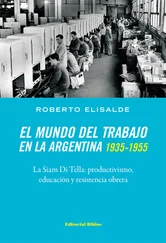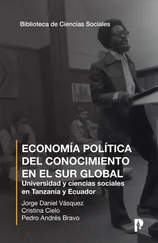A su vez, en inversión en el mismo sector, que “ha sido el componente más dinámico de la inversión en los últimos años de la década de 1990 y los primeros de la de 2000”, Japón ha pasado de 15.0% del total de formación de capital bruto fijo en 2000, a 22.5% en 2008, y EE.UU., de 32.0% a 31.5%. No contamos con datos similares para México, pero es ilustrativo observar el renglón siguiente, de exportación en bienes de TIC, que “ha estado entre los más dinámicos componentes del comercio internacional durante la última década”. Japón pasa de 108 795 mdd en valor de exportaciones en 2000 a 70 164 mdd en 2009, una notoria baja; México, en cambio, de 34 771 mdd a 50 499 mdd —un alza que representa 8.3% de la suma exportada por la OCDE—, y EE.UU. de 156 670 mdd en 2000 a 113 157 mdd en 2009. La merma de Estados Unidos y Japón refleja una disminución generalizada de los países más desarrollados: el total de la OCDE desciende de 665 331 mdd en 2000 a 609 222 mdd en 2009. El mayor beneficiario a nivel global es China, que despega de 44 135 mdd a un impresionante 356 301 mdd, 36% del total mundial; pero otros países periféricos como Brasil, India, Indonesia y Rusia han visto crecer también su participación. Es el impacto del desplazamiento de capitales transnacionales tanto como de esfuerzos nacionales, pero que en el caso de México —que forma en el primer grupo de exportadores de la OCDE— dada la integración transfronteriza se puede ver como una extensión de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, las reducidas cifras del sistema de innovación mexicano dan a entender que este avance se relaciona pobremente con el resto de la economía y en particular con el sistema de ciencia y tecnología nacionales. [30]
Y asimismo con el acceso a nuevas tecnologías: la disponibilidad de computadoras, internet y telecomunicaciones era de menos de 30% en los hogares mexicanos en 2009 (26.8% de hogares con computadora propia y 18.4% con internet) lo que debe atribuirse entre otros factores al índice de pobreza reconocido como un problema prioritario por sucesivos planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, estos indicadores van al alza, registrándose un incremento de 400% de aumento en acceso a redes de telecomunicación entre 1999 y 2009, mientras el conjunto de la OCDE solo duplicaba la misma cifra —sin duda porque partía de una base en promedio más elevada que la de México. [31]
En cuanto a la vinculación entre educación superior y sector productivo, a fines del siglo XX, según Conacyt (1997), [32]se hallaba en fase incipiente, aunque, al igual que en otros países de la OCDE, con tendencia al crecimiento. De la encuesta realizada por el Conacyt surgía que el 82% de las instituciones de educación superior en México tenía algún tipo de relación con empresas productoras de bienes y servicios, y 54% habían puesto en marcha alguna oficina específicamente encargada de vinculación. Las IES que naturalmente más propendían a sostener actividades de vinculación, eran los institutos tecnológicos, seguidos por algunas universidades privadas. Pero las universidades públicas, con mayor peso dentro del sistema de educación superior e investigación científica, [33]tenían en su mayoría una reducida participación. No se han dado avances radicales en los quince años posteriores, pues de acuerdo con una declaración oficial de 2012 solo catorce de cada cien empresas tenía vinculación con instituciones de educación superior, en relación con 45% en Brasil, y 50% en Estados Unidos, respectivamente. [34]
Todo esto hace que debamos ponderar con cautela la profundidad de las relaciones que se han venido impulsando entre IES y empresas y nos hace dudar del real alcance del sistema nacional de innovación en México. En este sentido, Japón y México ilustran casos opuestos: el primero el de un sistema nacional de innovación muy avanzado pero que se apoya abrumadoramente en la industria, [35]y el otro incipiente y que depende mucho del Estado, agente necesario pero por sí solo insuficiente. Entre los obstáculos para desarrollar la vinculación se cuentan la falta de confianza, la carencia de equipamientos adecuados para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, los limitados contactos efectivos entre universidades y empresas y la insuficiente información. La mayoría de los proyectos existentes de vinculación tienen presumiblemente que ver más con la formación de recursos humanos y servicios personales que con la transferencia de tecnología desde las instituciones académicas hacia las empresas. [36]Por lo demás, si bien existe disposición a que las instituciones de educación superior asesoren pequeñas y medianas empresas, no es mucha la vinculación con empresas que empleen más alta tecnología. Los factores que explicarían el fracaso o el éxito de los proyectos de vinculación tienen que ver con la falta de una cultura de la vinculación, pero también con la escasa presencia de una cultura científica y tecnológica en general.
Pero las dificultades para desarrollar la vinculación y la innovación en México no se deben solo a limitaciones puntuales de las firmas o del sistema de educación superior y de investigación científica. También juegan en contra características, en parte ya mencionadas, del sistema económico y de su relación con el sistema político que afectan la competitividad, la productividad y la demanda de tecnología endógena: el alto grado de monopolización de sectores estratégicos, la poca vinculación del sector exportador con el resto de la economía, la precariedad del trabajo, la escasez de crédito para las empresas, la baja fiscalidad y un Estado a menudo débil o condescendiente frente a los grandes consorcios. Es difícil visualizar un cambio de tales tendencias sin la conjunción de un cambio de políticas con una transformación en las decisiones de inversión.
A modo de conclusión podemos redondear algunas ideas acerca de las trabas y oportunidades de un sistema nacional de innovación como el de México, tomando como referencia comparativa a Yoshihara (1994), sin pretender un estrecho paralelismo.
1. El desarrollo tecnológico se basa en principio en la aplicación y no tanto en la generación creativa de tecnología. En México no hay en realidad suficiente información respecto a qué tanto la tecnología avanzada es adoptada y adaptada en el conjunto de la economía (sobre todo por medianas y pequeñas empresas: Carrillo, Hualde y Villavicencio, 2012). [37]Podemos conjeturar tres situaciones: importación de tecnología que no requiere mayor adaptación local; importación de tecnología que implica adaptación y al menos cierto desarrollo local; y lo que se podría llamar recuperación de tecnología, es decir know-how que no es exactamente importación ni adaptación, sino un bricolage que implica insumir tecnología en esfera cotidiana, por lo que se reúnen conocimientos a la mano con otros que son reconstrucciones de procesos in situ, que no se expanden mas allá de firmas o de pequeños talleres en que esto se da y por tanto no provocan difusión de conocimiento. [38]
2. La naturaleza “dualista” de la economía, en que tecnología moderna y capital intensivo coexisten con el sector tradicional de producción en pequeña escala. Este rasgo que ha sido muy señalado en Japón, adquiere un sentido distinto en una economía en desarrollo. A diferencia del modelo clásico (tal vez un poco idealizado) de los países de occidente, al que se atribuye un desarrollo relativamente integrado de los distintos sectores económicos y sociales, en los países como México la dificultad radica en la escasa relación entre ambos sectores, lo que provoca un ahondamiento de las diferencias y cierre o marginación de empresas de menor tamaño dedicadas fundamentalmente al mercado interno. En Japón se ha dado la integración de sectores “tradicionales” y modernos —o mejor dicho, de grandes firmas con otras de tamaño familiar— que potencia el crecimiento mediante la subcontratación entre pequeñas y medianas empresas con menor input tecnológico y otras de gran tamaño que generan y emplean alta tecnología. Una dinámica similar parece reducida en México, por el hecho de que las mayores empresas dedicadas a la exportación tienen poca relación con el resto del sistema productivo y no se concreta el necesario “eslabonamiento hacia atrás” (Hirschman, 1971; Carrillo, Hualde y Villavicencio, 2012).
Читать дальше