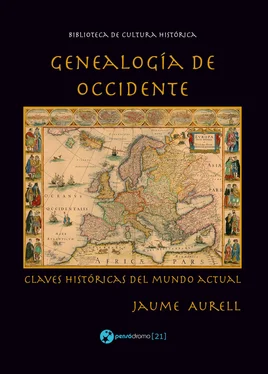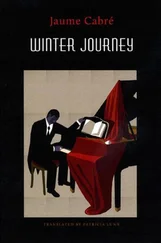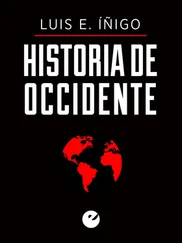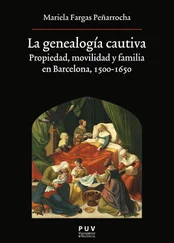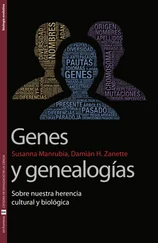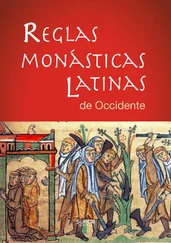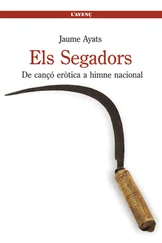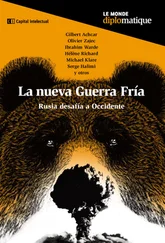Sin embargo, por otro lado, la experiencia que atesoramos los historiadores no puede convertirnos en unos desalmados escépticos («no hay nada que hacer») que han dado por perdidas todas las batallas, o en unos rígidos tradicionalistas («nada nuevo bajo el sol»), dispuestos a luchar, bien pertrechados de armadura, yelmo y lanza, contra los molinos de viento de las novedades. Nuestra propia experiencia en el estudio del pasado nos indica que los avances más considerables de la humanidad en los más diversos campos (teorías políticas, reformas sociales, progresos económicos, descubrimientos científicos y mejoras tecnológicas) han surgido de mentes preclaras que han sabido recuperar lo mejor de la tradición aplicándolo a una necesaria innovación. Tal como lo formuló el sabio medieval Bernardo de Chartres: «somos enanos a hombros de gigantes, que podemos ver más que ellos cuando nos encaramamos encima de sus espaldas». En lo político, las reformas han tenido más efectos de larga duración que las revoluciones (la democracia cuajó más por las reformas inglesas que por las revoluciones francesas). En lo económico, las teorías moderadas como el keynesianismo o la socialdemocracia se han demostrado en la práctica mucho más eficaces y viables que el capitalismo salvaje o las revoluciones comunistas o populistas. En lo científico, las grandes revoluciones (la newtoniana y la de las teorías relativistas y cuánticas) siempre han sido lideradas por científicos con un gran conocimiento (y reconocimiento) de los avances de sus antecesores, sobre los que han construido los suyos.
Además, los historiadores somos también conscientes que una determinada idea política, teoría social o práctica económica que no funcionó en el pasado, quizás sí puede funcionar en el presente, al aplicarse a circunstancias que son diferentes. O, a la inversa, algo que funcionó en el pasado, no tiene por qué funcionar necesariamente en el presente. La monarquía autoritaria pudo ser en su momento el «menos malo» de los sistemas políticos en unas épocas en las que la mayor parte de la población era analfabeta, pero es absolutamente injustificable (o debería serlo) en las sociedades contemporáneas. La esclavitud y el feudalismo pudieron legitimarse en algún momento como preservadores de una seguridad que nadie más, aparte del patrono o del señor feudal, podía garantizar, pero ya no hay forma de defenderlos en la actualidad. En la posguerra, la teoría económica conocida como el keynesianismo, que abogaba por un sistema capitalista fuertemente regulado, fue un instrumento formidable para las naciones europeas en pleno proceso de reconstrucción material, pero su modelo debe ser reactivado en cada época para que sea verdaderamente eficaz. Por esto siempre he pensado que un historiador tiene que ser tan apasionado en conocer el pasado como el presente. El equilibrio entre el conocimiento científico del pasado y una apasionada experiencia del presente evita que la historia se convierta en un puro arqueologismo incapaz de suscitar atención alguna entre sus contemporáneos, ni en un puro presentismo , que distorsiona el pasado en su obsesión por justificar las prácticas del presente.
Por último, el libro parte de la convicción de que no hay épocas mejores o peores, sino simplemente diferentes. Los juicios maniqueístas son caprichosas generalizaciones interesadas que suelen estar motivadas por la necesidad de legitimar alguna práctica del presente, por lo general de tipo político o ideológico. Por el contrario, todas las épocas guardan en su seno cosas buenas y cosas malas. No podemos mirar hacia otro lado, puesto que nuestra época ha sido quizá la más terrible de todas. El último siglo ha experimentado los acontecimientos más espeluznantes que probablemente se hayan visto nunca: el genocidio armenio, el Holocausto nazi, las bombas atómicas, las hambrunas estalinistas, las purgas de Mao, las atrocidades de los Khmer Rojos en Camboya, las matanzas tribales en Ruanda y Congo. Sin embargo, tampoco diríamos que ha sido la peor época de la historia, porque se han ganado muchas luchas de liberación racial y de igualdad social que hasta hace poco parecían impensables y se han conseguido unos niveles medios de confort material, atención sanitaria, posibilidades de educación y seguridad para la jubilación desconocidos hasta ahora.
La enumeración de cada una de las épocas históricas podría tener el mismo resultado: efectos positivos y negativos. La Edad Media, por ejemplo, no tiene muy buena prensa hoy en día, básicamente porque todavía vivimos de la imagen proyectada hace tres siglos por los ilustrados, que se fijaron en su cara más perversa, como la limitación de libertades religiosas, las vinculaciones personales a través de un sistema feudal muchas veces inhumano o la pobreza de condiciones materiales. Pero en otros momentos, como a principios del siglo XIX, la Edad Media se idealizó porque se valoraban otros aspectos más positivos como la autenticidad de su gente, su empatía con la naturaleza, su capacidad de generar compromiso, la caballerosidad de sus dirigentes, la solidaridad, el valor de la palabra dada, sus altos ideales. En fin, que no se trata de una competición olímpica donde lo único que vale es el ranquin del medallero, sino lo que podemos aprender de los aciertos, los errores y la herencia de cada una de las épocas del pasado.
Además, junto a esos altibajos de cada una de las épocas, es también evidente que la humanidad (y más específicamente Occidente) ha experimentado algunos momentos de esplendor cultural, en los que la historia parece intensificarse y el progreso humano expandirse: la Atenas de Pericles, la Roma de Augusto, la Constantinopla de Justiniano, la Florencia de Leonardo, la Roma de Miguel Ángel, la España de Velázquez, el Flandes de Rembrandt, la Londres victoriana, la Viena fin-de-siglo o el París de principios de siglo. Este libro está dedicado en buena medida a recuperar históricamente estos lugares y momentos mágicos, que se han convertido en modelos para la posteridad por su condición de cumbres de civilización.
Oí decir hace poco que, tras la Segunda Guerra Mundial, los políticos abandonaron a sus consejeros tradicionales (historiadores, filósofos y artistas) y se entregaron a profesionales de las ciencias sociales como sociólogos, politólogos y economistas. Tradicionalmente, los historiadores habían aconsejado a los príncipes sobre el reino de lo posible, los filósofos sobre el reino de lo conveniente y los artistas sobre el reino de lo bello —no menos importante, pues con razón alguien dijo que «la belleza salvará al mundo»—. Creo que todos ellos (historiadores, filósofos y artistas) deberían recuperar esa función consejera de políticos y empresarios, junto a esos otros profesionales de las ciencias sociales. Pero para ello deberíamos hacer un esfuerzo por comprender mejor la diferencia entre el intelectual y el político, entre el académico y el gestor, entre el humanista y el técnico, entre el profesor y el profesional, esfuerzo de comprensión que debe ser recíproco.
No he encontrado una mejor imagen de esta distinción (finalmente, entre quienes reflexionan sobre las ideas y quienes tienen la responsabilidad de ponerlas en práctica) que la que describe el historiador polaco-norteamericano Richard Pipes en su autobiografía Vixi . Este especialista en la Guerra Fría cuenta que un día recibió una llamada del jefe de gabinete de Ronald Reagan para proponerle incorporarse a la Secretaría de Estado como consejero para las estrategias a seguir en las tensas relaciones con la Unión Soviética. Después de darle muchas vueltas, Pipes decidió cambiar su apacible y previsible vida de profesor universitario en Harvard por la de consejero político en Washington, básicamente conducido por motivos patrióticos. A los pocos días de incorporarse al trabajo, echó un vistazo a su mesa de trabajo y se dio cuenta de la diferencia de su día a día. Antes, su mesa estaba llena de todos los libros y artículos que debía ir consultando, pacientemente, para avanzar en sus investigaciones. Ahora, solo había dos bandejas encima de la mesa. Una estaba a la izquierda, con el encabezado «IN», llena de los expedientes que habían ido llegando durante el día anterior. La otra estaba a la derecha, vacía, con el encabezado «OUT», esperando llenarse de los expedientes que solventara ese día, que serían recogidos por la noche para trasladarlos a la mesa del siguiente funcionario de la línea de la toma de decisiones, hasta llegar al Secretario de Estado. En el centro de la mesa aparecía solo el expediente que estaba trabajando en ese momento. Su nueva tarea consistía, única y exclusivamente, en que los expedientes fueran pasando de una bandeja a otra, del lado izquierdo al derecho de la mesa. Toda la complejidad matizada del trabajo académico se había reducido a la cuestión del «si» o «no» de las decisiones políticas. Pipes concluía que ambos procedimientos eran igualmente necesarios, cada uno en su campo respectivo, pero no tenían nada que ver el uno con el otro, cosa que después le ayudó mucho a comprender la sociedad en su conjunto, y la adecuada colaboración entre intelectuales y políticos, entre académicos y empresarios.
Читать дальше