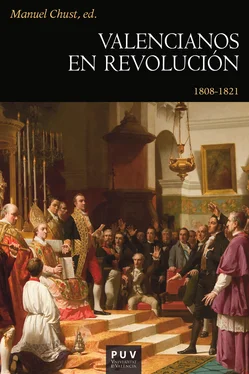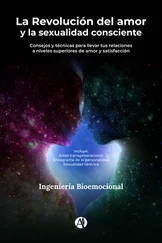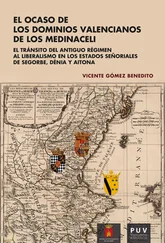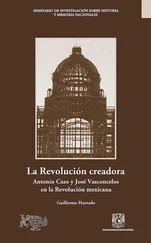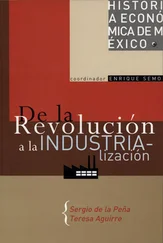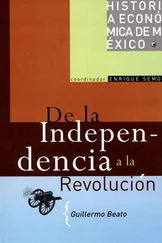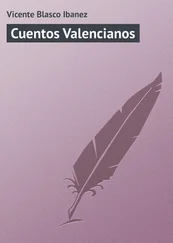Las juntas provinciales eran actores fundamentales del proceso que desembocó en la formación de la Junta Central, pero no eran los únicos agentes implicados. La publicística del verano de 1808 sobre este asunto es inmensa y aquí no tenemos espacio para analizar las diferentes posturas que se expresaron en aquel debate. Sin embargo, vale la pena prestar atención a como se abordó esta cuestión desde las páginas del Semanario Patriótico . Como es sabido, el discurso de los redactores de esta publicación constituye la primera formulación de un proyecto político liberal que apostaba claramente por introducir reformas de alcance constitucional. 28 Pero, hay que precisarlo, en las páginas de los primeros números del Semanario este argumento político era difícilmente separable de la preocupación ante la dinámica juntista, aparentemente incontrolable. En el primer número de la publicación, los redactores reflexionaban detenidamente sobre «los males que pudiera acarrear á esta Monarquía la desunión de sus Provincias» advirtiendo contra «ciertas funestas voces» que sostenían
que alguna otra provincia intenta hacerse independiente . ¡Delirio extraño! Que solo ha podido tener origen ó en la ignorancia mas crasa, ó en la malignidad mas insidiosa.
En el trasfondo de estos temores, lo que se encuentra son las juntas provinciales y su significado equívoco. «¿Y qué derecho tiene una provincia para alzarse con la soberanía?», se preguntaban los redactores del Semanario , esta era una manera de proceder que, si podía considerarse un recurso necesario para la autoconservación en circunstancias de ocupación de la capital y de vacío de poder, tenía que cesar una vez Madrid fue liberado temporalmente en agosto de 1808, puesto que convertir en permanentes «estos Gobiernos parciales» sería «defraudar de sus justos derechos á la nación entera». Además, nadie podía desconocer «las fatales conseqüencias ( sic ) que trae consigo la subdivision del poder». Si el poder supremo era retenido por estas juntas, «[c]ada una se consideraría suprema, y de aquí resultaría una rivalidad odiosa», sobre todo porque «los pueblos tomarian parte en estas contiendas y cavilaciones» y, como consecuencia, «se abandonaria la causa comun». Por todo ello, concluían,
es absolutamente necesario y urgentísimo un Gobierno supremo, único executivo, á quien confie la Nacion entera sus facultades, un Gobierno sólido y permanente que disipe los rezelos. 29
Llama la atención hasta qué punto la apelación cívica al patriotismo tomaba sentido en las perentoriedades del verano de 1808, cuando, como veíamos, el vértigo territorial no era la última de las preocupaciones. El patriotismo aparecía como el reclamo universal de la nación que exigía, además de la salvaguarda de la libertad, la construcción de un centro de autoridad que superase las divisiones que la misma crisis había generado. A mediados de septiembre de 1808, Manuel José Quintana denunciaba que
todavía no está organizado el Gobierno único á que toda España aspira; ¿y os atreveis á pasar el tiempo en competencias odiosas? (…) reconstruid el Estado sobre la base de unas leyes moderadas libremente discutidas y consentidas; dadnos una Patria .
Pero, no puede haber propiamente «patria» en el sentido político del término sin Constitución, por eso el autor del artículo reclamaba la necesidad de una Carta Magna «que haga de todas las Provincias que componen esta vasta Monarquía una Nación verdaderamente una». Una verdadera constitución que, al tiempo que haga posible que «todos sean iguales» en derechos y obligaciones,
[c]on ella deben cesar á los ojos de la ley las distinciones de Valencianos, Aragoneses, Castellanos, Vizcainos: todos deben ser Españoles (…). Con ella, en fin, se destruyen las semillas de la división. 30
La invocación de una legitimidad nacional emergía en 1808 de un conjunto de circunstancias extraordinariamente fluidas y cambiantes que giraban alrededor de dos hechos fundamentales: la situación bélica derivada de una ocupación extranjera y el ejercicio de la soberanía por parte de cuerpos de gobierno de carácter territorial. De este contexto se derivaba la necesidad imperiosa de un «gobierno supremo» en la justificación del cual, como hemos visto, se ponían en juego diversos discursos con implicaciones ideológicas divergentes. En cierto modo, la misma guerra imponía la lógica de una contienda de nación a nación, un tipo de conflicto introducido por la Revolución francesa en el que el protagonista era el pueblo. 31 El discurso liberal de nación española del Seminario Patriótico ya se encuentra definido en 1808 y, como acabamos de ver, podía ofrecer una respuesta eficaz al desafío que suponía tanto una «guerra nacional» como la fragmentación de la soberanía. Ahora bien, entonces no se podía predecir el triunfo del liberalismo. De hecho, no sería descabellado plantear que en septiembre de 1808, con los ejércitos napoleónicos en retirada, todavía podía haber quien pensase que la situación era reversible. Fue necesario que llegase la derrota total del verano de 1809 para que el liberalismo nacional emergiese como la respuesta que la salvación de la monarquía como comunidad política necesitaba.
«…CONTEMPORIZAR DE ALGÚN MODO CON LAS PROVINCIAS»
Como es sabido, la Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno se constituyó el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez, pero con eso no se consiguió la deseada sutura territorial. La continuidad de las juntas provinciales cuando ya se había formado la Central introdujo un elemento incontrolado que inevitablemente contaminaba la naturaleza de todo el entramado institucional improvisado a partir de 1808. Las juntas superiores de las provincias –según la nueva denominación– podían servir tanto para mantener el orden y la obediencia de la multitud como para canalizar un proceso revolucionario en nombre del pueblo (o de los pueblos). Esta situación de excepción habría podido ser clausurada si la Junta Central hubiese sido el gobierno central que aspiraba a ser, si efectivamente la Suprema hubiese superado la «federación» del depósito de soberanía. Pero eso no sucedió.
La legalidad de la Junta Central era problemática. Si se la considera dotada de una representación nacional –extremo que sólo una minoría de centrales estaba dispuesta a asumir–, de alguna manera se estaba reconociendo una legitimidad popular en las juntas provinciales. Pero si la Junta Central no era eso, entonces sería una especie de gobierno provisional colegiado, más parecido a un consejo de regencia que a un congreso de representantes de las provincias. Esta segunda posibilidad fue la que sugirió Jovellanos y la que, en principio, parecía imponerse bajo la presidencia del conde de Floridablanca. 32 Por eso, sus primeros pasos se dirigieron a asegurar la autonomía del nuevo órgano de gobierno «sin limitación alguna», es decir, capacitados para ejercer la soberanía en ausencia del monarca. En segundo lugar, se enviaron comisionados a las provincias dotados de poderes para presidir y controlar las juntas y, paralelamente, la Central aprobó una serie de reglamentos que limitaban y uniformizaban las facultades de las provinciales. Ahora bien, aun así el gobierno de la Suprema no estaba fundamentado en las leyes históricas de la monarquía, y por eso se apelaba continuamente a una futura reunión de las Cortes o al establecimiento formal de una regencia. Dadas estas condiciones de interinidad, el protagonismo de los territorios a través de las juntas provinciales no solo no desapareció sino que a lo largo de 1809 aumentó (propiciado también por la marcha negativa de la guerra), y así condicionó profundamente todo el proceso que desembocó en las Cortes.
Читать дальше