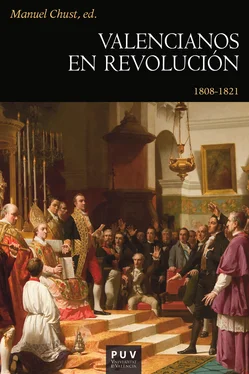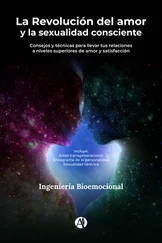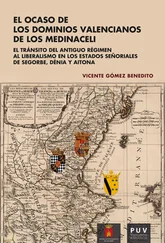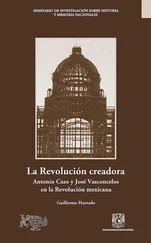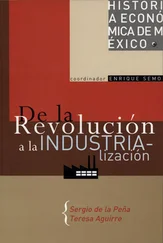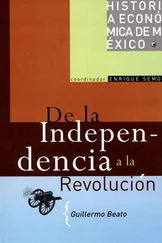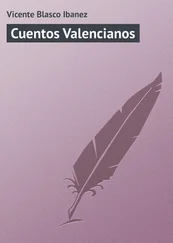1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Dada la provisionalidad del poder de José Caro en Valencia, éste desplegó una estrategia de seducción de la opinión pública valenciana para consolidar su autoridad. A diferencia de los capitanes generales posteriores –con la excepción del marqués de Palacio–, 59 que fueron generales en campaña dedicados al mando del ejército de operaciones, Caro tenía una estrategia de poder personal y trató por todos los medios de ganarse la legitimidad localmente, presentándoles como el garante de la seguridad de la ciudad ante la amenaza de los ejércitos imperiales. 60 Hay que tener en cuenta que, más allá de los proyectos políticos que pudiesen encarnar las juntas provinciales, la dinámica bélica marcaba unas condiciones muy claras a la retórica pública, otorgando un protagonismo decisivo al liderazgo militar. Y en el caso valenciano esta circunstancia todavía era más perentoria, no tanto por la amenaza de los ejércitos napoleónicos en campaña sino por el convencimiento del público local de que los hechos violentos de junio de 1808 no dejarían margen a la venganza de los franceses si ocupaban la ciudad. La violencia descontrolada de los primeros días del alzamiento que se había encarnizado con la colonia francesa de la ciudad pesaría mucho en la adhesión patriota de Valencia. Y, en buena medida, Caro supo aprovechar a su favor este miedo colectivo a la venganza militar.
El sector hegemónico en el seno de la Junta de Valencia a partir de abril de 1809 y el capitán general Caro se necesitaba mutuamente. Eso no significa, sin embargo, que compartieran el mismo planteamiento político. El plan de Caro parece más bien un proyecto de poder personal que, en un momento dado, se podía poner al servició de las ambiciones del marqués de la Romana, tal y como ocurrió en noviembre de 1809. En cambio, los planteamientos que animaban a Canga Argüelles como líder intelectual de la Junta tenían una proyección política de mayor alcance. Este proyecto partía de una comprensión revolucionaria de las juntas provinciales y entendía que la legitimidad de estas corporaciones descansaba en la representación popular que ostentaban. De alguna manera, la popularidad de Caro en Valencia lo hacía imprescindible y, hasta cierto punto, los elementos más activos de la Junta podían compaginar su estrategia con la demagogia del general, pero solo hasta cierto punto. Cuando las circunstancias obligasen a definirse políticamente, el enfrentamiento en el seno de la Junta sería difícil de evitar. En nuestra opinión, este enfrentamiento estalló en el otoño de 1809.
En cierta manera, la Junta de Valencia no se mantuvo políticamente inactiva en ningún momento, pero su dimensión política devino lo más importante a partir de la publicación del decreto de convocatoria de cortes de 22 de mayo de 1809 y la subsiguiente circular de la comisión de cortes de la Central del 24 de junio, que abrió lo que Artola denominó la «consulta al país». A pesar del carácter ambiguo de la convocatoria, es evidente que el decreto de la Central abrió un debate público y en este debate la Junta de Valencia, como tantas otras instituciones, puso en juego sus planteamientos políticos. Como veremos, la Junta valenciana participó de maneras diversas, pero el documento que la Junta asumió oficialmente –aunque parece que no se envió a la comisión de cortes de la Central, como era preceptivo– fue Observaciones sobre las Cortes de España y su organización , el autor del cual era Canga Argüelles. 61
Este texto es un ejemplo del discurso antidespótico y antiministerial característico del primer liberalismo español, que hacía del régimen «ministerial» de Godoy (o de Bonaparte) el antimodelo. Evidentemente, el discurso adoptado por Canga situaba a la nación española como el único referente del discurso político y, por tanto, pensaba las futuras Cortes en términos de «representación nacional». Asimismo, es un texto que se alejaba de las lecturas historicistas (como las que hacían Borrull, Capmany o el mismo Jovellanos) que trataban de buscar en el pasado una tradición parlamentaria susceptible de ser recuperada. Si acaso, para Canga, lo que mostraba la historia era como la «representación nacional» de las antiguas Cortes fue destruida por la mediatización cortesana de la representación y, también, por el engrandecimiento de la monarquía y su tendencia al gobierno absolutista. Así, la principal lección que se sacaba de la historia era que los españoles del presente tenían que tener la valentía de «hacerlo todo nuevo» como, suponía, habrían hecho sus antepasados en otras ocasiones. En 1809, según se afirmaba en el texto, se trataba de «construir la legal representación de la nación en sus Cortes», y esta «representación nacional» lo tenía que ser de la «masa total» del pueblo, rechazando así cualquier idea de representación estamental. Para el autor, el derecho de ser representado y el de representar «es inherente á la calidad de individuo de la sociedad».
Ahora bien, en sintonía con esta contundente visión antidespótica, el autor mantenía una idea de pueblo como cuerpo social cuya libertad se definiría frente a los desbordamientos tiránicos. Esta noción de pueblo, no como una ficción jurídica sino como un ente concreto, entrañaba una concepción de la representación muy próxima a la de los diputados como compromisarios o portavoces de «los pueblos» y no como miembros de una asamblea soberana; una idea del mandato representativo, por cierto, en la que la proximidad provincial adquiría un valor fundamental. Como afirmaba el autor, «los diputados son unos representantes de las provincias», y por eso estas, a través de sus «diputaciones generales», debían dotar a sus diputados de poderes y de mandatos que cumplir. Los diputados, por otro lado, debían mantener una comunicación constante con sus provincias para que el «comitente» sepa «si su intención se ha llenado o no!». Visto así, si el pueblo era la nación, como asumía Canga, la verdadera representación nacional solo podía ser una representación de cada una de las provincias. Desde este punto de vista, la organización de las Cortes en que pensaba este autor se orientaba a garantizar «la autoridad suprema de los pueblos», unos pueblos que a través de una «diputación general de la provincia» tenían que ejercer una vigilancia constante tanto de las instancias de gobierno como de las mismas Cortes. Era un discurso revolucionario en la medida que apostaba inequívocamente por la nación soberana, sí, pero la nación era pensada como reunión de «pueblos» o «provincias» empíricamente considerados (como en el Martínez Marina de Teoría de las Cortes ). De tal manera que las Cortes, el rey o el ejecutivo podían ser consideradas instancias necesarias para el ejercicio de la soberanía, para la acción de gobierno, pero ni en el ejecutivo ni en la asamblea residía propiamente la soberanía: no eran la nación sino poderes delegados de ésta. La nación solo podría encontrarse realmente en los «pueblos», en las «provincias».
Evidentemente este republicanismo provincial era el que otorgaba un valor nacional y político a aquellas juntas provinciales que se pensaban en estos términos y, en este sentido, podía alimentar la oposición a la orientación «ministerial» y cada vez más «soberanista» que caracterizaba a la Junta Central. Es importante señalar el sentido político de esta legitimación de las provinciales, porque esto era lo que podía hacer de estas juntas instituciones revolucionarias y eso era lo que discursos como el del marqués de la Romana rechazaban explícitamente. Desde nuestro punto de vista, el documento que acabamos de comentar marca con nitidez la posición de la Junta de Valencia ante la Central y ante el proyecto de convocatoria de cortes durante el verano y el otoño de 1809. Ahora bien, para captar el grado al que llegó el enfrentamiento durante aquellos meses entre la Central y la valenciana no basta el análisis de las doctrinas y es necesario prestar atención a como actuaron los diversos actores implicados.
Читать дальше