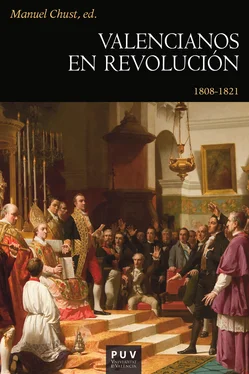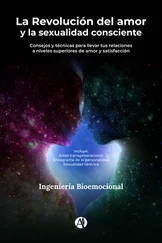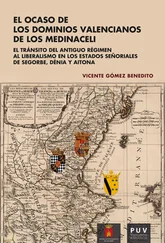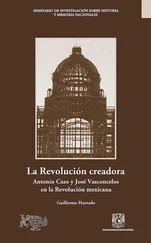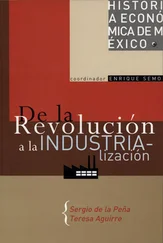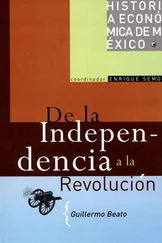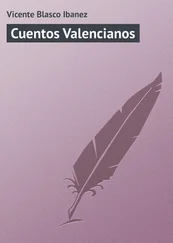Si tenemos en cuenta esta dinámica, no nos debería de extrañar que, probablemente, los más intimidados por el carácter insólito de los acontecimientos fueron algunos de sus protagonistas. Para muchos de los miembros de las juntas, en la situación de acefalia de la Corona en que se encontraban lo más urgente era reubicar las diferentes «clases» y corporaciones de la sociedad para que el cuerpo de la monarquía recuperase el vigor perdido y la dinámica política escapase al influjo de las pasiones populares. Por eso, una vez establecidas las juntas, los pasos se dirigieron rápidamente a la reconstrucción urgente de un orden de jerarquías que ocupase el vacío de poder en que se habían desarrollado los acontecimientos. El debate sobre la formación de un «gobierno supremo» durante el verano de 1808 hay que entenderlo, por tanto, no solo a partir de las circunstancias generales de organización de la monarquía sino, también, en función de las necesidades locales de legitimación de las juntas.
La creación de un órgano de poder central fue una iniciativa de la Junta de Murcia que hizo la propuesta en una circular del 11 de junio de 1808. La junta valenciana se adhirió rápidamente a la idea en el oficio del 16 de julio en el cual reiteraba los argumentos ya apuntados por Murcia. El documento de Valencia partía de un axioma básico: los cuerpos de gobierno de la monarquía «no pueden estar divididos sin formar un cuerpo monstruoso sin cabeza». A partir de este principio básico se ponía énfasis en lo que era un sentir generalizado en los papeles de las juntas, en el caso de
quedar cada provincia aislada y sujeta á su propio gobierno. La España no sería ya un reino, sino un conjunto de gobiernos separados, expuestos a las convulsiones y desórdenes que trae consigo la influencia popular.
Los miembros de la Junta valenciana no osaban poner en duda el patriotismo que animaba a los distintos alzamientos contra el ocupante y, por tanto, a la formación de las juntas, pero se sentían obligados a advertir sobre «el efecto de las pasiones á que está sujeta la humanidad», lo que provocaría que
[a]l entusiasmo justo que hoy anima á todos, podrían suceder los celos, la envidia, la diferencia de opiniones y la falta de acuerdo, que podrían destruir la buena armonía de las provincias, á que no dejará de contribuir el diferente carácter de sus habitantes: verdad que no puede ocultarse á ninguno de nuestros nacionales.
La circular de la Junta de Valencia, además, manifestaba su viva preocupación por la compleja territorialidad de la monarquía que, recordémoslo, se extendía a ambos lados del océano, una circunstancia que aumentaba el vértigo territorial con el que se afrontaba la situación abierta en 1808:
Pero hay un punto sumamente esencial, que debe fijar nuestra atención, y es la conservación de nuestras Américas y demás posesiones ultramarinas. ¿A qué autoridad obedecerían? ¿Cuál de las provincias dirigiría a aquellos países las órdenes y disposiciones necesarias para su gobierno, para el nombramiento y dirección de sus empleados y demás puntos indispensables para mantener su dependencia? No dependiendo desde luego directamente de autoridad alguna, cada colonia establecerá su gobierno independiente, como se ha hecho en España; su distancia, su situación, sus riquezas y la natural inclinación a la independencia les podría conducir a ella, roto por decirlo así, el nudo que las unía a la madre patria. 19
Nos parece sumamente significativo que la circular de la junta valenciana considerase esencial para mantener la unidad de la «madre patria» con sus «colonias» que en estas no se reprodujese el establecimiento de «gobiernos independientes», precisamente «como se hecho en España», lo cual nos da una idea de las prevenciones con que la dinámica juntista era vista por sus protagonistas. De alguna manera, los autores de estas circulares clamaban para que los salvasen de ellos mismos, si se nos permite la expresión. Y ciertamente podemos decir que esa era una descripción bastante realista de la situación en que se hallaban.
En el caso valenciano el énfasis puesto en la necesidad de formar un centro de autoridad cumplía un papel clave en la consolidación del precario poder del grupo dominante en la Junta. Este grupo, cuyas cabezas visibles eran el capitán general, conde de la Conquista, y el intendente-corregidor Francisco Xavier de Azpíroz, puso todo su empeño en minimizar la ruptura con la legalidad tradicional, lo que los hacía sospechosos de «traición» a los ojos del «pueblo patriota». Por eso, la apuesta de la Junta valenciana por la formación de un «gobierno supremo» evitaba cuidadosamente poner en duda la legitimidad jurídica que acreditaba a los altos tribunales de la monarquía con sede en la Corte. El documento del 16 de julio de 1808 era muy ambiguo respecto a la autoridad que pudiese conservar el Consejo de Castilla, a pesar de que todos los indicios apuntaban que el Consejo había adoptado una actitud colaboracionista con los mandos franceses. 20 El conde de la Conquista había hecho constar en la sesión de la Junta que aprobó la circular que era «urgente el reunir la dirección de las fuerzas creando una Junta Suprema de Gobierno provisorio (…) hasta que Madrid esté libre». 21 Por eso, la circular al mismo tiempo decía dar apoyo al establecimiento «de una Autoridad Suprema y una Representación Nacional», añadía:
Si estuviera libre la capital, no parece dudable que el primer tribunal de la nación, que contribuyó con tanto celo para salvar la inocencia de Fernando Séptimo y ponerle sobre el trono convocaría las Córtes, á pesar de las reflexiones de los que han inspirado a la nación la desconfianza de aquellos magistrados, y que si hubiesen persuadido a todos, habrían logrado preparar para cuando llegase aquel momento (tal vez por falta de datos) la semilla del desorden y de la disolución del reino. 22
Como ha puesto de manifiesto la historiografía, en el seno de la Junta de Valencia había puntos de vista encontrados sobre la legitimidad del Consejo, pero no sobre la necesidad de un «gobierno supremo». 23 Esta actitud calculadamente ambigua fue acogida con incredulidad por otros agentes del proceso, especialmente por la Junta de Sevilla, que decía no comprender que se esperase del Consejo una serie de iniciativas que no había tenido nunca; pero, sobre todo, lo que no podía obviarse era que el alto tribunal «ha facilitado á los enemigos todos los medios de usurpar el Señorío de España». 24 Para la Junta sevillana la realidad no ofrecía lugar a dudas, «[e]l reyno se halló repentinamente sin Rey y sin gobierno» y ante esa situación «verdaderamente desconocida en nuestra historia y en nuestras leyes», había sido «el pueblo» el que había asumido «legalmente el poder de crear un gobierno» y ese gobierno no era otro que el de las junas supremas de las provincias. 25 Lo que venía a decirse desde Sevilla era que no existía ninguna ficción legal que pudiese servir de coartada a las juntas para no asumir la responsabilidad ante la que se encontraban. Por eso apostaba de manera decidida por la formación de una Junta Central creada por las provinciales, asistidas como estaban por la legitimidad «popular».
Como ha mostrado Manuel Moreno Alonso, la posición de la Junta de Sevilla era el resultado de una dinámica local no menos crítica que la valenciana y por su composición la sevillana no puede considerarse una junta más revolucionaria que otras. 26 Pero desde la capital andaluza las cosas podían ser vistas de otra manera. En primer lugar, esta ciudad había conseguido capitalizar a su favor el alzamiento en un dilatado espacio: consiguió que la mayoría de las capitales andaluzas, Badajoz e incluso Canarias reconociesen su supremacía y, además, se apresuró a enviar emisarios a América –no en vano se autoproclamó Junta Suprema de España e Indias. 27 En segundo lugar, porque en este territorio se contaba con cuerpos de ejército profesionales e intactos, en especial el que estaba bajo el mando del general Castaños. Y, sobre todo, porque la victoria de Bailén, el 19 de julio, sumada a la amplia representación que ostentaba la junta de la capital andaluza le dio una capacidad de influencia decisiva en la formación de un ejecutivo central. En estas circunstancias, poner énfasis en la excepcionalidad de la situación iniciada en mayo de 1808 y apelar a la legitimidad «popular» formaba parte de una estrategia para asegurarse el control sobre el órgano de gobierno central frente a las pretensiones del Consejo de Castilla una vez evacuada la capital por los imperiales.
Читать дальше