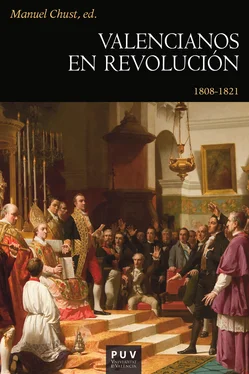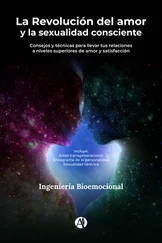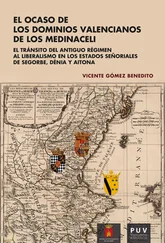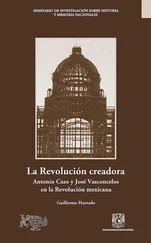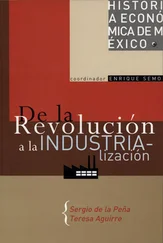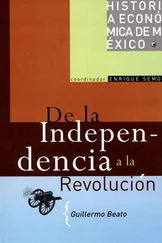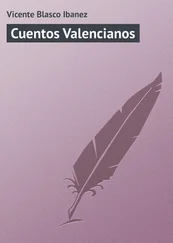En la segunda parte de su trabajo, buen conocedor de la historiografía, de la bibliografía y de las fuentes relativas a los diputados valencianos, este historiador desglosa una interesante agenda de investigación sobre los aspectos y temas que a su buen entender quedan por investigar de este periodo y de los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz, y de Madrid en particular.
Los dos siguientes capítulos están dedicados al nacimiento y evolución del ayuntamiento constitucional, a partir de los casos de la ciudad de Valencia y la de Castellón. El primer caso es abordado por Pilar Hernando, especialista consumada tanto en el periodo como en el tema municipal valenciano. Hernando se preocupa en señalar las características y competencias del ayuntamiento a partir del articulado de la Constitución de 1812. Plantea, además, la singularidad del caso valenciano, su problemática, la decidida actuación del consistorio en sancionar y publicar la Carta doceañista y en darla a conocer a los valencianos, las penurias económicas de las primeras corporaciones, sus primeras medidas y acciones y, en especial, su actuación contra aquellos colaboradores del régimen napoleónico. Es evidente que todo el estudio está enmarcado en la etapa final de la guerra contra el ejército francés, que aunque en retirada, sin duda mediatizará el nacimiento del consistorio municipal.
Por su parte, Sergio Villamarín plantea sucintamente un estado de la cuestión de los estudios que se han realizado en la ciudad de Castellón de fines de siglo XVIII hasta la guerra de la independencia. Villamarín realiza un inédito recorrido de los avatares de la ciudad durante la guerra hasta el establecimiento del primer ayuntamiento constitucional, tras la salida de las tropas francesas. En este sentido, se ocupa de su composición, de sus primeras medidas, de sus contradicciones así como del desenlace y vuelta a un ayuntamiento de antiguo régimen tras el decreto de 4 de mayo de 1814.
Es notable señalar que, en estos años de actos bicentenarios, ninguno de los dos consistorios haya sido capaz de señalar en su agenda conmemorativa –es decir, de recordar y valorar y no necesariamente celebrar– su acta de nacimiento, su surgimiento como ayuntamiento de un estado liberal.
Es sabido, tal y como ambos estudios plantean, que los artículos constitucionales relativos a los ayuntamientos provocaron toda una revolución municipal. Las viejas corporaciones locales del absolutismo dejaron paso a la creación de nuevos ayuntamientos en función de la población y no del derecho privilegiado que se le otorgaba en el Antiguo Régimen al monarca para crearlos. Así, tras la proclamación constitucional de la Carta de 1812, la ruptura con el Antiguo Régimen en el caso de los cabildos fue evidente. Por lo tanto, asistimos al alumbramiento de los orígenes del ayuntamiento actual. Y otro tanto podríamos decir de las diputaciones provinciales. En una coyuntura de deterioro de la credibilidad de las instituciones democráticas, desgraciadamente, hubiera sido un buen momento para reivindicar este origen, esta conquista de la ciudadanía desde «abajo», desde el municipio. ¿Sabrán sus representantes municipales?, es decir, nuestros representantes, ¿cuándo surgió, cómo nació la institución en la que ocupan su cargo? ¿quiénes fueron sus antecesores, qué problemas tuvieron? Ahora, en este libro, tienen una buena ocasión para ello. Si les interesa, claro.
Y tras la creación de instituciones tan importantes como los ayuntamientos, Pilar García Trobat se adentra en otra institución clave en la revolución liberal valenciana en este sexenio, como fue la Universidad de Valencia. Así realiza un excelente repaso de toda la situación revolucionaria liberal desde 1808 hasta 1814, a través de la evolución y composición de esta institución tan relevante. Y en ella, sus profesores y estudiantes van a ser muy activos en el devenir de los acontecimientos que afectaron a la ciudad, incorporándose a su milicia en la defensa de la urbe, participando en la creación de la Junta Congreso y teniendo mucha presencia en la proclamación de la Constitución de 1812, tras la salida de las tropas francesas en el otoño de 1813. Y qué duda cabe que en esta actuación destaca un nombre propio como Nicolás María Garelly. Éste fue uno de los protagonistas políticos del momento, a la vez que prestigioso académico por ser, entre otros méritos, quien creó la cátedra de enseñanza de la Constitución hasta su abrogación tras el decreto fernandino de 4 de mayo de 1814. Esto es, los orígenes del derecho constitucional.
Y de una institución creada por el Antiguo Régimen y revolucionada por el Estado liberal, a otra, la Inquisición, que será abolida. Así, Fernando Peña se adentra en el estudio de la participación de los diputados valencianos en el debate de las Cortes acerca del decreto de abolición de la Inquisición. Esta propuesta de decreto abolicionista fue el vértice del encono cada vez más agudizado, en especial tras la sanción de la constitución, entre los diputados «serviles» y los liberales. Y en esas posiciones y en ese debate, dos diputados valencianos sobresalieron. Por una parte, Francisco José Borrull, partidario de su mantenimiento y, por otra, Joaquín Lorenzo Villanueva, una de las voces más distinguidas del liberalismo doceañista y de la abolición de la Inquisición.
Pero la revolución generó también la contrarrevolución. Así se gestó una oposición contra el liberalismo que se desarrolló en las Cortes, en la prensa, en el ejército, en grupos privilegiados, en el púlpito y entre sectores populares que acabó canalizándose y triunfando en un golpe militar en 1814. Contrarrevolución, inherente a la revolución, que estudia Pilar Hernando a partir de las raíces intelectuales de fines del siglo XVIII desarrolladas en el seno parlamentario de las Cortes en Cádiz y que supo trascender a las capas populares. Con todo, el caso valenciano, para Hernando, no fue singular del resto de provincias peninsulares, si bien albergó ilustres figuras de la reacción.
Y tras el triunfo de la reacción en 1814, la vuelta al liberalismo en 1820. De este modo, esta obra se cierra con el estudio que realiza Ivana Frasquet acerca de las Cortes en Madrid de los años veinte. Qué duda cabe que la situación revolucionaria liberal-burguesa de 1820-1823 tuvo otro escenario distinto a la década anterior. La coyuntura de guerra dio paso al triunfo de la cruzada absolutista del Congreso de Viena. En este caso, Frasquet se adentra en el estudio de la importante actuación que tuvo el diputado valenciano Vicente Sancho en cuanto a impedir que los diputados suplentes americanos pudieran permanecer en las Cortes una vez estuvieran presentes los propietarios. El tema no era baladí, pues suponía una de las cuestiones clave sobre el derecho a la representación de los americanos, que se arrastraba desde las Cortes de 1810. Y además, en 1820, con buena parte de los territorios americanos insurreccionados o ya independizados, este decreto afectaba directamente a los representantes de los dos grandes virreinatos como Nueva España y Perú.
Por todo ello, este trabajo compila buena parte de las investigaciones actuales sobre algunos de los protagonistas valencianos y los hechos más relevantes que acontecieron en las dos primeras décadas del Ochocientos en torno a ellos. Es también una deuda con los maestros cuyas citas encabezan estas páginas. A ellos dedicamos no sólo las páginas que siguen sino nuestro recuerdo y admiración por iniciar un camino que, cuatro décadas después, sigue abriendo sendas para recorrer.
Nota: Este libro es fruto de los Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2009-08049 y del Plan de Promoción a la Investigación de la UJI P11B2009-02.
LAS JUNTAS PROVINCIALES Y LA ARTICULACIÓN NACIONAL DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1809)
Читать дальше