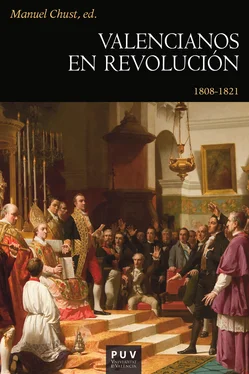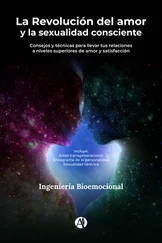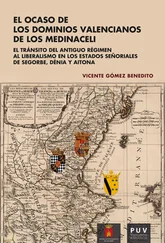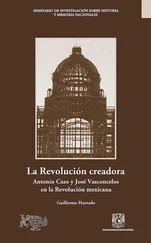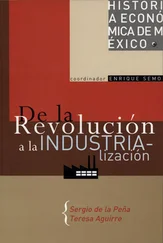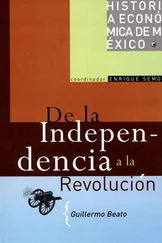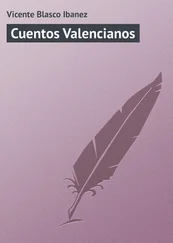Así, para esta historiografía dominante, 1808-1814 fue una guerra nacional , entre la nación española y el ejército nacional francés. El foco del nacionalcatolicismo segó cualquier interpretación social, omitió cualquier conflicto que no fuera el inter-nacional, la falacia explicativa de la «invasión» –agresión– triunfó.
Sabemos que esta tesis empezó a ser cuestionada a fines de los años sesenta y principios de los setenta. Los estudios de Miguel Artola, Josep Fontana, Alberto Gil Novales, entre otros, comenzaron a rescatar aspectos laminados por la historiografía franquista. Las interpretaciones históricas se complejizaron. Si el franquismo político y social se resquebrajaba, otro tanto pasaba en la historiografía y en la universidad.
La llegada, clandestina, en las trastiendas de las librerías, de lecturas novedosas fue un hecho desde fines de los sesenta. La desprestigiada historia política de estos momentos, empezó a dar paso a una atractiva historia económica y social. Las lecturas de autores del materialismo histórico, desde los clásicos hasta los coetáneos, fueron notables. Y, entre ellos, un libro –de difícil y complicada lectura– sobresalió: La transición del feudalismo al capitalismo de los Dobb, Sweezy, Takahashi, Hill, Hilton, etc. No nos prodigaremos en este tema, por otra parte, ya reseñado.
Pero esta «revolución historiográfica» no se produjo únicamente en los centros universitarios de Madrid y Barcelona. La Universitat de València se convirtió también en uno de los epicentros de la renovación historiográfica. Sin duda 1971 fue una fecha histórica, en cuanto a eclosión cuantitativa y cualitativa de la renovación historiográfica. Fecha en la que se celebró el I Congrés d’Història del País Valencià –primero y último. Para ello, solo hace falta repasar la nómina de sus participantes y su devenir posterior.
Pero también en cuanto a la lectura de tesis doctorales estos principios de los años setenta fueron pródigos. En especial, dos de ellas, relacionadas con la temática de este libro, cobraron suma importancia y trascendencia historiográfica en cuanto a los planteamientos de una revolución burguesa y/o liberal en España, desde el caso valenciano, así como su periodización. Sin desmerecer a las demás tesis doctorales y a sus autores, los nombres de Enric Sebastià, cuya tesis se leyó en noviembre de 1971, y de Manuel Ardit, en noviembre de 1974, son representativas de esta renovación historiográfica, significativa de los ecos de un auténtico 68 historiográfico valenciano .
Y no fue fácil en los años sesenta y setenta estudiar, investigar, hablar de revolución, rebeliones o revueltas, campesinas o urbanas, de liberalismo, elecciones, constituciones o debates parlamentarios, de decretos abolicionistas de la tortura o de la Inquisición, aunque todos ellos se situaran en el siglo XIX. Todos podían resultar temas inequívocamente atractivos, pero no exentos de problemáticas, en un sentido amplio, durante el franquismo. Las razones son obvias. A la altura de principios de los setenta, si bien se podría desear por la mayoría, más que adivinar, nadie sabía el desenlace que iba a acontecer unos años después. Otra cosa es la dulcificación interpretativa de estos momentos trasladada a posteriori a finales de los años setenta.
Desde aquí, in memoriam , nuestro pequeño homenaje a ambos. Y a tod@s aquell@s que, de forma más o menos anónima, contribuyeron desde su esfuerzo y lucha desde la historia a rescatar la democracia en los años setenta y ochenta.
DESPUÉS DEL «FIN DEL MUNDO»
En los últimos años, antes de las celebraciones y conmemoraciones que comenzaron desde 2008, el estudio de este periodo, desde diversos ángulos y temas ha tenido unos nombres propios. Éstos son los que siguen estando vigentes después de pasadas las conmemoraciones. Los otros pueden verse ahora dedicados a «sus» estudios de «siempre» o a los temas de las siguientes conmemoraciones, tanto en sus manifestaciones académicas, como en las divulgativas, como en las literarias como en las históricas-literarias.
Es por ello que este libro ha salido, deliberadamente, descontextualizado de la catarata de publicaciones que se sumaron con mejor o peor suerte al torrente de fritos , refritos y lugares comunes y ajenos, de las miles de páginas publicadas desde 2008. Y lo hace porque sus autores, así como otros colegas fácilmente reconocibles por la homogeneidad temática de sus currícula vitae antes y después de 2008, han dedicado sus líneas de investigación a temas vinculados al periodo, o al periodo mismo. Es fácilmente demostrable. De esta forma, no estamos ante un estudio de aluvión, sino ante un libro de especialistas en esta temática.
Así, Josep Ramon Segarra se adentra en uno de los capítulos más interesantes de este periodo como es la formación de las juntas entre 1808 y 1809, en especial de la Junta de Valencia. Esta crucial temática ha sufrido un considerable olvido desde los estudios, en la década de los setenta y ochenta, de Miguel Artola, Antonio Moliner o Manuel Ardit para el caso valenciano. Solo rescatada en la obra, más reciente, de Richard Hocquellet y del propio Segarra. Éste profundiza en dos vertientes muy atractivas. Novedosas. Por una parte contrasta la diferencia entre el discurso esgrimido y lo acontecido en la realidad histórica. Para ello, Segarra, pone como ejemplo el importante y nodal concepto de Nación. Así lo analiza de una forma dinámica, en construcción, en evolución y alejada del estatismo que quizá ha presidido su análisis en los discursos de los debates de las Cortes en Cádiz, desconectados, muchos de ellos, del manejo del concepto en el legado del bienio juntero. Este es, quizá, el elemento más novedoso de su estudio. En segundo lugar, junto al análisis de las relaciones dialécticas Junta Central-Juntas Provinciales, destaca la investigación de las importantes relaciones bilaterales de dos de las juntas más importantes en la península, la de Sevilla y la de Valencia. Por último, Segarra no rehúye el abordaje de uno de los temas más controvertidos historiográficamente como es el surgimiento desde el movimiento juntero de las propuestas, sin mencionarlas, de planteamientos federales, en contraste y en pugna, con el liberalismo centralista de buena parte de diputados liberales peninsulares en las Cortes en San Fernando, Cádiz y Madrid.
Como complemento al anterior estudio está la investigación de José Antonio Pérez Juan sobre la Junta Congreso de Valencia en 1810. Esta institución, un tanto desconocida más allá de la composición de sus miembros, surgió de la motivación del comandante general Bassecourt para instalar una en el Reino de Valencia a imitación de la de Cataluña. De esta forma, Pérez Juan bucea en la documentación del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Histórico Provincial de Cádiz para aportar información neurálgica sobre las relaciones de la Junta Congreso de Valencia y las demás juntas. Muy interesante es no solo señalar sino también indagar, tal y como lo hace Pérez Juan, en el surgimiento de esta Junta Congreso en el mismo momento de instalación de las Cortes en San Fernando, aunque ésta siempre mantuvo un respeto por la cámara gaditana. Sin duda, el eje central del trabajo lo constituye el análisis del reglamento de la Junta Congreso, en especial para poder comprender mejor el funcionamiento de la misma y sus atribuciones.
El tercer capítulo, firmado por Germán Ramírez Aledón, evalúa histórica e historiográficamente la producción de los diversos bicentenarios en tierras valencianas. Y para ello, el autor lo divide en dos partes. En la primera hace un recorrido, muy pertinente, por las distintas actividades de celebración y conmemoración de los diversos bicentenarios en 2008, 2010 y, especialmente, en 2012 tanto en actos, congresos como en publicaciones y exposiciones. El balance de Ramírez Aledón es concluyente. El tratamiento de estos bicentenarios fue muy desigual. Bicentenarios que estuvieron prácticamente monopolizados, incluso mediante una ley de la Generalitat Valenciana –más efectista que efectiva– por el bicentenario de la Constitución de 1812. Con todo, es muy notable la ausencia conmemorativa de instituciones públicas que debieron estar implicadas, en especial porque su acta de nacimiento radica en los artículos constitucionales, como es sabido…o ¿no tanto? Recorrido conmemorativo que sirve a Ramírez Aledón para hacer un necesario repaso de la historiografía especializada desde los años sesenta, en donde, tal y como otros autores también señalan, la obra de referencia es la tesis doctoral de Manuel Ardit, hasta la actualidad.
Читать дальше