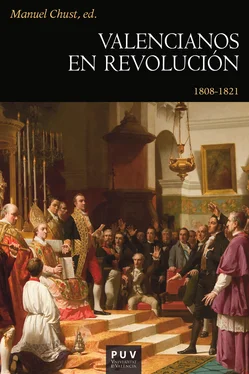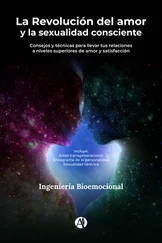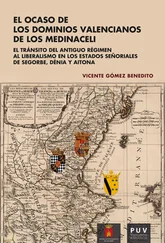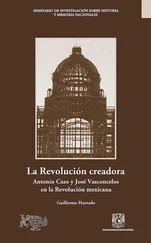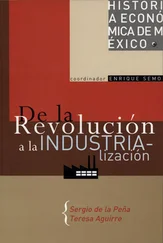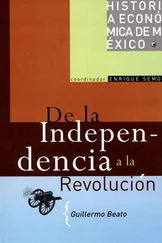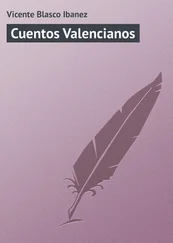Josep Ramon Segarra Estarelles
Universitat de València
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS JUNTAS PROVINCIALES?
En la historiografía sobre la Guerra de la Independencia las juntas provinciales han arrastrado cierta invisibilidad. Se podrían aducir diversas razones que ayudarían a comprender esta aparente mediocridad y que son rigurosamente contemporáneas a los acontecimientos. Por un lado, las juntas fueron unas instituciones improvisadas en la primavera de 1808 en un momento de vacío de poder, en cierto modo nacidas por accidente y, además, en general tuvieron una trayectoria conflictiva y discontinua. Por otro lado, desde una perspectiva liberal, a partir de 1811 la actuación de estas corporaciones quedaba oculta detrás del protagonismo de las Cortes y del debate político que tuvo lugar en su seno. Más allá del valor patriótico otorgado a la presunta espontaneidad de los primeros momentos del alzamiento, las juntas podían ser vistas, en el mejor de los casos, como unas dignas predecesoras de las Cortes o, en el peor, como obstáculos «provincianos» al avance de las grandes ideas de emancipación y libertad. 1
En cierto modo, la historiografía no ha escapado del todo a la lógica de estas visiones. Más allá de trabajos muy meritorios de carácter erudito, las juntas no han sido objeto preferente de los historiadores. 2 En las obras de carácter general sobre la crisis de la monarquía, la referencia a las juntas provinciales ha sido habitualmente un elemento clave para evidenciar las características del alzamiento patriota de mayo de 1808 y, como mucho, para explicar la articulación de la Junta Central en septiembre de ese mismo año. Pero, a partir de este punto, el protagonismo se desplaza a los debates políticos en el seno de la Central y, después, a los debates parlamentarios en las Cortes de Cádiz, y el resto se confunde en un ruido de fondo, unas «agitaciones de las provincias» más bien incoherentes sin valor político propio.
En este sentido, ha sido enormemente influyente el paradigma interpretativo que deriva de la obra clásica de Miguel Artola, una obra fundamental en la medida que puso de manifiesto la trascendencia del liberalismo en la articulación del proyecto de nación española. Pero, probablemente por eso, es una obra que tiende a ver en el liberalismo la manifestación del descubrimiento de una nueva sociedad (y de una nueva época) y en el patriotismo liberal la realización del «viejo sueño» de una nación, la española, que parece explicarse a sí misma. En el análisis que deriva de este paradigma se acaba confiriendo todo el peso de la argumentación al resultado final del proceso: si de las Cortes de Cádiz se siguió un proyecto de nación soberana concebido en términos unitarios, entonces el «momento provincial» de 1808 a 1811 puede ser acotado y minimizado. Así, por ejemplo, el debate sobre un presunto «federalismo» en la actuación de las juntas provinciales o el tipo de reivindicaciones –nacionales y regionales a la vez– de algunos diputados son descartadas como «históricamente» incoherentes e irrelevantes. 3 En la medida que serían planteamientos lógicamente incompatibles entre sí, se excluye aquel que no coincide con el resultado final del proceso. No se trata de discutir aquí un punto que parece claro: la concepción unitaria de nación era, en efecto, característica del primer liberalismo español. De lo que se trata más bien es de señalar que una perspectiva historiográfica que asume de manera acrítica esa nación liberal como eje teleológico del análisis renuncia a dotar de significado fenómenos –aparentemente–contradictorios. Como es sabido, la obra de Miguel Artola respondía en los años cincuenta del siglo XX, a una historiografía reaccionaria que, precisamente, encontraba en las regiones un fondo de tradiciones extrañas al liberalismo (pero no a cierta idea nacionalcatólica de España o de las Españas), pero eso no quita que la perspectiva «liberal» que asumía este historiador arrastrase importantes adherencias de un relato nacional con raíces en el mismo patriotismo decimonónico. 4
Respecto a esta visión, la historia social desarrollada a partir de los años setenta supuso una renovación importante, en la medida que centró el análisis en los conflictos sociales haciendo especial énfasis en las luchas «antifeudales» y la relevancia de los intereses materiales que, en cierto modo, el lenguaje patriótico estaría encubriendo. A este respecto, la obra, todavía imprescindible, de Manuel Ardit resulta ejemplar por la lectura social de la revolución y por su capacidad para perturbar el relato clásico elaborado por los propios liberales decimonónicos. 5 Una de las aportaciones más enriquecedoras de la historia social de la Guerra de la Independencia ha sido, en nuestra opinión, poner de manifiesto la discrepancia entre el proyecto nacional de la elite política y el patriotismo popular de orientación local y limitado territorialmente. Esta apreciación fue planteada por Pierre Vilar en un artículo extraordinariamente sugerente por su matizado análisis del vocabulario patriótico y por las cuestiones que dejaba abiertas. 6 En efecto, tomar en consideración la diversidad de patriotismos de 1808, y en cualquier otro momento histórico, es cada vez más un requisito para el análisis de los procesos de nacionalización, como ya han planteado numerosos estudios internacionales. 7 Sin embargo, en nuestro ámbito historiográfico la historia social no se ha caracterizado precisamente por explorar esta línea de investigación. Al desplazar el foco del análisis a la «realidad» social y al juego de los intereses, se ha tendido a perder de vista la importancia de los discursos políticos y patrióticos y, especialmente, el discurso de nación española.
Ahora bien, a pesar de lo que pueda parecer, dejar de lado el análisis de la retórica patriótica en el estudio de la Guerra de la Independencia o de otros fenómenos contemporáneos no es garantía de que el trabajo del historiador quede al margen de las implicaciones nacionales o identitarias. Sin ir más lejos, como ha dicho Ferran Archilés, la obra más importante de Pierre Vilar, Cataluña dentro de la España moderna , no dejaba de abordar la construcción de la identidad (nacional) catalana y, con ello, implícita o explícitamente, avalaba una determinada lectura (pesimista) sobre la articulación de la identidad (nacional) española. 8 No en balde, muchas de las aportaciones de la historia social han podido servir de fundamento para estudios sobre la construcción de la identidad nacional española durante el siglo XIX que tienden a ignorar la importancia del discurso liberal de nación, reduciéndolo a la ilusión ingenua de unas «élites modernizadoras» aisladas del pueblo. 9 Esta lectura no solo ignora la historia misma del principal discurso de nación en la España del siglo XIX sino que, además, ve en el protagonismo popular la manifestación de prejuicios religiosos y «localistas».
Parece claro que deshacerse de las implicaciones nacionalistas cuando se trata de historiar el acontecimiento al cual nos referimos no es fácil y, claro está, no es una cuestión que dependa del objeto de estudio sino del marco metanarrativo que sirve al relato de los historiadores. Pero si nos planteamos seriamente la responsabilidad intelectual del trabajo del historiador no deberíamos desentendernos del problema, y la cuestión de fondo es la centralidad del discurso de nación en los paradigmas que empleamos en nuestra disciplina. En nuestra opinión, si estudiamos el proceso político que se abre en 1808 no podemos ignorar el discurso liberal de nación española (que se comenzó a articular entonces) sin mutilar un contexto histórico extraordinariamente complejo. Como ha planteado Ferran Archilés, el reto consiste más bien en descentrar el discurso de nación no en ignorarlo. 10
Читать дальше