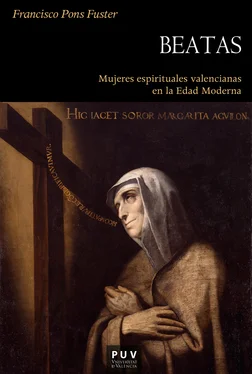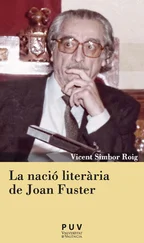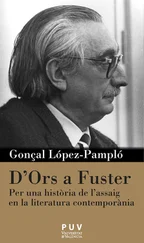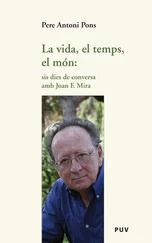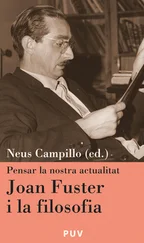El final de su reflexión era evidente. Unas y otras eran culpables por igual. Las beatas porque, sin trabajar, pretendían vivir de su fama de santidad con el socorro y sustento de los demás. Las mujeres ricas porque, con el pretexto de sus limosnas, forzaban a las beatas a cometidos que ellas de ninguna manera podían saber con certeza. Pero fray Antonio iba un poco más allá, atribuyendo todas estas situaciones a una realidad social que aceptaba y fomentaba la superchería, la religiosidad extremada, las visiones de todo tipo y de la que no eran culpables solo las mujeres de una y otra condición, pues en ella estaban involucradas desde las más altas instancias de la monarquía, la jerarquía de la Iglesia y los eclesiásticos y hasta el pueblo llano.
Estamos en un siglo tan lamentable, que se cuentan las revelaciones en los estrados y por las calles, sin que basten para escarmiento tantos embustes como cada día se descubren. […] No habría tantas beatas engañadas, si no hubiese tantas señoras simples que las enredan. Harto mejor harían cierto las señoras, si a las beatas les diesen limosna, y alguna cosa que trabajar de sus manos en el retiro de sus propias casas, pagándolas su trabajo, para que en parte comiesen de la mesa del Señor, y en parte del sudor de su rostro, conforme a la piadosa penitencia que nos dio nuestro benignísimo Dios, por el grave desacato de nuestros primeros Padres, de quienes heredamos el pecado original. 17
Los ejemplos analizados con anterioridad señalaban que las beatas no eran en general mujeres ociosas, sino que trabajaron para ganarse su sustento, y que en muchas ocasiones lo hicieron a costa de grandes sacrificios personales. Pero es evidente que algunas de ellas utilizaron su condición de beatas para proyectarse socialmente y para conseguir fama por su forma de vida religiosa y espiritual. Esta acusación, que se ha utilizado muchas veces para desprestigiarlas de modo general, no puede esgrimirse en su contra, pues era perfectamente legítima y ellas la utilizaron como un modo de hacer ver a la sociedad que, siendo mujeres, estaban tan capacitadas como los hombres para ser protagonistas de sus propias experiencias espirituales. 18 También como una forma de reivindicar que, a pesar de todas las cortapisas que se encontraban, de todos los recelos con los que la sociedad las contemplaba, de los pocos espacios que se les reservaba para desarrollar su personalidad, al menos en la religiosidad y en la espiritualidad, espacio social pero a la vez íntimo, tenían la posibilidad de crear su propio mundo y de hacerlo comprensible a los demás. 19 De un modo u otro, las beatas estaban feminizando la religión, pues si, como antes se ha dicho, no podían ser célebres como los hombres en las armas y en las ciencias, al menos sí podían competir con ellos en el camino de la santidad. Y a este tercer camino, aunque fuera a contracorriente, pero aprovechando los estrechos límites que se les fijaban, no quisieron en modo alguno renunciar. 20
Se ha hecho referencia a la presencia de bienhechores, protectores o benefactores en las vidas de las beatas y se han citado cuatro casos; de uno de ellos, el referido a la beata Beatriz Ana Ruiz, se han dado ya algunos detalles, pero ahora interesa analizar con un poco más de detenimiento los otros tres.
Elena Martínez tuvo como bienhechor a don Francisco Calderón. Este acudió a Valencia a las cortes de 1604 acompañando al rey Felipe III y a su hijo don Rodrigo Calderón, valido del duque de Lerma. Visitó el convento de san Juan de la Ribera. En la iglesia del convento se encontró con la beata, de la que había oído reseñar «su gran virtud, y singular espíritu». Quiso hablarle, pero ella rehusó hacerlo, pues no contaba con la autorización de su prelado. Pero don Francisco averiguó que su confesor era Fray Antonio Sobrino, a quien seguramente conocía de la Corte, y le pidió que la autorizara a comunicarse con él. Así se hizo, y ella le habló «con tan gran modestia, dulçura de espíritu, y muestras de la divina luz, que era el interno móbil, que dirigía sus palabras, y acciones, que el Cavallero quedó muy prendado». Le ofreció un bolsillo lleno de reales de a ocho y escudos, pero la beata Elena quiso rechazarlo y su confesor la obligó a aceptarlo. Después, conociendo don Francisco Calderón sus necesidades, le envió una nueva cantidad de reales y quiso comprarle una casa, pero ella no se lo permitió, por lo que aquel le puso a censo 300 escudos para que con el rédito alquilara una. Además, mientras vivió le remitía todos los años desde la corte 100 ducados. 21 Así pues, por los pocos datos que se conocen, se evidencia que la beata fue un sujeto pasivo, pues no pidió nada, se comportó como siempre lo hacía y no alteró su cotidianeidad. Fueron pues los desvelos de su futuro bienhechor, ayudado sin duda por el confesor de la beata, los que la «forzaron» a aceptar la ayuda económica. No queda claro en la biografía si, a cambio de la ayuda, la beata se comprometió a predecirle situaciones futuras.
El bienhechor de Isabel de la Paz fue Gregorio Villanueva, «moço escriviente». Estaba casado y tenía varios hijos y, viendo que Isabel estaba desamparada, le compró una casa. Le mintió a su mujer, pues le dijo que la beata le pagaba cien reales de alquiler. Después, «aviendo caído su muger enferma, y tratando con ella si gustaría de que aquella casa se la dexassen a la sierva de Dios de por vida sin interés alguno, vino bien en ello». Pero a la beata no le gustó esta decisión, aunque, curiosamente, muriendo la mujer «fue la sierva de Dios a darle al bienhechor el pésame, y juntamente la enhorabuena, diziendo: Alégresse, y gózesse en el Señor, como yo me alegro, y sepa que ya Dios le ha pagado a la buena Isabel Forner (que assí se llamaba la difunta) la caridad de averme dado casa, dándosela a ella en el cielo muy mejorada , de lo qual él quedó muy gozoso, teniéndolo por muy cierto, por dezirlo la Venerable Madre, que no afirmava lo que no supiera muy claramente». 22
Tras enviudar, Gregorio Villanueva quiso retirarse del mundo e irse a un desierto o hacerse religioso, pero afirma el biógrafo que la providencia no quiso, «porque no quedasse la Venerable Madre desamparada, y assí se determinó de perseverar en el mismo estado, hasta la muerte de uno de los dos, haziendo voto de castidad, y exercitándose en santas y piadosas obras». Durante treinta y cuatro años sirvió a la beata «como su mayordomo, provehedor, y criado». 23
La relación de Isabel de la Paz y Gregorio Villanueva provocó graves recelos en la ciudad de Murcia, sobre todo en algunos familiares del bienhechor, que no perdonaban a la beata que disfrutara de una casa que no era suya. Estos, «abrasados de embidia blasfemavan de ambos, diziéndole a él, que era un viejo loco, e hipócrita, y a la sierva de Dios otros mil oprobios; y amenaçándola, que sino dexava la casa, la avían de moler a palos, o cruzalla la cara, y otras vezes, que avían de pegar fuego a la casa, y quemalla viva». Además de esto trataron de poner mácula en la honestidad de la beata, «diziendo della, y su bienhechor, que estavan amancebados, y que aun los avían de passear por las calles de Murcia». 24
Isabel de la Paz, de familia conocida pero venida a menos tras la muerte de su abuelo y de su padre, vio agravarse su situación económica al morir también su madre y una tía suya con las que vivía. Ella no trabajó nunca, pues amparada por unos y por otros, jesuitas y franciscanos descalzos, se dedicó toda su vida a vivir de modo singular su espiritualidad. Fue en este sentido una mujer ociosa, que tuvo la suerte o seguramente la buscó, de encontrar a un bienhechor que, por las razones que fueran, decidió hacerse cargo de ella. Por tanto, en su caso, Isabel de la Paz se aprovechó para sus fines de la devoción de su bienhechor y utilizó su influencia sobre él para vivir con relativa comodidad, sin necesidad de trabajar.
Читать дальше