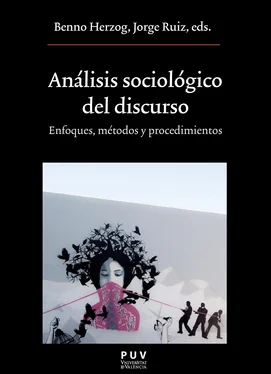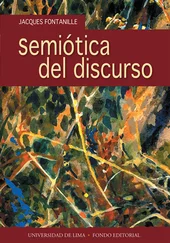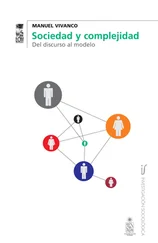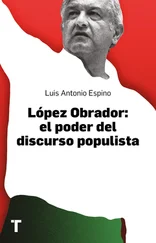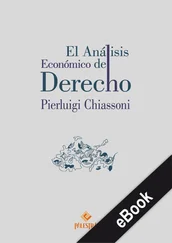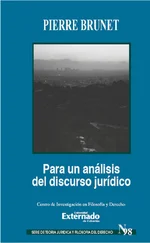Ahora bien, también existe una serie de definiciones que aluden al resultado del discurso. Así, Angermuller define por ejemplo discurso como «una relación comunicativa o de sentido producido mediante enunciados» (Angermuller, 2014: 75). Destaca aquí que la relación comunicativa o el objeto/tema no existe previamente a los actos de habla, sino que se crea a través de ellos. El discurso sería entonces esta relación específica o un sentido (social). El sentido , o los sentidos, no serían inherentes a los objetos, sino el resultado de un uso específico de signos. Estos pueden ser textos orales o escritos o todo tipo de signos no-lingüísticos. Una definición parecida ofrece Keller (2005) cuando entiende discurso como sentido compartido intersubjetivamente . Y Angermuller y Nonhoff ofrecen una definición más amplia de discurso específicamente para las Ciencias Sociales como «la producción de sentido social, entendido como representación, trasmisión y constitución simbólico-lingüística de objetos sociales en procesos comunicativos» (Angermuller y Nonhoff, 2014: 82).
Ahora bien, si antes hemos hablado de signos y comunicación que crean sentido social, no nos tenemos que limitar al ámbito lingüístico. Consecuentemente, Ruiz define en un sentido muy amplio discurso para la sociología como «cualquier práctica por la que los sujetos dotan de sentido a la realidad» (Ruiz, 2009). Ahora, también actos como pasear, cocinar o poner flores en un despacho pueden ser entendidos como actos comunicativos que dotan de sentido a una situación, un espacio o, en general, a un objeto social.
En este enfoque, los signos lingüísticos no necesariamente constituyen el centro de la atención. El lenguaje solo es un medio para llegar a otros objetivos, y estos objetivos suelen estar relacionados con los tres grandes tópicos de la investigación del discurso:
1. Saber , es decir, el sentido, los conocimientos y su relevancia práctica.
2. Poder , que solo raras veces es un poder personal sino que generalmente se entiende como un poder estructural, supraindividual.
3. Procesos de subjetivación , es decir, mecanismos y procedimientos que crean posiciones de sujetos en el campo social.
Una distinción que se puede hacer también respecto de la investigación empírica es entre discursos naturales y discursos provocados. Serían discursos naturales todos aquellos que se producen con independencia del/de la investigador/a. Debates parlamentarios, discusiones sobre la educación de los propios hijos/as o artículos periodísticos son solo algunos ejemplos de actos de habla que se producen con regularidad y que podrían ser objeto de un análisis del discurso. Por otra parte, a menudo los/as investigadores/as provocamos la producción lingüística haciendo entrevistas, grupos de discusión, grupos focales o utilizando otras técnicas de investigación social. En este caso hablamos de discursos provocados. Hay que advertir aquí que provocado no es lo mismo que creado por un/a investigador/a. Por un lado, siguen siendo los sujetos participantes quienes formulan palabras y frases, quienes crean y relacionan enunciados. Por otro lado, con frecuencia discurso hace referencia a algún tipo de estructura impersonal. Sería entonces como si el discurso hablase a través de los/as participantes de una investigación. En los macroenfoques hacia el discurso incluso se suele intentar abstraer la situación artificial de la creación de este tipo de textos –algo que por otro lado se le puede criticar–. Aquellos enfoques más cerca del análisis conversacional son los que en mayor medida se interesan y prestan mayor atención por la situación concreta, generalmente artificial, con sus micromecanismos de poder.
2. LIMITACIONES DEL DISCURSO
Ahora bien, con estas definiciones tan amplias que incluyen lenguaje, prácticas, texto, contexto, saberes y sus respectivas relaciones, se puede tener la sensación de que prácticamente todos los fenómenos de la vida social podrían incluirse de una u otra forma en un concepto de discurso. Por ello, en el análisis del discurso también nos debemos preguntar por los límites del discurso. Esto significa plantearnos dos cuestiones básicas: por un lado, qué no es discurso, es decir, para qué fenómenos sociales necesitamos otra terminología y otros enfoques teóricos para describirlos, y, por otro lado, que puede haber distintos discursos. Si no es lo mismo el discurso sobre la energía nuclear que el discurso sobre la excelencia académica, entonces debe haber delimitaciones entre los discursos, fronteras más o menos identificables que separen un discurso de otro. La segunda cuestión sería, entonces, qué constituye las fronteras de un discurso o qué diferencia un discurso de otro.
Quizá esta segunda pregunta sea más fácil de responder. Si un discurso está relacionado con unas reglas que producen conjuntos de enunciados –independientemente de si las reglas se definen por el contexto en que se producen, el objeto que constituyen, los saberes que crean, etc.–, entonces las fronteras del discurso son las fronteras del contexto, del objeto, del saber... Otro discurso se produciría entonces en otros contextos y constituiría otros objetos o saberes. Lo que en la teoría parece fácil en la práctica resulta casi imposible, ya que puede parecer que podemos casi arbitrariamente definir las fronteras. Podemos analizar el discurso político en el contexto de los parlamentos o podemos definir que el contexto incluye también otros escenarios en los que los/as políticos/as se pronuncian, como ruedas de prensa o programas de televisión. ¿Y quién dice que el contexto del discurso político solo incluye contextos en los que aparecen políticos/as? ¿No sería interesante incluir también en nuestra definición de contexto a actores no gubernamentales tales como medios de comunicación, ONG y la sociedad civil, y por tanto incluirlos también en nuestra definición de discurso político?
Los mismos problemas surgen cuando intentamos delimitar un discurso con referencia a un objeto (de saber). ¿Cómo delimitar por ejemplo un objeto como la energía nuclear? Este objeto tiene relaciones con el medio ambiente y la sostenibilidad. Tiene relación con el uso militar de la tecnología y, por tanto, con cuestiones de guerra y paz. Igualmente está relacionado con la soberanía energética y con los modelos de producción basados en el uso masivo de energía. Y también aparecen aspectos como la vulnerabilidad de las instalaciones frente a los desastres naturales o a los ataques terroristas. Además, cada uno de estos aspectos incluye una gran cantidad de nuevos subaspectos y ramificaciones.
En la práctica investigadora raras veces encontramos fronteras claras entre los discursos. Más bien encontramos un centro, definido por nuestro interés, y una serie casi infinita de aspectos relacionados. No existen delimitaciones naturales . Los/as investigadores/as tienen que justificar por qué establecen el límite de un discurso de una forma y no de otra, en plena conciencia de que otras delimitaciones son también posibles. Por ejemplo, resulta perfectamente posible incluir el antisemitismo como parte del discurso racista. Igualmente encontramos buenos argumentos para decir que el antisemitismo tiene otras reglas de producción diferentes al racismo y, por tanto, que se trata de dos discursos diferentes.
Si la pregunta por los límites de un discurso frente a otro siempre se muestra débil y está sujeta a la presentación de argumentos y reglas de producción, aún resulta más compleja la cuestión de qué no es discurso. ¿Qué espacio social no está construido discursivamente? A veces encontramos el discurso en singular como sinónimo de «dimensión simbólica o semiótica de la generación de orden social y cultural y de la producción de sujetos por antonomasia» (Angermuller, 2014: 75). Paradigmáticamente la famosa lección inaugural de Michel Foucault (1999) se llamó «El orden del discurso», y no tenía en mente discursos particulares, sino el discurso como (frágil) principio estructurante de lo social.
Читать дальше