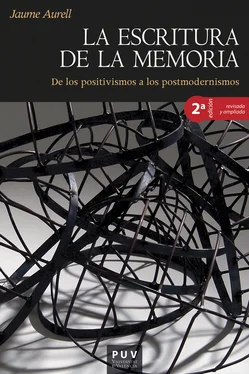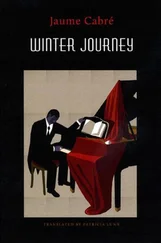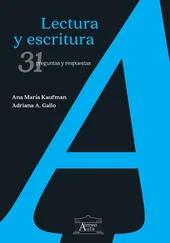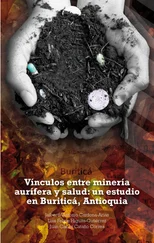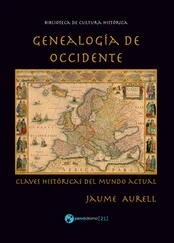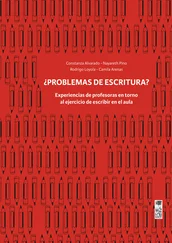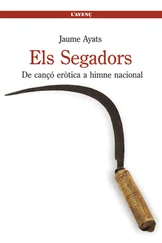Ciertamente, hay diversas acepciones del concepto historicismo , como las había del positivismo . Sin embargo, la idea central que subyace en todas ellas es la noción de que el mundo de los hombres está lleno de significados y de valores que pueden ser únicamente aprehendidos en un contexto histórico. Como consecuencia, el estudio del carácter histórico de los actos humanos requiere unos métodos específicos, diferentes de los de las ciencias humanas. Se comprende así la importancia que tiene este postulado en las estrategias disciplinares que dominan el panorama intelectual de Occidente: la divulgación del historismus germano en Europa y Norteamérica durante el siglo XX no sólo representan una extensión «geográfica» sino también «disciplinar», porque las tesis historicistas prevalecen en el análisis de las ciencias sociales y en el estudio de las leyes, de la economía y del estado.
El desarrollo de la sociología histórica durkheimiana en Francia y de la sociología comprensiva weberiana en Alemania en los años diez y veinte y la eclosión de los primeros Annales durante los años treinta, son las respuestas proporcionadas a la búsqueda de una mayor unidad e integración de la historia con las restantes ciencias sociales. Un proyecto que se renovará periódicamente a lo largo del siglo XX, como lo demuestra la reedición del artículo de François Simiand de 1903 por Fernand Braudel en 1960 en la revista Annales o el revival , quizás algo efímero, de los postulados de Max Weber en Francia en aquellos años, junto a la consolidación de la Escuela de Bielefeld en Alemania, en la que se logró un verdadero diálogo interdisciplinar.
Como consecuencia de las diferentes aplicaciones historiográficas de los positivismos, los historicismos y los marxismos, a principios del siglo XX, la historia tuvo que intensificar sus conexiones con las ciencias sociales, especialmente con la sociología. Poco a poco, los historiadores tomaron una mayor conciencia de la conveniencia de abrir su objeto de estudio a todas las manifestaciones de la vida de una sociedad en continuo dinamismo. El contexto principal en el que se dio esta apertura fue la Francia de comienzos del siglo XX, donde los modelos de la tradición positivista fueron radicalmente sustituidos por los de la sociología histórica de Émile Durkheim y los planteamientos teóricos de François Simiand. Ellos se propusieron el objetivo de implantar la sociología como una ciencia independiente y de demostrar las enormes posibilidades que ofrecía en el entero campo de lo que se estaba empezando a llamar entonces en Francia las «ciencias sociales».
Un instrumento muy eficaz para conseguir esta integración fue la revista Année Sociologique , iniciada en 1898, en torno a la cual se formó un grupo de investigadores con el afán de consolidar el trabajo de la joven disciplina de la sociología, tratando de incorporar algunos de los métodos históricos más tradicionales. A distancia de un siglo, todavía se pueden admirar la energía, el rigor intelectual y la capacidad de coordinar el trabajo en equipo por parte de todos los que colaboraron en aquel ambicioso proyecto común, aglutinados en torno a Émile Durkheim.
Un debate similar se produjo por aquellos años en Alemania, donde la tradición historicista clásica sufrió una análoga «sociologización» a través de la obra de Max Weber y Georg Simmel. Este último postuló una sociología a medio camino entre las ciencias sociales y la filosofía social. Esta equidistancia reflejaba con claridad la tendencia de los sociólogos alemanes hacia una interpretación racional hermenéutica y filosófica, en contraste con la investigación sociológica empírica típica de la tradición positivista francesa, sostenida por Comte o Durkheim. Max Weber es quizás el resultado más acabado de este equilibrio, al conseguir situar su obra en un eficaz ámbito «neutro», equidistante entre la sociología, la economía, la filosofía y la historia. En suma, la sociología empirística de Durkheim y la sociología comprensiva de Weber son el legado principal del positivismo, el historicismo y el marxismo del siglo XIX, en lo que hace referencia a los diálogos interdisciplinares en el ámbito continental.
Sin embargo, las relaciones entre la historia y las ciencias humanas y sociales no sólo afectaron al plano epistemológico sino también al institucional. Este dualismo tendrá unas repercusiones concretas, tanto en el debate metodológico de la historia con las ciencias sociales como en las estrategias seguidas por los historiadores. El debate entre historia y ciencias sociales precisa de un escenario , lo que provoca la extensión de esas discusiones al ámbito institucional. Las estrategias intelectuales van necesariamente acompañadas de las estrategias institucionales. El año 1903 se considera un importante punto de inflexión, con la publicación del artículo de Simiand «Méthode historique et science sociale». 12 Simiand reaccionaba frente a la rigidez de los planteamientos de Paul Lacombe ( De l’histoire considérée comme science , 1894) y frente a la excesiva polarización histórica de Charles Seignobos ( La méthode historique appliquée aux sciences sociales , 1901), quien excluía a la disciplina histórica de cualquier diálogo con las restantes ciencias humanas. La historia receló entonces de la filosofía de la historia, porque ésta había fracasado al no haber entendido el carácter anticientífico de los acontecimientos históricos y por haber querido explicar de modo similar las instituciones.
La progresiva profesionalización de las diferentes disciplinas, acelerada durante el último tercio del siglo XIX en Francia y Alemania, afectó de modo muy diverso a cada una de ellas. La reforma universitaria llevada a cabo durante la Tercera República en Francia, no se detuvo en la reorganización de las disciplinas enseñadas tradicionalmente en las facultades. También se preocupó por introducir nuevas disciplinas, especialmente las «ciencias sociales» que, en la época de entresiglos, estaban teniendo tanta aceptación. La geografía había encontrado rápidamente unas formas eficaces de institucionalización académica. La economía política empezaba a ser una disciplina independiente en las facultades de derecho. La psicología permanecía dividida entre las facultades de filosofía y medicina. La etnología estaba relegada como un aspecto de la historia de las religiones. Más o menos consolidadas, todas estas disciplinas sociales no nucleares, tenían su espacio en el mundo académico.
Sin embargo, la sociología, a pesar de su progresivo prestigio como el campo privilegiado de la unificación de las ciencias sociales, no tuvo este reconocimiento: su enseñanza se repartirá entre las facultades de literatura –anexa a la de filosofía hasta los años sesenta del siglo XX– y las de derecho. De ahí su definición de un organismo con una cabeza de gigante con cuerpo de enano, que hace referencia a su enorme influjo en las restantes ciencias sociales pero su escasa implantación institucional. 13 Esa falta de anclaje institucional explica probablemente la enorme influencia que tendrán durante esos años algunas revistas como la Revue historique de Gabriel Monod (1876), L’Année sociologique de Émile Durkheim (1898), la Revue de synthèse historique de Henri Berr (1900) o los Annales d’histoire économique et sociale de Marc Bloch y Lucien Febvre (1929): ellas suplirán la función que correspondería, en circunstancias normales, a instituciones como las universidades o los centros de investigación. La débil institucionalización de la sociología contrasta notablemente con el éxito intelectual y la proyección científica de la escuela durkheimiana.
Читать дальше