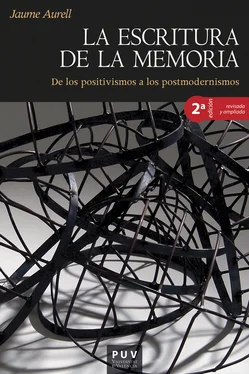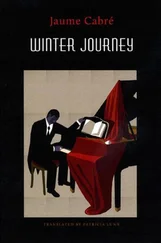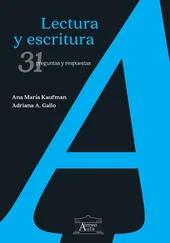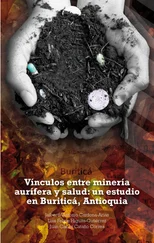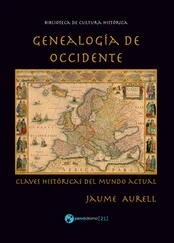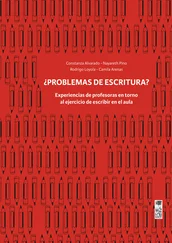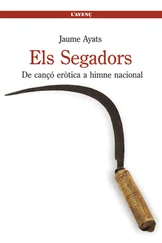Así ha sucedido a lo largo del siglo pasado con esos libros que todos los historiadores tienen como punto de referencia, independientemente de sus tendencias intelectuales o ideológicas, pero que en su momento fueron una arriesgada apuesta basada en renovadas metodologías: El otoño de la edad media de Johan Huizinga (1919), Los reyes taumaturgos de Marc Bloch (1924), El problema de la incredulidad de Lucien Febvre (1942), El Mediterráneo de Fernand Braudel (1949), La formación de la clase obrera de Edward P. Thompson (1963), El Domingo de Bouvines de Georges Duby (1973), la Metahistoria de Hayden V. White (1973), El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg (1976), El regreso de Martin Guerre de Natalie Z. Davis (1982) o Los ojos de Rembrandt , de Simon Schama (1999). 13
Todas estas obras, y tantas otras, supieron captar un momento irrepetible de la historiografía, actuando como precursores de nuevas tendencias y configurándose como jalones fundamentales del devenir del discurso histórico. Todo historiador debería conocerlas, independientemente de la parcela concreta que esté cultivando o de la corriente a la que esté adscrito, porque le permiten ahondar en el núcleo fundante de la creación histórica. Quizás por este motivo algunos tienden a considerar que no hay historia sino historiadores. Este enunciado encierra en sí un patente reduccionismo, porque se tiende a identificar la historia con la disciplina histórica, lo que genera incómodos equívocos, como sucedió con el intenso pero efímero debate generado por las tesis de Francis Fukuyama, tras la publicación de su El fin de la historia y el último hombre (1992). Sin embargo, es cierto que la disciplina histórica avanza a base de los textos que dejan por herencia los historiadores. Esos textos son las fuentes históricas secundarias de los historiadores, pero no por ello menos importantes. Al mismo tiempo, se convierten automáticamente en fuentes primarias para los estudios historiográficos y, por tanto, para la historia intelectual.
* * *
La historiografía ha ido evolucionando como subdisciplina de la historia, al socaire de una lectura cada vez más sutil de los textos históricos contemporáneos. Al historiador alemán Georg G. Iggers, junto al historiador francés Charles O. Carbonell, les corresponde el honor de ser considerados unos de sus fundadores. 14 Uno de los puntos culminantes de la evolución de la historiografía durante el siglo pasado fue la publicación, en 1973, del libro de Hayden V. White, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX . 15 El ensayo de White, con sus grandezas y miserias, se ve enriquecido por su trifuncionalidad epistemológica: se trata de un estudio de historia –en el ámbito de la historia intelectual–, de un estudio de historiografía –cuya fuente principal son los textos históricos del siglo XIX– y de un objeto historiográfico en sí mismo –porque se ha tomado en buena medida como punto de arranque del postmodernismo historiográfico.
La historia de la historiografía se inició con el estudio de los historiadores, sus libros, sus ideas, al socaire del impulso original de la historia de la ciencia, tal como se manifestó en las pioneras obras de Eduard Fueter o Herbert Butterfield. 16 Durante la segunda mitad del siglo XX, la historiografía dio un paso adelante en la reflexión teórica y se fue imponiendo el estudio de las epistemologías y de las corrientes intelectuales que condicionan un modo determinado de hacer historia. 17 Sin embargo, la historiografía no debe limitarse al estudio de la evolución interna de la disciplina histórica, sino que debe reflejar el contexto social, institucional y político en el que se desarrolla. Todos los historiadores conocen bien, por propia experiencia, el enorme influjo de su formación familiar, intelectual y académica en el modo de concebir la historia y en el modo de narrarla.
Todo ello remite al mundo del relativismo histórico, que es uno de los debates más presentes en el panorama historiográfico actual. Claude Lévi-Strauss y Karl Popper consideraron que la historia no puede ser del todo objetiva porque cada historiador posee un punto de vista y su obra tiene solamente validez para el tiempo y la cultura desde donde ha sido articulada. Lo único objetivo sería el consenso, establecido entre los académicos, de ciertas reglas y convenciones que hay que respetar en el momento de la escritura de la historia. Pero las cosas no parecen ser tan sencillas.
Es evidente que cada escuela histórica refleja la tradición y las condiciones culturales que la envuelven. Las transformaciones de los paradigmas que sustentan metodológicamente la disciplina histórica son inseparables de las mutaciones de los valores de la sociedad de la que forman parte. El desarrollo del historicismo clásico alemán estuvo intrínsecamente relacionado con la consolidación del estado prusiano decimonónico. El positivismo finisecular francés se impuso en un ámbito intelectual donde predominaba la deducción, en contraste con la tendencia a la inducción de la ciencia anglosajona. La consolidación del marxismo en el panorama intelectual de la posguerra estuvo en connivencia con la polarización del mundo en los dos bloques, por lo que se erigió en la principal arma ideológica del ámbito soviético.
Sin embargo, esto no debe llevar a pensar que el entorno determina completamente la narración histórica, porque entre el texto y el contexto hay una relación de complementariedad, no de predominio o de oposición. Esto lo demuestra el hecho de que ha prevalecido entre los historiadores un acuerdo en considerar que el adecuado tratamiento de la documentación es la base de una historia objetiva. Los resultados de esa rigurosa encuesta pueden ser presentados de muy diversos modos, según el paradigma con el que sean organizados, pero cuentan ya con una garantía de objetividad. Este acuerdo de mínimos en la objetividad histórica se debe a los historiadores decimonónicos. Aunque, también es cierto, éstos cometieron en ocasiones el error de dejar hablar a los documentos por sí solos, lo que parece insuficiente.
Sentada la premisa del lógico influjo, condicionante pero no determinante, del contexto sobre el texto histórico, cabe afirmar también, siguiendo el sentido común y la experiencia cotidiana, que el historiador es capaz de acceder a un conocimiento objetivo del pasado, siempre que cuente con las fuentes adecuadas. Esto es compatible con que existan tantas formas de reescribir ese pasado como historiadores en activo. El verdadero debate respecto a la objetividad histórica tendría que centrarse, en mi opinión, en la elección de los datos, en el modo de organizar la información y en la exposición del relato (en definitiva, en el momentum de la escritura), más que en una discusión excesivamente teórica en torno a la accesibilidad del conocimiento del pasado. Probablemente por este motivo hoy día hayan influido tanto en la historia planteamientos meta-narrativistas como el de los filósofos franceses Michel de Certeau o Paul Ricoeur. 18 Todo ello está expresivamente reflejado en el itinerario que marca el sentido de los títulos de dos tratados historiográficos de François Dosse: de la aparente desorientación de la disciplina histórica en los años ochenta (su «historia en migajas», publicado en 1987) a la función nuclear que hoy día tienen en su seno el relato y la narración (su «historia, entre la ciencia y el relato», de 2001). 19
En todo caso, el desacuerdo en tantos puntos de vista entre los historiadores y las escuelas históricas ha generado unos debates teóricos que han contribuido a su vez a aumentar considerablemente el rigor, la amplitud y la perspectiva histórica, tanto desde un punto temático como metodológico. En este contexto es donde se revela la verdadera utilidad del debate historiográfico, que puede parecer en ocasiones excesivamente teórico pero que, en realidad, contribuye enormemente a enriquecer el utillaje del historiador y, por tanto, beneficia a la entera disciplina histórica. Es algo que expresó a finales del siglo XIX, quizás inconscientemente, Lord Acton: «el pensamiento histórico es más que el conocimiento histórico» («Historical thinking is more than historical knowledge»). Los textos históricos, al fin y al cabo, pueden constituirse en sí mismos como testimonios y manifestaciones de una cultura determinada: una sociedad no se descubre jamás tan bien como cuando proyecta tras de sí su propia imagen.
Читать дальше