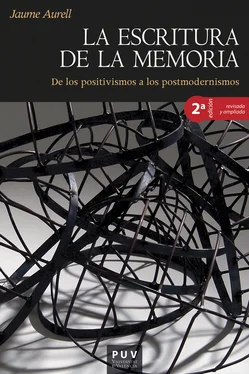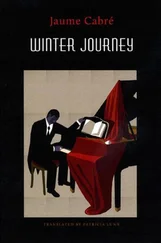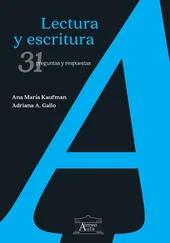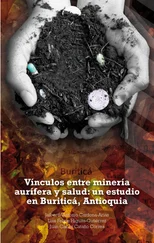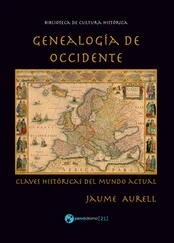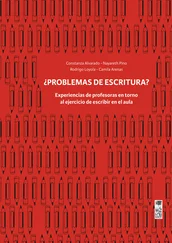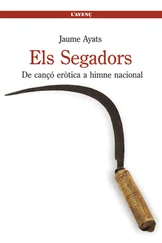Pero una década es mucho tiempo en cuestiones de historia intelectual que son las que, finalmente, gobiernan la evolución de la disciplina histórica, sus debates teóricos, la emergencia de nuevos temas y las transformaciones en sus metodologías y en sus epistemologías. Desde aquel lejano 2005, el panorama historiográfico ha entrado en una época que podríamos etiquetar de «post-postmoderna», se han consolidado algunas historias alternativas que empezaron considerándose marginales pero que ya han pasado a formar parte del núcleo central de la disciplina, y, finalmente, se han abierto muchos nuevos frentes teóricos y ámbitos temáticos, la mayor parte de ellos relacionados con el uso de las plataformas digitales, que no eran previsibles hace poco tiempo y que han promovido una efectiva democratización de la disciplina.
Estas eran cuestiones que era preciso tener presente en la nueva edición. Sin embargo, contando con la buena recepción de la primera, y para no romper la unidad del libro, he decidido dejar prácticamente intactos los capítulos I-IX, transformar el «Epílogo» en un nuevo capítulo X (que funciona como «bisagra» de las dos ediciones, puesto que trata específicamente de las transformaciones del propio postmodernismo) y, finalmente, incorporar dos temas completamente nuevos (los capítulos XI y XII), que relatan la evolución de la disciplina durante los dos primeras décadas del siglo XXI. Así, el capítulo XI versa sobre el desarrollo de las nuevas formas de la historia de la vida cotidiana (el análisis de la cultura material y la historia de las emociones entre ellas), la consolidación de la historia de género, y la eclosión de las historias alternativas como las historias subalternas y postcoloniales. El capítulo XII examina la emergencia de los nuevos géneros históricos asociados a las plataformas digitales, la expansión de las historias globales y de amplio alcance comparativo y, por fin, los estudios entorno a las relaciones entre la historia y la memoria, así como las «literaturas del yo» y su dimensión historiográfica.
Este modo de operar sobre la estructura anterior tiene la ventaja de que se preserva al máximo la coherencia cronológica que ya tenía la primera edición. La escritura de la historia es especialmente sensible a los cambios que se operan en el contexto. Por tanto, la historia de la historiografía, como cualquier otra subdisciplina de la historia intelectual, debe reflejar lo más exactamente posible la correlación cronológica que se produce entre la emergencia de las ideas y su contexto histórico específico. Así, el capítulo I está dedicado al primer tercio del siglo XX (con la crisis de positivismos e historicismos); el capítulo II a la época de entreguerras (con la fundación de los Annales); el capítulo III a las tres décadas posteriores a la posguerra (con la expansión de estructuralismo, marxismo e historia cuantitativa); el capítulo IV a la decisiva década de los 1970s (con la transición de los paradigmas de posguerra a la historia de las mentalidades); el capítulo V a esos mismos años 1970s (pero desde la perspectiva del estallido del postmodernismo y sus giros lingüísticos y antropológicos); el capítulo VI a los años 1980s (desde la perspectiva del giro narrativo); el capítulo VII a también a los 1980s (pero desde la perspectiva de la «crisis» de la historia); el capítulo VIII a las dos décadas finales de siglo (con el desarrollo de las nuevas nuevas historias); y el capítulo IX a la época de entresiglos (con la hegemonía del giro cultural). Como el lector comprobará, he procurado mantener esta precisión cronológica en los tres capítulos incorporados ahora, dedicados a las dos primeras décadas del siglo XXI: el capítulo X está dedicado a la crisis del postmodernismo, verificada en los primeros años del año dos mil; y los capítulos XI y XII a las nuevas formas de hacer historia que han surgido durante las últimas dos décadas.
Tal como me plantee en la primera edición, me ha parecido que lo más coherente era preservar un estilo más bien sobrio en el examen de los autores, las obras, las ideas y los conceptos historiográficos que se han desarrollado en los siglos XX y XXI, más que tratar de profundizar en cada uno de ellos. Con tantos datos disponibles hoy día, cualquiera que tenga un interés especial por alguno de los autores, obras o ideas analizadas en el libro puede seguir fácilmente su rastro o profundizar en los efectos que han tenido en la historiografía. Por tanto, el libro tiene por objetivo sobre todo realizar una narración sobria pero coherente de todas esas corrientes y tendencias en el marco de la evolución general de la historiografía en su último siglo, tratando de ponerlas en su específico contexto histórico e historiográfico para hacerlas más comprensibles.
Debo terminar esta presentación con tres agradecimientos, que se unen a los que apunté al inicio de la primera edición. En primer lugar, le estoy muy reconocido a Peter Burke porque el contenido de los nuevos capítulos introducidos en esta edición son fruto en buena medida del trabajo conjunto que realizamos para las páginas referentes a la historiografía contemporánea del libro Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico (Akal), del que también fueron autores Catalina Balmaceda y Felipe Soza. En segundo lugar, estos últimos años me he beneficiado notablemente de los debates y las ideas generadas en torno al proyecto de investigación interdisciplinar «Religión y Sociedad Civil», del ICS de la Universidad de Navarra, dirigido por la profesora Montserrat Herrero. Finalmente, mi agradecimiento al editor Vicent Olmos, por su infatigable impulso de una historiografía de calidad, que, sin perder rigor, al mismo tiempo conecte con las demandas y aspiraciones de una audiencia cada vez más exigente.
Pamplona, 29 de julio de 2016
INTRODUCCIÓN
LA FUNCIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA
Este libro pretende analizar el discurso histórico de los dos últimos siglos, siguiendo el hilo conductor de la escritura de la memoria. Los hombres no sólo viven, sino que se acuerdan de lo vivido y, con no poca frecuencia, tienen el atrevimiento de pasar de la memoria a la escritura. La sociedad entrega a los historiadores esa tarea y ellos se convierten en los fiadores de la memoria. La profesión histórica se convierte así en algo más que una profesión, porque encierra un compromiso personal y una proyección social nada despreciable. De este modo, los historiadores se constituyen en los «guardianes de la memoria», en una expresión que puede tener una connotación negativa pero que en la mayoría de los casos simplemente expresa una realidad. 1
El autor de este trabajo parte de la convicción de que se puede hacer una verdadera historia intelectual a través de los textos históricos. Ellos reflejan con extraordinaria claridad los contextos intelectuales e ideológicos de la época en que fueron articulados, con independencia de los datos que proporcionan del objeto que analizan. El Federico II de Ernst Kantorowicz, publicado en los años veinte, respondía al ambiente de una Alemania resentida y sedienta de caudillajes firmes. 2 La elección de la figura del soberbio emperador medieval era un reflejo de las inquietudes de la Alemania de los años veinte y treinta. Cuando la obra se reeditó en Alemania durante los años sesenta, el mismo autor se apresuró a mostrar su incomodidad, declarando que la obra debía ser revisada en su totalidad: los dramáticos acontecimientos desencadenados en Alemania durante los años cuarenta y su estancia en Estados Unidos durante los cincuenta habían transformado radicalmente sus convicciones intelectuales, ideológicas y políticas y, por tanto, su visión de la historia.
Los ojos del historiador se mueven siempre a dos niveles. Por un lado, son testigos directos de su mundo, están insertos en un contexto determinado, sufren las consecuencias de unos acontecimientos. Por otro lado, son capaces de trascender ese ámbito inmediato que les envuelve y tomar distancia, actuando como testigos activos más que como sujetos pacientes. Eso es lo que se trasluce de las dramáticas páginas autobiográficas de Marc Bloch sobre la Segunda Guerra Mundial, poco antes de ser fusilado en 1944 por los nazis, a causa de su actividad clandestina en la resistencia francesa. 3 De la misma intensidad son las experiencias de Pierre Vilar durante la guerra civil española, narradas muchos años después en su autobiografía intelectual. Ante aquel torbellino de violencia, que le sorprendió en Barcelona, lo único que pretendía el historiador francés era «observar todo con ojos de historiador». 4 Ambos actuaron, simultáneamente, como actores y como testigos de esas trágicas escenas. Por su compromiso cívico, no se mantuvieron inactivos ante el desarrollo de los acontecimientos. Por su formación histórica, fueron testigos excepcionalmente cualificados de unos hechos que vivieron con dramatismo e intensidad. 5
Читать дальше