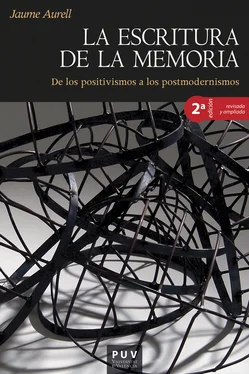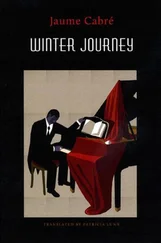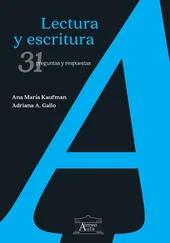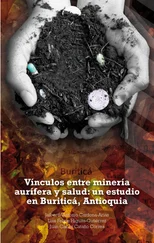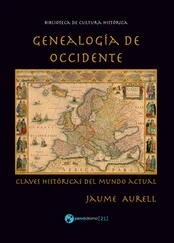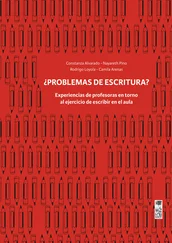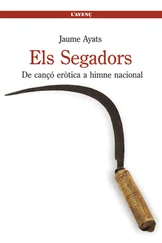1 Una expresión similar es utilizada, en su acepción menos positiva, por Ignacio Peiró Martín, Los guardianes de la historia. La historiografía académica de la Restauración , Zaragoza, 1994.
2 Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite , Berlin, 1927. Ver David Abulafia, «Kantorowicz, Frederick II and England», en Robert L. Benson y Johannes Fried (eds.), Ernst Kantorowicz: Erträge der Doppeltagung Institute for Advanced Study , Stuttgart, 1997, pp. 124-143.
3 Marc Bloch, L’étrange défaite; témoignage écrit en 1940 suivi de écrits clandestins, 1942-1944 , París, 1957.
4 Pierre Vilar, Pensar históricamente. Reflexiones y recuerdos , en Rosa Congost (ed.), Barcelona, 1997.
5 Pierre Nora (ed.), Essais d’ego-histoire , París, 1987; Jeremy D. Popkin, «Historians on the Autobiographical Frontier», American Historical Review , 104 (1999), pp. 725-748; James E. Cronin, «Memoir, Social History and Commitment: Eric Hobsbawm’s Interesting Times », Journal of Social History , 37 (2003), pp. 219-231.
6 Citado en Patrick Boucheron, «Georges Duby», en Véronique Sales (ed.), Les historiens , París, 2003, p. 227.
7 Por ejemplo, Giuliana Gemelli, Fernand Braudel , París, 1995 y Olivier Dumoulin, Marc Bloch , París, 2000.
8 Gabrielle M. Spiegel, The Past as Text. Theory and Practice of Medieval Historiography , Baltimore & Londres, 1997.
9 Georg G. Iggers, The German Conception of History. The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present , Middletown, 1968.
10 Ver su excelente síntesis de la evolución de la escuela de los Annales, Peter Burke, The French Historical Revolution. The Annales School, 1929-89 , Cambridge, 1990 (edición castellana: Peter Burke, La revolución historiográfica francesa: «la escuela» de los Annales 1929-1989 , Barcelona, 1994).
11 Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class , Londres, 1963.
12 Un ejemplo clásico de esta tendencia es el volumen de Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism , Londres, 1974.
13 Todas estas obras están recogidas en el ANEXO 2, donde se recoge una selección de las que son, a mi juicio, algunas de las obras históricas más representativas del siglo XX.
14 Sus obras más representativas en esta dirección son Georg G. Iggers, New Directions in European Historiography , Middletown, 1984 (1975) y Charles-Olivier Carbonell, Histoire et historiens. Une mutation idéologique des historiens français 1865-1885 , Toulouse, 1976.
15 Hayden V. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe , Baltimore & Londres, 1973.
16 Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, 1300-1800 , Londres, 1949 y Man on his Past. The Study of the History of Historical Scholarship , Cambridge, 1955; Eduard Fueter, Histoire de l’historiographie moderne , París, 1914.
17 La historiografía española puede congratularse, hoy en día, de ser uno de los ámbitos donde el debate propia y específicamente historiográfico tiene una mayor vitalidad. Este libro debe mucho a la riqueza de este debate y a las conversaciones mantenidas con sus principales protagonistas. Sus obras más representativas van siendo citadas en el momento oportuno.
18 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire , París, 1975; Paul Ricoeur, Temps et récit , París, 1983-1985, 3 vols.
19 François Dosse, L’histoire en miettes. Des «annales» a la nouvelle histoire , París, 1987 y François Dosse, Història. Entre la ciència i el relat , Valencia, 2001.
I. DE ENTRESIGLOS A ENTREGUERRAS:
EL AGOTAMIENTO DE POSITIVISMOS E HISTORICISMOS
En el cambio de siglo, la disciplina histórica dio síntomas de agotamiento, tras una larga época de predominio de los esquemas histórico-filosóficos del idealismo y el positivismo y los referentes ideológico-vivenciales del romanticismo. Los historiadores experimentaron una crisis respecto a las cosmovisiones que esos paradigmas representaban. Sentían que se tambaleaban sus fundamentos metodológicos. El agotamiento de los modelos teóricos surgidos en el siglo anterior produjo una sensación de crisis en la disciplina histórica. La edad de oro de los grandes teóricos y filósofos de la historia, como Hegel, Comte o Marx, había terminado. Los viejos paradigmas científicos decimonónicos fueron cayendo progresivamente en desuso, poniendo de manifiesto la radical oposición entre los métodos de las ciencias sociales y los de las ciencias experimentales. En los ambientes académicos, todavía se oían frases programáticas como la que en 1902 profirió John B. Bury: «La historia es una ciencia, ni más ni menos». 1 Sin embargo, pocos dudaban ya de que la historia estaba necesitada de una profunda revisión epistemológica.
Los nuevos historiadores, representados por Karl Lamprecht en Alemania y Frederick J. Turner en los Estados Unidos, reaccionaban contra los postulados del positivismo, que había reducido la historia a la búsqueda de leyes generales que explicaran científicamente el devenir histórico. Frente al positivismo generalizante de raíces comtianas, la nueva «escuela metódica» imponía un nuevo tipo de «positivismo», basado en la necesidad de la erudición y la crítica documental como base de la investigación histórica. 2 Propugnaban un retorno al hombre como objeto central del conocimiento histórico, que nunca puede ser reducido a fórmulas abstractas, sino que debe ser entendido en todo su contexto. 3 Se avanzaba de este modo en la profesionalización de la historia. Los historiadores decimonónicos que no se integraron en esta dirección, como Alexis de Tocqueville y Jakob Burckhardt, quedaron desconectados de las tendencias historiográficas imperantes y fueron marginados del mundo académico, aunque publicaran obras de notable calidad.
Las clásicas polarizaciones de la historiografía decimonónica perdieron toda su eficacia. Los historiadores intentaron crear, con el cambio de siglo, una metodología más flexible. Con ello pretendían superar el maniqueísmo decimonónico, que distinguía entre historiadores profesionales y amateurs ; entre románticos y empiristas; entre idealistas y positivistas; entre generalistas y especialistas. Las nuevas corrientes primaban un tipo de historiador que fuera capaz de aglutinar todas estas categorías, aunque ello fuera a costa de entablar un decidido diálogo con las restantes ciencias sociales, como sucedió en Francia con la sociología.
Al mismo tiempo, el patriotismo de los historiadores decimonónicos había puesto seriamente en duda la objetividad de la disciplina histórica. Las escuelas nacionales tenían un peso enorme en el devenir de la ciencia histórica. La escuela rankiana contribuyó decisivamente a la implantación de la historia como disciplina científica, pero no pudo detener su progresiva tendencia a la instrumentalización política y nacionalista de la historia. Como consecuencia, la generación de los historiadores prusianos anterior y posterior a 1870 –Droysen, Mommsen, Treitschke, Sybel– se hizo agente activo de la unidad alemana y, posteriormente, del pangermanismo. Análogamente, la escuela política francesa –Guizot, Mignet, Thiers– se decantaba por el estudio de las instituciones y de lo específicamente francés.
Jules Michelet (1798-1874), por su parte, arrancaba su Histoire de la République romaine. Introduction à l’histoire universelle (1831), declarando que Francia es «la que explicará el Verbo del mundo social». Su Historia de la Revolución Francesa , publicada entre 1847 y 1853, es un audaz intento de compaginar motivaciones políticas con epistemologías filosóficas. Éste sería el modelo que utilizaría la historiografía romántica finisecular para defender las tradiciones nacionales sin estado, como sucede en la Cataluña posterior a la Renaixença . 4 La guerra franco-prusiana creaba una polémica sobre los derechos históricos de Alsacia y Lorena, exclusivamente motivada por criterios políticos, en la que intervienen historiadores de la talla de Numa Deny Fustel de Coulanges (1830-1889) y Theodore Mommsen (1817-1903).
Читать дальше