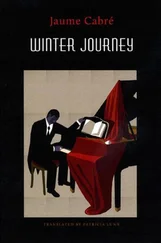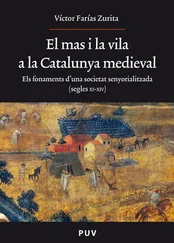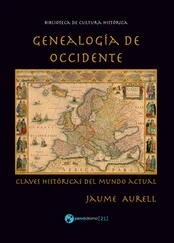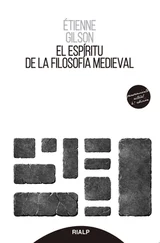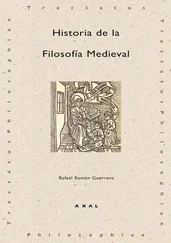Esto explica la potencialidad y la eficacia de las genealogías históricas. Este nuevo género histórico se divulga en Europa durante la segunda mitad del siglo XII como un instrumento privilegiado para consolidar el poder monárquico, basado en la transmisión dinástica y hereditaria. La creación de una tradición histórica requiere la demostración de una continuidad social y política. Así se recoge, por ejemplo, en la introducción de las Grandes Chroniques francesas, donde se justifica la construcción de esta gran obra histórica por las dudas suscitadas por algunos sobre la veracidad de la genealogía de los reyes de Francia, de sus orígenes y de la procedencia de su linaje. 38 Los condes de Barcelona encargan también su genealogía, cuando devienen reyes de Aragón, para codificar su nexo genealógico con los orígenes de la dinastía. Se conecta así con el fundador de la dinastía, Guifré el Pelós, mitificando su figura, magnificando su influjo político y social y legitimando su conexión con los reyes franceses, en contraposición de visigóticos e islámicos. 39 La enorme eficacia de estos textos queda así reflejada en las Gesta Comitum Barchinonensium , que se utilizó como referente histórico fundamental (un verdadero «canon») para el estudio de la Edad Media en Cataluña hasta bien entrado el siglo XIX. 40
La construcción de las genealogías es uno de los métodos más eficaces de unir pasado y presente, o al menos de contribuir a reducir al máximo sus distancias. Son una evidencia de la continuidad histórica, transmitida de generación en generación. Si las genealogías no existen o se han perdido, es preciso crearlas de nuevo. De ahí surgen, en muchas ocasiones, los personajes legendarios fundadores de las dinastías, como el caso de Don Pelayo para Castilla o de Guifré para Cataluña. Las genealogías representan, por otra parte, un nuevo modo de concebir el tiempo, que pasa a ser dominado por la dimensión dinástica, sustituyendo a los viejos Annales o a los Calendarios. 41 Al mismo tiempo, las genealogías de los siglos XII y XIII constituyen probablemente la primera secularización del tiempo en un contexto cortesano, porque las crónicas ya no necesitan remontarse a los tiempos bíblicos sino simplemente al fundador de la dinastía. La segunda y definitiva secularización del tiempo se produciría en los siglos XIV y XV, en un contexto ya urbano, al estallar la dicotomía entre un «tiempo mercantil» y un «tiempo eclesiástico», siguiendo la distinción hecha célebre por Jacques Le Goff. 42 A través de las genealogías el tiempo se humaniza, lo que lo hace más historiable.
DE LAS GENEALOGÍAS A LAS CRÓNICAS: TRANSFORMACIONES LITERARIAS Y MUTACIONES SOCIALES
Sin embargo, a mediados del siglo XIII las genealogías parecen haber perdido vigor. Habían sido muy eficaces para legitimar la existencia de las nacientes dinastías, pero eran insuficientes para fundamentar ideológicamente las políticas expansivas que todas ellas estaban llevando a cabo. La recuperación de la doctrina conocida como reditus regni ad stirpem Karoli Magni y su inclusión en el ciclo de las Grandes Chroniques francesas es bien ilustrativa al respecto. Todo ello se produce, sintomáticamente, durante el expansivo reinado de Felipe Augusto, a principios del siglo XIII. 43 Pocos decenios más tarde, Jaime I el Conquistador construye su gran epopeya, una crónica que narra paso a paso, de modo grandilocuente, las heroicas campañas militares de la expansión catalano-aragonesa frente a los musulmanes, sin detenerse excesivamente a considerar su genealogía y sin necesidad de remitirse al pasado remoto del fundador de la dinastía. 44
Lo que muestran todas estas mutaciones de la historiografía durante el siglo XIII es que las transformaciones literarias en los textos históricos están estrechamente relacionadas con los cambios sociales. 45 La textualización del pasado tiene una mayor eficacia en el momento en que las monarquías europeas están llevando a cabo una política expansiva agresiva. Es el caso de los Plantagenet en Inglaterra, los Capetos en Francia, los reyes de Aragón y la monarquía castellana. En este contexto, la vernacularización y la prosificación del texto histórico forman parte de la estrategia llevada a cabo por estas dinastías, encaminada a divulgar la historia y las gestas del pasado para consolidar y justificar las acciones emprendidas en el presente. La redacción de las monumentales Grandes Chroniques de Francia y la construcción del ciclo de las llamadas posteriormente Quatre Grans Cròniques de Cataluña son dos de las manifestaciones más sintomáticas de esta nueva orientación política de la historiografía medieval. El poder del texto histórico es tan grande en este momento que algunos monarcas llegaron a firmar personalmente sus crónicas, como en el caso de Jaime I el Conquistador de Aragón. Aunque todavía no se ha podido demostrar hasta qué punto fue su autor material o simplemente dictó unas ideas que fueron materializadas finalmente por los escribanos de la corte (probablemente más lo segundo que lo primero), aquí el dato importante es la forma autobiográfica que adquirió finalmente el Llibre dels Fets , la crónica del rey.
El texto histórico deviene, sobre todo a partir del siglo XII, un instrumento privilegiado para la consolidación de la cultura aristocrática y monárquica, aunque ambas utilizan procedimientos historiográficos muy diferentes. Junto a la vernacularización del texto histórico, se produce una elocuente prosificación. La emergencia de la prosa en sustitución del verso, de la lengua vernacular en lugar del latín, de la historia en lugar de la ficción, incrementa la credibilidad de la ideología aristocrática y monárquica. La prosa da una sensación de realismo mayor que el verso, que había sido utilizado hasta entonces para las narraciones épicas y de ficción. La lengua vernácula, cada vez más extendida, otorga a la narración histórica una flexibilidad mucho mayor que el latín. Tal como lo sintetiza Gabrielle Spiegel:
apropiándose de la inherente autoridad de los textos latinos y adaptando la prosa para la historización del lenguaje literario, la historiografía vernacular emerge como una literatura del hecho, integrando a un nivel literario la experiencia histórica y construyendo un lenguaje expresivo y narrativo, propio de la aristocracia. 46
1 Este capítulo está basado, en parte, en mi artículo «From Genealogies to Chronicles. The Power of the Form in Medieval Catalan Historiography», Viator 36, 2005, pp. 235-264.
2 Las relecturas históricas románticas de la época medieval histórica, muy típicas de la España liberal, han sido analizadas por José Álvarez Junco: Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX , Madrid, Taurus, 2011; Benoit Pellistrandi: Un discours national? La Real Academia de la Historia: entre science et politique (1847-1897) , Madrid, Casa de Velázquez, 2004; Stéphane Michonneau: Barcelona: memòria i identitat: monuments, commemoracions i mites , Vic, Eumo, 2002. En una cronología más extensa, ver el documentado estudio de Martín F. Ríos Saloma: La Reconquista, una construcción historiográfica (siglos XVI-XIX ) , Madrid, Marcial Pons, 2011.
3 Dos artículos, publicados en los años setenta, tuvieron mucha trascendencia en esta dirección. Uno de Georges Duby: «Remarques sur la littérature généalogique en France aux XI eet XII esiècles», Hommes et structures du Moyen Age , París, Mouton, 1973, cap. 16. El otro de Gabrielle M. Spiegel: «Genealogy: Form and Function in Medieval Historical Narrative», History and Theory 22, 1975, pp. 314-325.
4 Un estudio que analiza integradamente todos estos factores, para el caso de los condes de Barcelona y reyes de Aragón, es el de Martin Aurell: Les noces du Comte. Mariage et pouvoir en Catalogne , París, Editions La Sorbonne, 1995.
Читать дальше