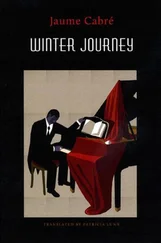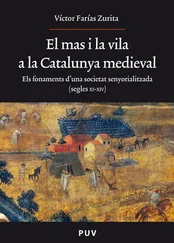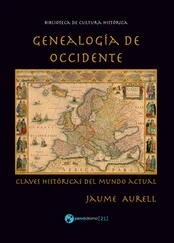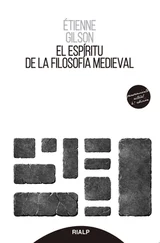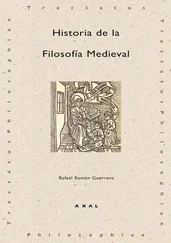Las aspiraciones expansivas de algunos de los monarcas del siglo XIII como Felipe Augusto y San Luis en Francia, Fernando III en Castilla y Jaime I el Conquistador en Aragón se reflejan sin duda alguna en el modo de diseñar las historiografías nacionales respectivas. En este contexto, el paralelismo entre las Grandes Chroniques francesas, la producción del taller alfonsí castellano y las crónicas catalanas es más que evidente. 24 Sin embargo, así como las dos primeras generan un sentimiento muy arraigado de legitimación de toda una dinastía, las terceras ponen un mayor empeño en consolidar la memoria histórica referida a los monarcas singulares. Significativamente, las propias Gesta Comitum Barchinonensium sufren una transformación continua a lo largo del siglo XIII, por las adiciones que se van haciendo en ese texto para narrar las gestas de los monarcas que se van sucediendo en el tiempo presente. De este modo, la propia estructura del texto cambia profundamente, y a finales del siglo XIII es difícil argumentar que se trata del mismo texto que las Gesta originarias, además del hecho (nada desdeñable) de que esas adiciones están hechas ya en lengua romance (catalán) y no en el latín originario. 25 La entusiasta recepción de la doctrina Reditus regni ad stirpem Karoli demuestra su estrecha relación con las aspiraciones legitimadoras de la dinastía capeta. Las aspiraciones de esta dinastía de establecer sus nexos directos con la dinastía carolingia es un fenómeno político de primer orden, que tiene un enorme influjo en la consolidación de unas prácticas de gobierno acordes con esa filiación. 26
Las nuevas crónicas caballerescas basan su eficacia en la narración continuada y casi exclusiva de las gestas de sus monarcas, o de los caballeros cruzados. Por contraste, las genealogías habían basado su eficacia en la fuerza de la sucesión genealógica más que en la narración de las gestas de los condes. De este modo, se da la paradoja de que el texto de las Gesta no se centra prioritariamente en las gestas de sus protagonistas, sino en su propia existencia –la apelación a la vieja distinción romana entre unas gestas basadas en la potestas y unas crónicas que enfatizan sobre todo la autoritas de los reyes se impone por sí misma–. 27 La coincidencia de los términos ( Gesta en el título y gestas narradas) es simplemente formal, porque el contenido del texto desmiente esa identificación del continente semántico. Esto queda claro desde el momento en que el compilador de las Gesta barcelonesas, por ejemplo, expone la finalidad del texto («Este libro cuenta la verdad de los hechos del primer conde de Barcelona, y de todos los que le sucedieron») ya que, salvo la caballeresca historia de Guifré, el texto se centra simplemente en una enumeración de los condes, los territorios heredados y los matrimonios que aseguran la sucesión patrimonial. 28
Las crónicas francesas vernaculares del siglo XIII (las Chroniques des Rois de France , del Anónimo de Béthune, escrita entre 1220 y 1223, y otra anónima Chronique des Rois de France , así como las bien conocidas Grandes Chroniques de France ) mantienen un contexto de legitimación política, que convive con la emergencia de las autobiográficas «crónicas de cruzadas». 29 Los Capetos habían manipulado su historia a través de la fabricación historiográfica del reditus carolingio, que al mismo tiempo era una respuesta al mito de la translatio imperii germánico. La monarquía francesa estaba urgida para aclarar la legitimidad de sus conquistas en Normandía, que habían pertenecido al rey de Inglaterra. 30 Con la «carolingización» de los Capetos no solo se legitimaba su expansión territorial sino también su hegemonía respecto a las demás monarquías europeas, especialmente los Plantagenet ingleses y los vecinos emperadores germánicos. La culminación de este proceso de principios del siglo XIII tiene lugar en el magno escenario de Bouvines, donde convergen tantas líneas maestras de la política europea del momento, así como las dos grandes tradiciones historiográficas del momento: la esquemática-genealógica y la discursiva-cronística. 31
Lo que parece evidente es que, ya a finales del siglo XIII, los cánones de la prosa cronística oficial cancilleresca se imponen a los rígidos moldes de la historiografía genealógica elaborada desde los claustros. El proceso de prosificación de los textos históricos es paralelo, por lo demás, al fenómeno de prosificación de los textos literarios originariamente compuestos en verso, típico de las literaturas románicas de principios del siglo XIII, así como a su vernacularización. 32 Estos cambios aparentemente formales reflejan unas realidades sociales y políticas en mutación.
Estas consideraciones confirman que los cambios formales de la escritura histórica representan algo más que un cambio de estilo, lo cual se puede aplicar a la evolución general de la historiografía. 33 El texto histórico es fruto del contexto histórico, pero al mismo tiempo incide en él. Algunos han llegado a definir este proceso como la lógica social de la prosa. 34 La consolidación de la prosa caballeresca vernácula en la Europa del siglo XIII representa mucho más que un simple fenómeno literario. Analizados los textos desde una dimensión historiográfica, se descubre el mundo social desde el que fueron articulados y se ilumina toda su dimensión social. Se experimenta así una interconexión específica entre el texto y el contexto, que relaciona la realidad lingüística con las estructuras sociales.
Por esto, siempre he defendido que la interpretación de los textos histórico-medievales es fruto no solo de su consideración como un «artefacto literario» o como las «narraciones históricas» que más evidentemente son, sino también como una fuente privilegiada de convergencia entre el texto y el contexto, entre el contenido y la forma. Se descubre así una función pasiva y una función activa de los textos históricos, según estos sean considerados como espejos o como generadores de realidades sociales. 35 En este sentido, son muy significativas las estrechas relaciones que se producen entre las diversas tradiciones nacionales de la historiografía medieval. En este capítulo me he centrado en las conexiones entre las historiografías francesas, flamencas, castellanas y catalano-aragonesas, cuyos influjos mutuos son evidentes, tanto en la fase de las genealogías en la segunda mitad del siglo XII, como en las crónicas del siglo XIII. La envergadura de las aspiraciones políticas de la monarquía francesa parece darles una prioridad, aunque la enorme vitalidad cultural del mundo flamenco explica también el influjo de sus textos históricos. Al mismo tiempo, la originalidad de la historiografía medieval peninsular es llamativa, pero parece que no es tan capaz de generar nuevos modelos originarios como otras tradiciones, lo que explicaría la vigencia anacrónica de las genealogías en la Castilla durante los siglos XIV-XVI, pero también el enorme interés del análisis sistemático de esta «anomalía» (¿o quizás no?) histórica e historiográfica.
LA FUNCIÓN DE LAS GENEALOGÍAS: MITIFICANDO EL PASADO PARA CONSOLIDAR EL PRESENTE
Otro de los grandes temas que interesan más a los nuevos historiógrafos es la relación que se establece naturalmente, en el seno de los textos históricos, entre el presente y el pasado. No se trata de una simple relación cronológica dialéctica, que encorseta excesivamente el texto en su contexto. La historiografía codifica una realidad pasada para fusionarla con el presente. Las crónicas medievales utilizan toda la potencia del poder mitificador del pasado. Una de las motivaciones más comunes de la historiografía medieval es la de reducir el espacio entre un pasado legendario y un presente frágil, seco, sobrio, incapaz de generar mitos ni de consolidar tradiciones. Este procedimiento permite a los Capetos conectar sus orígenes legendarios con la monarquía troyana a través de las Grandes Chroniques 36 o a los reyes castellanos enlazar con la monarquía visigótica, lo que legitima su agresiva política expansiva por la Península Ibérica. 37 Cuanto más se aleja el cronista temporalmente, más capaz se ve de manipular los hechos, porque cuenta no solo con el desconocimiento que se presupone de un pasado remoto sino también con su notable capacidad mitificante.
Читать дальше