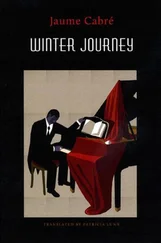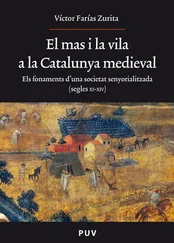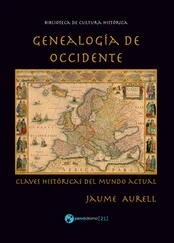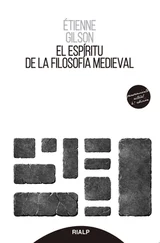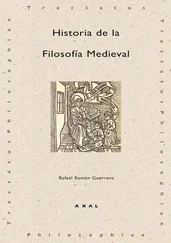En lo que concierne al género literario, las genealogías están redactadas en la forma seriada condicionada por su opción claramente dinástica, mientras que la prosa de las crónicas suele alcanzar tintes dramáticos y épicos, e incluso, para lograr ese efecto épico, utilizan como fuente los textos rimados anteriores que narraban las gestas de los reyes. 15 Respecto a las formas gramaticales utilizadas, la complejidad de las crónicas delata un mayor dominio por parte de su redactor de las técnicas narrativas, lo que indudablemente genera un dinamismo mucho más considerable que la rígida estructura de las genealogías.
Todas estas características del texto están íntimamente relacionadas con los condicionantes y las motivaciones que le llegan de su contexto. Así como algunas genealogías se suelen redactar en el ámbito de los claustros de los monasterios, por encargo directo de reyes y condes (esto evidentemente ya no vale para las genealogías tardomedievales), las crónicas se suelen elaborar ya en el contexto físico e intelectual de las cortes –quizás con la única gran excepción de las Grandes Chroniques de France–. Si durante los siglos XI-XII las nacientes monarquías luchan por su consolidación, a partir del siglo XIII la fuerza de los hechos confirma su prestigio y solidez, lo que les permite lanzarse a una audaz política de expansión política, militar y comercial –cuya narración se aviene mejor con la jugosa prosa cronística que con el esquemático ritmo narrativo genealógico–. Esta evolución tan peculiar «de las genealogías a las crónicas», que afectan tanto al contenido de la forma de los textos como a las circunstancias de su contexto, no es lógicamente un hecho aplicable únicamente a la Edad Media. 16
El título que llevan algunas de las genealogías, Gesta , puede llevar a engaño, porque esos textos no suelen consistir en una colección de las gestas de los condes o las cabezas de linaje, sino en una sobria y esquemática compilación de las sucesiones dinásticas, que se inicia con la historia del «héroe fundador» y que culmina con el último vástago del linaje y primer monarca de la dinastía. La elección de la forma genealógica por parte de los linajes para construir su pasado responde a la práctica eterna de la fijación de los orígenes (el libro del Génesis de las Escrituras constituye una de sus primeras manifestaciones), independientemente de si se tienen noticias ciertas o no de esas raíces. El pasado remoto se pierde en la noche de los tiempos, y es más sencillo de reescribir, de ficcionar, de mitificar; la invención del pasado reciente es más compleja. La peculiar estructura formal de la genealogía es la que permite a los linajes más prestigiosos y a las nacientes monarquías crear los nexos necesarios para legitimar el principio hereditario de la sucesión monárquica. 17 Uno de los casos más paradigmáticos de este acercamiento de un pasado mítico al presente hegemónico es la pretensión de la monarquía francesa de emparentarse con los reyes carolingios, para enlazar desde allí con los merovingios e incluso con la monarquía troyana, tal como aparece en el preámbulo de la sección dedicada a los Capetos en las Grandes Chroniques. 18 Pero para que estas apelaciones a los orígenes tengan eficacia, la figura del héroe fundador cobra una particular importancia.
LA CONEXIÓN DEL PASADO Y EL PRESENTE: LA FUNCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS GENEALOGÍAS
La función de las genealogías históricas y de la figura del héroe fundador, reseñada en los párrafos anteriores, nos invita a replantearnos algunas cuestiones teóricas. El texto histórico fue utilizado durante la Edad Media como un medio de acercamiento del pasado al presente, para legitimar y dar consistencia a la situación del momento presente. 19 La falta de referentes cronológicos fijos en el pasado facilitaban esta proximidad del pasado con el presente. Se ha criticado con frecuencia la falta de rigor cronológico en la historiografía medieval. Pero habría que preguntarse si esta falta de rigor no es más una herramienta política que una laguna metodológica. Buena parte de las dinastías de este periodo buscan reducir al máximo la distancia que les separa con la generación fundante de su linaje, a través del tiempo cadencial pero abstracto de las narraciones genealógicas. La falta de fijación cronológica les permite distorsionar esas distancias temporales, tanto las que se refieren a los interludios generacionales entre los sucesivos herederos consignados como a la distancia entre el fundador de la dinastía y el presente.
En las genealogías se impone de modo natural la proximidad entre el pasado del héroe fundador y el presente del linaje. Este efecto se consigue a través de la continuidad genealógica, que amortigua la sensación de lejanía cronológica. Sin embargo, el crítico contemporáneo percibe una enorme distancia entre los extremos de esa historia, porque lo ve con una mayor perspectiva y una mayor carga científica derivada de los postulados de la crítica moderna. Hay, en efecto, un periodo de larga duración, desde el tiempo en que se narran esas historias, entre los siglos XI y XII, y el tiempo narrado de los orígenes las dinastías, que habitualmente se refiere al siglo IX, pero muchas veces se remontan incluso a la Antigüedad. Con todo, esos textos funcionan con una enorme eficacia, entre otros motivos por la falta de fijación cronológica de la cultura medieval, lo que explicaría su uso análogo en sociedades y culturas tan alejadas cronológica y geográficamente como la antigua India, el moderno Hawai o la contemporánea Norteamérica indígena (algo que por cierto siempre me ha impresionado y fascinado). 20
En una sociedad tan tradicional como la medieval, los hábitos que superan el paso del tiempo y consiguen establecerse en el presente adquieren un influjo mucho mayor que las novedades, sean del tipo que sean. Algo que, desde luego, contrasta con un mundo actual donde la novedad tiene una legitimación de por sí, más allá de lo que vaya a perdurar. Los gobernantes medievales, por contraste, basaban buena parte de la legitimación de su poder en la autoridad del pasado. La historiografía cobra así un inesperado interés, independientemente de la mayor o menor cantidad de sus receptores potenciales, porque lo que está asegurado es la recepción de las élites sociales y políticas. La paradoja, y lo que confirma todas estas reflexiones, es que así como el contenido de las genealogías abarca muchas veces siglos (los que transcurren desde la narración de los orígenes del linaje hasta el presente), en cambio las narraciones cronístico-caballerescas que se imponen en los siglos XIII y XIV suelen remontarse, todo lo más, a dos generaciones, cuando no se centran en una única figura –que muchas veces asumen, además, formas biográficas o autobiográficas, con la emergencia de la subjetividad literaria, lo que les restringe a la duración de una vida. 21
La evolución «de las genealogías a las crónicas», verificada en buena parte de Europa durante el siglo XIII, confirma que a los nuevos linajes ya no les interesa tanto legitimar la propia institución condal o monárquica como justificar su eventual expansión territorial, militar o política. Este es el fenómeno que se experimentó también en la Francia de finales del siglo XIII, al divulgarse la doctrina técnicamente conocida como el reditus regni ad stirpem Karoli Magni. 22 Esta doctrina no fue utilizada por los cronistas franceses tanto por la posibilidad que ofrece de la legitimación de la dinastía reinante como por su eficacia en la confirmación de la expansión política y militar experimentada a partir del reinado de Felipe Augusto, a principios del siglo XIII. 23 La aplicación de la doctrina del Reditus a la historiografía francesa tendría así un influjo tanto en el ámbito de las conquistas territoriales como en el de las convicciones intelectuales y las prácticas culturales.
Читать дальше