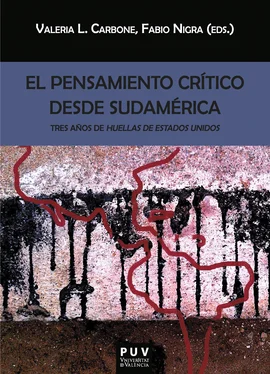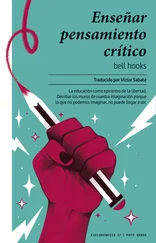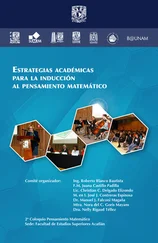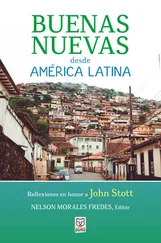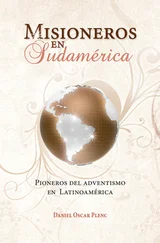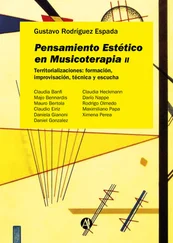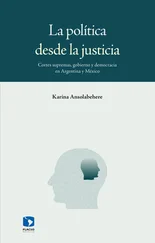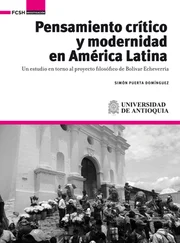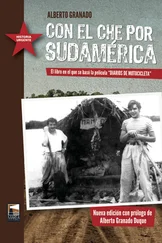Recordaré un episodio más en este rosario de iniquidades que me permite entrar en tema. Es una película producida en Estados Unidos, difundida a partir de esa maquinaria monstruosa que es Hollywood, que reedita una antigua y exitosa comedia negra aunque con cierto afán de crítica política del cual su antecedente carecía: The Addams Family Values. 2 Plegada a la práctica de las secuelas la película se difundió en Latinoamérica como Los Locos Addams II para acallar su verdadera tendencia a establecer valores disímiles de los de la sociedad de consumo en la cual están insertos, a su pesar, los personajes. La Viuda Negra que seduce al pasmoso Tío Lucas (Fester, en el original) es una asesina serial por insuficiencias consumísticas: mató a sus padres porque en lugar de la Barbie Princesa pretendieron conformarla con la Barbie Malibú, liquidó a su primer marido cuando él lamentó no poder comprarle ese año el Mercedes Benz y pretende ultimar al Addams calvo, que resiste hiperbólica e ingenuamente.
Los niños, entretanto, son enviados a un campamento dirigido por unos oligofrénicos que se exaltan con los rubios aquiescentes y se desesperan con estos oscuros sediciosos. Para convencerlos de que actúen en la obra de cierre de la aventura, a la vez que para castigarlos por su indisciplina hacia las reglas del campamento, esta especie de jefes de boy scouts degradados encierran a los hermanos Addams y a otro “raro” —un niño alérgico que se resiste a las pruebas absurdas— en la “casita del bosque” donde deben padecer desde La novicia rebelde que despolitiza la guerra para convertir una escalera en un piano hasta la colección más lacrimógena de las películas de Disney. Los chicos salen lobotomizados, repitiendo que cumplirán con el papel que se les asigne, aunque la niña extreme su rol de Pocahontas y organice la venganza de la rubia quirúrgica en la antesala de la hoguera. Lo más asombroso de los Addams es que son renuentes al consumo incluso siendo millonarios; acumulan un dinero que no se sabe en qué gastarán, eliminan el capital del circuito productivo y han fetichizado la fortuna del mismo modo que el resto de sus compatriotas — y las clases medias y acomodadas de los países que giran en su órbita— han fetichizado la mercancía.
Es la misma contradicción que introducía el Tío Rico de Disney, en esa perversa familiaridad que ya subrayaran Ariel Dorfman y Armand Mattelart en el clásico Para leer al pato Donald en que las relaciones entre padres e hijos se sustituyen por las de tíos y sobrinos. 3 Ignorando su coincidencia con los formalistas rusos respecto del modo en que se organiza la historia literaria —y previsiblemente abjurando del Marx de El 18 Brumario de Luis Bonaparte que encuentra en Luis Napoleón la negación de las virtudes de su tío—, los personajes permiten que la herencia corra oblicuamente, de tío a sobrino, de modo que los más jóvenes de esa comunidad de patos tendrán acceso a las monedas de oro que celosamente evita gastar el avaro de galera y monóculo. Pero el libro de Dorfman y Mattelart es apenas una introducción a un tema que no ha sido demasiado atendido en su dimensión formativa: el modo en que la industria hollywoodense ha digitado la ideología de los niños en los países sujetos a su influencia, ha identificado los lugares de producción del mal de acuerdo con las políticas imperiales y se ha empeñado en modelar al perfecto ciudadano proimperialista.
Profanos en el templo de Orlando
Dorfman y Mattelart se abocan a las historietas de Disney distribuidas en América Latina por la empresa chilena Zig-Zag, papel que desde los años 90 cumplió el holding latinoamericano Norma, de origen colombiano, dueño de los derechos de libros y publicaciones diversas anexas a las películas infantiles. Si ya en 1972 los autores advertían que “los personajes han sido incorporados a cada hogar” (p. 12), a partir de la década de 1990 la capacidad expansiva abarca dominios inesperados. Uno son las ferias artesanales, donde la producción en escala reducida termina impregnándose con los productos en serie a través de la recuperación y copia de los personajes difundidos por las películas. Otro son los accesorios para los más pequeños, que generan como sostén discursivo los libros en los que “los bebés Disney” se divierten de múltiples maneras; si antes los “dobles” de los personajes eran sus sobrinos, ahora son ellos mismos en su etapa de lactantes. Para las mayores, la oferta prolifera en maquillajes avalados por las “princesas”: la marítima sirenita, la insulsa Bella Durmiente, la sinuosa Jasmine arábiga que seduce a Aladdín.
Desde ya, en el orden de lo previsible, figura la televisión en su forma más abrumadora, el cable, que cobija una señal como el Disney Channel cuyo clasicismo resulta evidente frente a personajes y entretenimientos novedosos provistos por Discovery Kids o Nickelodeon. Dorfman y Mattelart declaraban a la TV “el evangelio de la vida contemporánea” (p. 148); libre de la hipérbole que entraña el recurso religioso, tal vez sea más adecuado definirla como el sucedáneo de la Enciclopedia en la cultura de masas: informa un poco sobre todo. Sería legítimo suponer que ya haya sido desplazada por esa pretenciosa respuesta colectiva a las inquietudes más variadas que es Internet.
Lo que se verifica en todo este despliegue es la aptitud de historias y personajes para volverse funcionales a la globalización que evidenció su carácter arrasador en las últimas décadas. El colonizado participa de su propia colonización, como señalaba Frantz Fanon, 4 y se recuesta pasivamente a disfrutar del espectáculo que le prodiga la defensa irrestricta del ocio improductivo amparada en la industria del entretenimiento. Por supuesto, no puede achacarse responsabilidad a los niños en esta decisión. La seducción de las imágenes, las facilidades de un código que requiere muy poco esfuerzo de decodificación inmediata (aunque ésta se resuelva casi siempre en lo puramente superficial) favorecen la elección. Tampoco es cuestión de negar a los infantes ese mundo de maravillas, colores y movimientos, como pretendían Dorfman y Mattelart imbuidos de la misión de crear la cultura oficial de la Unidad Popular bajo la presidencia de Salvador Allende en Chile (1970-1973). Relativizando tales actitudes, mi propósito en este texto se limita a suministrar algunas herramientas para encarar la crítica a las películas infantiles de Hollywood, sin pretender censurarlas ni evitarlas, sino invitando a verlas con una mirada no complaciente.
El subrayado de la inocencia en que se empecinan las viejas historietas convierte cualquier hecho en una travesura, siempre que cumpla con el mínimo requisito de ser protagonizado por esos pseudo niños que son los personajes diseñados en los comics. Todo desvío de la norma adquiere carácter de travesura, incluso cuando roza lo delictivo; de este modo, la noción de responsabilidad se diluye y los errores quedan justificados. En los 90, las travesuras serán desencadenantes de aventuras, y todo lo que ocurra en el marco de éstas resulta exculpado por su origen en un simple e inocente divertimento. A lo sumo, puede sobrevenir un castigo de parte de los padres o de figuras de autoridad similares que operan desde un verticalismo nunca discutido ni puesto en jaque, sino admitido con la connivencia de quien se sabe inferior.
Para resaltar la condición infantil, los personajes padecen de inmortalidad y perpetuidad: no son ahistóricos en el sentido de sustraerse a los hechos de su contexto, sino en sentido orgánico. Así como carecen de placeres corporales, tampoco los abaten sufrimientos ni enfermedades y en general prescinden de la reproducción porque nunca envejecen ni se deterioran. Esa condición, al tiempo que los preserva, los priva de experiencia y los condena a realizar actos repetitivos: Donald siempre fracasará en sus empleos del mismo modo que en el mundo de Hanna-Barbera el Coyote perseguirá eterna e infructuosamente al Correcaminos. Ya se vislumbra la fórmula de este éxito en el análisis de Dorfman y Mattelart: disneylandizar es desdramatizar, y en el mismo acto, crear hegemonía; “los metropolitanos no sólo buscan tesoros, sino que venden a los nativos revistas (como éstas de Disneylandia) para que aprendan el rol que la prensa urbana dominante desea que ellos cumplan” (p. 58). Penetración cultural y éxito financiero son otros modos de nombrar lo que en un famoso discurso presidencial de 1904 Theodore Roosevelt designó “Destino Manifiesto”, por el cual Estados Unidos estaba llamado a convertirse en gendarme del mundo: “El imperialismo se permite presentarse a sí mismo como vestal de la liberación de los pueblos oprimidos y el juez imparcial de sus intereses” (p. 66); es el que puede ingresar a las casas a fin de restituir el orden cuando los habitantes demuestran ineptitud para autorregularse. Nada como un modelo impuesto a la fuerza para corregir una conducta desviada que puede derivar en amenaza.
Читать дальше