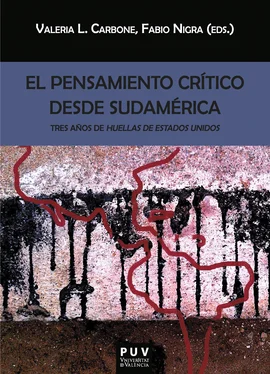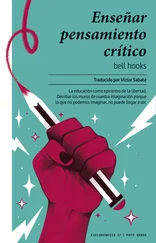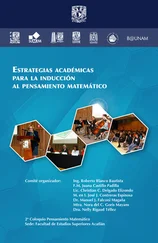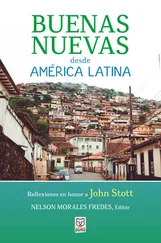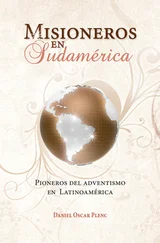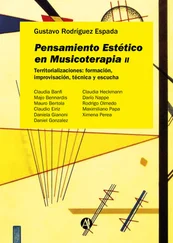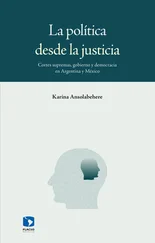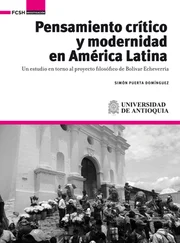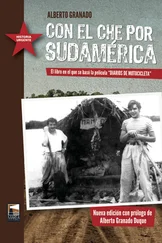El énfasis en la eliminación de enfermedades como forma de mejorar las condiciones de vida de un país no oculta la negación subterránea de los cruciales factores económicos detrás de la pobreza y los problemas sanitarios en Latinoamérica. Nuevamente, de todos los caminos posibles para alentar cambios positivos en la calidad de vida de las poblaciones latinoamericanas, la que finalmente se elige es funcional tanto a la imposición de Estados Unidos como modelo a seguir en lo cultural y en lo económico, como al ocultamiento de las conflictivas relaciones sociales y políticas que por entonces constituían la base de las economías latinoamericanas. 24
La negación de tensiones y desigualdades sociales en conjunción con la exhortación a conductas funcionales a un aumento de la influencia estadounidense en la región también son observables bajo una temática diferente en otro corto auspiciado por la OIAA. Se trata de The Grain That Built a Hemisphere (1943), un corto documental que pretende ser una exaltación de la producción del maíz como símbolo de unión del continente americano. La voz del narrador nos recibe con un prometedor aserto: “El maíz es el símbolo de un espíritu que une a las Américas en un lazo común de unión y solidaridad”.
Tras una referencia a cómo varias culturas de América precolombina iniciaron y desarrollaron las formas originales de cultivo de maíz, el narrador utiliza la mayor parte del tiempo restante para hablarnos de diversas construcciones mitológicas que se habrían acumulado en torno a la producción del alimento. Rituales, deificación y sacrificios humanos toman el control de la exposición, mientras los aspectos técnicos de un proceso de perfeccionamiento agrícola que llevó siglos son prácticamente eliminados del relato. No conforme con esta distorsión de los orígenes culturales y técnicos del maíz, el mote de irracionalidad es extendido al presente cuando el narrador dice que, aún hoy, muchos granjeros repiten los viejos rituales al plantar cuatro semillas por pocito: “una para el mirlo, una para el cuervo, una para el gusano y otra para crecer”. Completado con esta frase el enterramiento del pasado y el presente latinoamericanos en las profundidades del primitivismo mágico, comienza lo mejor: el ensalzamiento de los usos industriales del maíz en la actualidad. 25 El horizonte histórico del mundo es puesto en las prácticas y las formas productivas de un “nosotros” que, desde los indicios que brinda la narración, no incluye a Latinoamérica: “[…] nuevos vitales usos para el maíz, […] plástico más fuerte que el acero para autos, para tanques, hombres de guerra, naves de paz, máquinas agrícolas, trenes de línea y edificios del futuro, de plástico. ¡Monumentos al maíz!” Así, el reconocimiento final hacia el cazador precolombino que se percató de que el maíz era comestible sólo sirve para poner a sus descendientes actuales detrás de las formas y los ideales de la economía que tantas maravillas hace hoy con su descubrimiento.
Conclusiones
En términos generales, el análisis de las obras seleccionadas me ha permitido señalar la repetición del contraste entre imágenes simplificadoras y fragmentarias de lo latinoamericano y la idealización de Estados Unidos como máximo exponente de las posibilidades de un desarrollo económico capitalista sin contradicciones.
Con respecto a la construcción de imágenes de lo latinoamericano, he intentado poner en evidencia la presencia de las siguientes operaciones en las obras trabajadas:
a) La reducción cultural de las sociedades latinoamericanas al exotismo y la inferioridad técnica y moral con respecto a un ideal encarnado por Estados Unidos. Significativos en este sentido son la caracterización de José Carioca y Panchito, la reiteración de que es preciso reemplazar “malos hábitos” de la costumbre local, y la exageración de la representatividad de rasgos culturales tradicionales para su posterior contrastación con la “superioridad moderna” extranjera.
b) La dilución representacional de las desigualdades y tensiones sociales y económicas que atraviesan a Latinoamérica. Esto se realiza mediante el énfasis en la enfermedad como origen de penurias económicas, el protagonismo otorgado a formas no representativas de trabajo y propiedad de la tierra, la negación en clave humorística de la existencia de clases en Perú, la presentación disimulada de la explotación y el conflicto internacional a través de las figuras de la llama y el caballo, y el otorgamiento de protagonismo narrativo a un niño negro en una época en la que Estados Unidos estaba marcado por formas de exclusión y marginación racial con pocos atenuantes.
c) La atribución a la población latinoamericana de rasgos culturales, actitudes y valores directamente funcionales a la agenda del gobierno estadounidense en la región. Entre ellos, la abnegación de Pedrito frente al deber de cumplir con una “misión”, el afán comercial del niño peruano, el envío de obsequios para Donald desde Latinoamérica, la exhortación a la unidad más allá de las diferencias, y la defensa del uso organizado de la violencia frente a enemigos comunes.
Todos estos mecanismos tienen en común la colocación de imágenes de lo latinoamericano en posiciones de inferioridad relativa con respecto a rasgos pertenecientes a la caracterización que los mismos narradores de Disney construyen para su propio país. Si, como decíamos al principio, la lectura de relatos puede modificar las estructuras subjetivas de las cuales nos servimos para interpretar el mundo, y si nuestra interpretación del mundo tiene injerencia en las formas de nuestro comportamiento social, entonces estaríamos en condiciones de formular preguntas acerca de la escala, la profundidad y las características de los efectos históricos puntuales que este conjunto particular de relatos cinematográficos fue capaz de producir a partir de su circulación. Mientras tanto, es dable sostener que estas narraciones ofrecían un pobre reflejo de las posibilidades críticas de las audiencias latinoamericanas con respecto a las relaciones sociales y económicas que daban cuerpo a sus propias sociedades. Asimismo, mediante el ocultamiento de las contradicciones y problemas de la inserción de los países agroexportadores en el sistema económico internacional, junto con la presentación de Estados Unidos como un modelo exitoso de su funcionamiento, sus productores y auspiciantes esperaron generar un clima ideológico más propicio para el incremento de la influencia del país del norte en la región.
Hoy, setenta años después, tanto Estados Unidos como los países de América Latina se ven en la necesidad de articular estrategias responsables frente a desafíos sociales, económicos y culturales que trascienden sus fronteras y que ya dejan de ser vistos como marcas del mal llamado subdesarrollo. La replicación epidémica de relaciones de desigualdad y su institucionalización en situaciones de marginación de una gravedad sin precedentes, junto con la dificultad para construir culturas políticas basadas en solidaridades perdurables y estructuras y prácticas más representativas, son algunas de las tantas problemáticas que podrían ser trabajadas en conjunto a partir de la apertura de canales de comunicación basados en la comprensión y el respeto mutuos. Construidos bajo esta premisa, los mensajes que circularan entre los diferentes países del continente tendrían la posibilidad de ser mucho más fértiles y transparentes que lo que Disney, en su momento y bajo sus circunstancias, fue capaz de construir. Que la historia de los últimos doscientos años nos compela a ser cautos en ese sentido, no significa que debamos abandonar toda esperanza.
Fuentes cinematográficas
Norman Ferguson y Wilfred Jackson, (Directores). Saludos amigos ; Walt Disney Productions y la Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, Estados Unidos, 1942.
Читать дальше