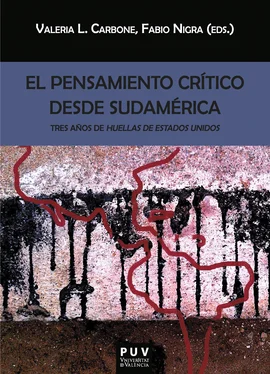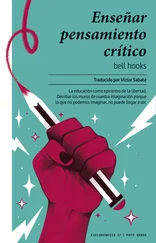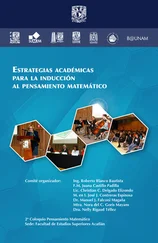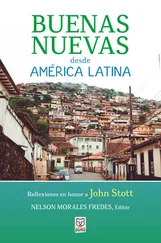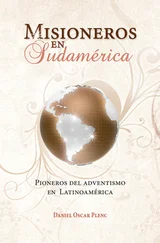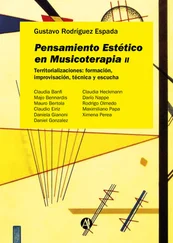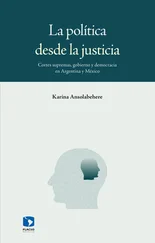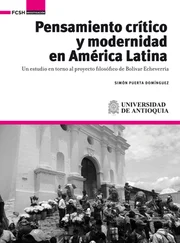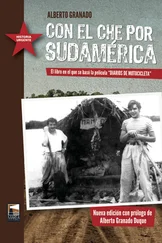1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 La interpretación del lenguaje en todas sus formas está siempre sujeta a algún grado de ambigüedad. Así como el uso que hacemos de él varía históricamente, también lo hace nuestra capacidad para leer una cosa u otra en el sistema predeterminado de signos que constituye una narración. Probablemente, cualquiera de los personajes, caracterizaciones, situaciones y tramas que analizaré a continuación hubiera pasado desapercibido de haber sido incluido de manera aislada en el conjunto de obras que Disney produjo bajo pedido de la OIAA. El problema es que no fue así. Todos esos elementos están allí y son centrales en la articulación de las acciones y argumentos presentados de manera explícita por los diferentes relatos. Considerados en conjunto, estos elementos brindan claros puntos de referencia para una lectura en función de lo no dicho. Como la elipsis en el marco de la frase, la repetida presentación bajo formas extra-económicas de situaciones, tipos sociales, acciones y problemas que, en esencia, son económicos sugiere la pregunta por la razón de tan recurrente omisión. ¿Por qué en estas obras se niegan sistemáticamente los aspectos económicamente problemáticos de las situaciones presentadas? ¿Por qué cuando la calidad económica de alguna situación es abiertamente resaltada, tal acción es inmediatamente seguida por una valoración positiva de la modernidad capitalista o de Estados Unidos como su más perfecta encarnación nacional? ¿Qué rol puede haber tenido la consideración de las susceptibilidades de las audiencias latinoamericanas en el proceso de producción de estos filmes?
Lejos de considerar a las narraciones como sistemas cerrados desconectados de la subjetividad históricamente determinada de sus productores, mi análisis tendrá especialmente en cuenta las circunstancias históricas que marcaron la relación entre el Estudio Disney, las instituciones estatales que impulsaron la producción de estas obras, y las audiencias nacionales e internacionales a las que estaban mayormente destinadas. En este sentido, numerosos trabajos han condicionado el desarrollo de esta investigación. 11 South of the Border with Disney de J. B. Kaufman presenta numerosos datos acerca del acercamiento entre Disney y el gobierno estadounidense y los entretelones de la producción de los filmes que nos interesan, pero con escasa indagación en las implicancias y potenciales efectos ideológicos de su consumo dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde una perspectiva más crítica, se ha publicado una serie de volúmenes acerca de la obra de Disney en general, encontrándose entre ellos artículos temáticamente relacionados con la segunda guerra mundial y el problema de la otredad, ya sea en términos de diferencia cultural o de mera distancia geográfica. 12 Si bien esos trabajos exploran intensivamente el contenido y las condiciones de producción de los filmes que me interesan, ninguno se enfoca en las tensiones que sus respectivas estructuras narrativas ponen en juego a partir de las relaciones cruzadas entre discurso, recepción, identidad y posibilidades de acción en coyunturas históricas particulares. Constituye una excepción parcial en ese sentido el artículo “‘ Surprise Package’: Looking Southward with Disney ”, de Julianne Burton-Carvajal. 13 La autora inquiere acerca de las imágenes y actos de apropiación cultural presentes en parte de los filmes aquí abordados. Aún cuando desestima el análisis de filmes educativos que, por motivos que se harán evidentes, aquí decido considerar en profundidad, sus “diez perversas proposiciones” acerca de la postura ideológica del colectivo Disney pueden ser relevantes en el marco de investigaciones enfocadas en la recepción de las obras de Disney entre diferentes públicos y culturas de Latinoamérica. 14
También rico en consideraciones críticas es el indispensable Para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman y Armand Mattelart. 15 Aunque incluye pocas consideraciones acerca de los factores productivos y los actores colectivos e individuales involucrados en la producción de las revistas que utiliza como fuentes, homologándose casi siempre la responsabilidad de los productos bajo una única y constante referencia a “Disney”, este singular libro constituye un profundo análisis socioeconómico y cultural del universo ficcional habitado por los personajes de Disney en diversas revistas publicadas en Chile hacia 1970. A pesar de las distancias temporales y geográficas entre la producción de Disney en 1941-1946 y aquellas publicaciones de las que se sirvieron Dorfman y Mattelart más tarde, las ideas desarrolladas en este artículo tienen mucho en común con las estructuras y los patrones que esos autores reconocieron en el particular y contradictorio mundo de Patolandia . Estas similitudes son indicadores del fuerte grado de cohesión y persistencia en los esquemas que sirven de fundamento a la producción de Disney como empresa, así como de su estrecha relación con principios y supuestos indisociables del núcleo perdurable de la cultura hegemónica estadounidense.
La Oficina de Asuntos Interamericanos y el Estudio Disney durante la guerra
Con la creación de personajes de gran popularidad, y gracias a innovaciones como el uso pionero del sonido y del color en sus Silly Symphonies , y la producción del primer largometraje animado de la historia, Snow White and the Seven Dwarfs (1937), la década de 1930 había sido una época de esplendor creativo para el Estudio Disney. Sin embargo, a comienzos de la siguiente década, la empresa de Walt y Roy enfrentaba serios problemas. A las crónicas dificultades financieras derivadas de la tendencia de Walt a priorizar valor de producción sobre control de presupuestos, se sumó el surgimiento de tensiones y conflictos gremiales que sacudirían al estudio al producirse una huelga de cinco semanas entre mayo y junio de 1941.
Fue en esos tiempos difíciles que John Grierson, por entonces la cabeza del National Film Board of Canada (NFBC), encargó a Disney un filme instructivo y cuatro cortos promocionando la compra de War Savings Certificates (Bonos de guerra). Con fondos limitados, Disney optó por reciclar material —incluso secuencias enteras— de filmes anteriores, pero introduciendo modificaciones a la historia. No sólo el gasto era menor, sino que el mensaje en cuestión era entregado con mayor fuerza por ser presentado a caballo de historias y personajes que en sí ya eran muy populares. Esta temprana experiencia sentaría las bases y la lógica del trabajo que vendría cuando, a fines de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, las instalaciones del estudio en Burbank, California, fueran prácticamente tomadas por representantes de la Fuerzas Armadas estadounidenses y Disney encarara múltiples compromisos de producción bajo su supervisión.
Pero en el breve tiempo transcurrido entre el acercamiento al gobierno de Canadá y la llegada de la ocupación militar, los hermanos Disney establecieron una relación que habría de resultar en la apertura de nuevas e inesperadas vertientes para su trabajo cinematográfico. El miércoles 30 de octubre de 1940, Roy Disney tuvo un almuerzo con John Hay “Jock” Whitney y Francis Alstock, colaboradores de Nelson A. Rockefeller en la OIAA. En esa primera reunión se le preguntó a Roy Disney si su estudio podía introducir temáticas latinoamericanas en algunas de sus producciones. Walt Disney fue más allá y tras negociaciones conducidas durante la primavera de 1941, un acuerdo tentativo fue alcanzado: el estudio iba a recibir financiación para producir una serie de doce cortos con esas características en un período de dos años.
En los primeros meses de 1941, los guionistas de Disney comenzaron a investigar sobre Latinoamérica. Pronto comenzó a planearse que Walt y algunos de sus artistas complementaran su investigación con un viaje en persona para registrar impresiones sobre la región. Hubo acuerdo en que Walt debía tomar todas las precauciones posibles para evitar torpezas como las cometidas por otras figuras públicas estadounidenses que ya habían participado en giras de “buena voluntad” como parte del viraje a una política de “buena vecindad” en la década anterior. Para empezar debía evitarse la identificación pública con la OIAA o con cualquier otra agencia del gobierno. En su lugar, Walt sólo se presentaría a sí mismo como un artista reuniendo material de investigación para sus filmes. Finalmente, los viajes concretados fueron tres y la información reunida se utilizó en las diversas producciones a las que haré referencia a continuación. 16
Читать дальше